En los meses de julio y agosto de 1697 el napolitano Giovanni Francesco Gemelli Careri (1651-1725), autor del Giro del Mondo de fines del siglo XVII, visitó en la ciudad de México, capital de Nueva España, al criollo novohispano, profesor de Matemáticas y Astrología de la Real y Pontificia Universidad de México y gran estudioso de las antigüedades mexicanas, Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700).1 Los frutos de sus encuentros fueron la publicación, por Gemelli Careri en Nápoles en 1700, de copias de unos catorce grabados hechos con base en copias de pinturas que Sigüenza y Góngora le facilitó. De este “encuentro de gran repercusión” surgieron otros encuentros en otros momentos que avanzaron los estudios de las antigüedades mexicanas. Para la conmemoración del sesquicentenario de las relaciones bilaterales entre México e Italia, me parece oportuno comentar la serie de acontecimientos que marcaron esos avances. Del novohispano Sigüenza y Góngora y su herencia de los papeles del cronista acolhua don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl al napolitano Gemelli Careri, seguido por el milanés Lorenzo Boturini Benaducci antes de considerar al criollo novohispano y jesuita exiliado en Bolonia Francisco Xavier Clavijero, llegaremos, como “posdata”, al estudioso prusiano Alexander von Humboldt. Cada uno lee y comenta la obra de los anteriores, asegurando así la continuidad del conocimiento de la civilización antigua mexicana y el paso, en el mundo intelectual y artístico, de la época barroca a la modernidad.
I. El mundo intelectual de Carlos de Sigüenza y Góngora
En su ensayo “La curiosidad barroca” José Lezama Lima declara que Carlos de Sigüenza y Góngora fue “el señor barroco arquetípico”: “En figura y aventura, en conocimiento y disfrute, ni aun en la España de sus días puede encontrarse quien le supere en el arte de disfrutar un paisaje y llenarlo de utensilios artificiales, métricos y voluptuosos”.2 Ni aun en la España de sus días: el historiador intelectual mexicano Elías Trabulse señala “la apertura a la modernidad en el segundo tercio del siglo XVII en México… que la llevó a recibir, aceptar y difundir muchos de los elementos de la modernidad científica antes de que lo fueran en España” e identificó a Carlos de Sigüenza y Góngora como uno de los más distinguidos iniciadores de aquella tradición científica.3 Sigüenza ocupó la cátedra de Matemáticas y Astrología de la Real y Pontificia Universidad de México; su estudio de las matemáticas y la astronomía fue “desde el año de 1667, [comenzó] casi muchacho”, esto es, a los 22 años.4

Sus estudios de matemáticas y de la disciplina en proceso de crearse de la astronomía se complementaban con “su empeño de criollo, orgulloso de su patria, de revalorar y legitimar la historia antigua de México insertándola dentro del proceso de la historia universal”.5 En este caso “la ciencia pasó de ser un estudio imparcial del mundo físico a ser, por así decirlo, el instrumento de formación y configuración de una ideología histórica que hallaría su gran eclosión en el siglo XVIII”.6 Sin embargo, “estas abstrusas cuestiones cronológicas fueron secundarias a su primera pasión: la astronomía”, o sea, la “desmitificación científica de los cielos”.7 Así, concluye Trabulse, “toda su obra, sea de la índole que fuere, abriga conceptos científicos y fue escrita con la lógica de un estudioso de las ciencias exactas y naturales, es decir, de un ‘curioso investigador’ del mundo físico”.8
Respecto al pasado mexicano, Sigüenza se dedicó al estudio de la evangelización de las Indias, tanto antes como después de la conquista española. Desde joven abogaba por la validez del milagro de la aparición de la Virgen del Tepeyac, es decir, la Virgen de Guadalupe. En su madurez estudió los relatos sobre el dios/líder legendario Quetzalcóatl y los identificó como indicios de la presencia de santo Tomás en las Indias en la era apostólica. Sigüenza, consciente de los problemas espirituales en las controversias sobre la historia antigua mexicana, tomó en cuenta las creencias populares sobre Quetzalcóatl y Guadalupe —o sea, santo Tomás y la Virgen del Tepeyac— porque “éste prometió un futuro de redención; aquél quitó del pasado el pecado de la idolatría”.9
Su obra más interesante en esta línea, que quedó sin publicarse, es la síntesis que preparó hacia 1675 con el título Fénix del occidente, Santo Tomás Apóstol, hallado con el nombre de Quetzalcóatl entre las cenizas de antiguas tradiciones conservadas en piedras, en teoamoxtles tultecos y en cantares teochichimecos y mexicanos. Sus investigaciones tomaron en cuenta todo tipo de datos, desde jeroglíficos esculpidos en piedra hasta cantares históricos-rituales transcritos. La única prueba positiva de la existencia del Fénix son las menciones de Sigüenza y su amigo, el matemático Sebastián de Guzmán y Córdoba; es uno de los manuscritos perdidos del criollo novohispano.10
La Libra astronómica y filosófica (1690) es la obra científica más significativa de Sigüenza que ha sobrevivido. Salió impresa gracias al empeño de Guzmán y Córdoba y el virrey conde de Galve, aquél por editarlo y el virrey por patrocinarlo.11 Con la Libra astronómica Sigüenza entró en la polémica a raíz de la aparición del cometa de 1680; fue “el episodio más relevante de su vida de científico”.12 Contra sus tres oponentes —sobre todo el jesuita austro-italiano Eusebio Francisco Kino en su Exposición astronómica del cometa de 1681, el astrologo José de Escobar Salmerón y Castro y el astrónomo flamenco radicado en Campeche Martín de la Torre— Sigüenza lanzó una refutación matemática y sistemática de la astrología y del supuesto maleficio de los cometas: rechazó la autoridad antigua en favor de observaciones oculares y precisiones matemáticas realizadas en exactamente las mismas fechas en que Isaac Newton hizo las suyas, con el resultado de que se puede cotejar la sección V de la Libra astronómica, y el libro III, proposición XLI de la Philosophia Naturalis Pincipia Mathematica de Newton.13 Como señala Trabulse, “la Libra resulta entonces un digno epítome de la renovación científica iniciada en México”.14
La obra más significativa de Sigüenza que no ha sobrevivido es su Ciclografía mexicana. Aunque esté perdida, Sigüenza la mencionó en su Noticia chronológica de los gobernantes mexicanos: “En lo que toca al ajuste de los días de nuestro Kalendario, que coinciden con los del Mexicano, es necesaria más noticia, que no se puede dar sino es en mi Tratado de la Cyclographía Mexicana, si alguna vez viere la luz”.15 En el prólogo a la Libra astronómica, el matemático Guzmán y Córdoba describe los contenidos de Ciclografía, aunque lo llama Año mexicano:16
Este libro no en grande cuerpo tiene gigante alma y sólo don Carlos pudo darle el ser, porque juntándose la nimia aplicación que desde el año 1668 (según me ha dicho) ha puesto en saber las cosas de los antiguos indios, con lo que acerca de la constitución de todos los años de las naciones orientales sabe (que es en extremo mucho) y combinando sucesos comunes, que anotaron los españoles en sus calendarios y los indios en el propio suyo, coadyuvándolo con eclipses de que hay memoria, con sola expresión del día, en mapas viejísimos de los indios de que [Sigüenza] tiene gran copia, halló lo principiaban en el día en que pocos años después de la confusión de las lenguas fue el equinoccio verno. Trata del modo admirable con que, valiéndose de triadecatéridas en día y años, usaron del bisiesto mejor que todos los asiáticos y europeos, y pone a la letra el Tonalamatl, que es el arte con que pronosticaban lo por venir.17
Los únicos restos auténticos de esta obra se encuentran en el “Cómputo Cronológico de los Indios Mexicanos” del contemporáneo de Sigüenza, el intelectual hispano-indígena, descendiente de los señores de Tlaxcala, don Manuel de los Santos y Salazar.18 En su estudio de la vida y obra de Santos y Salazar, Peter Villella explica que don Manuel, fallecido en 1715, repasó las hipótesis del origen de los naturales americanos de Oviedo, Acosta y Gregorio García pero derivó su cómputo explícitamente de la obra de Sigüenza y también de los anales tlaxcaltecas que coordinaron los calendarios mesoamericanos y cristianos desde el año 1186 al de 1711; al copiar y extender la cuenta de los años de Sigüenza en su ya perdido Tratado de la ciclografía mexicana, don Manuel se hizo heredero del proyecto calendárico de Sigüenza.19
II. Sigüenza y Góngora y los herederos de los reyes de Texcoco
En cuanto a los tesoros manuscritos poseídos por Sigüenza y Góngora los más preciosos fueron los papeles de don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (c. 1578-1650), tataranieto del príncipe acolhua don Fernando Cortés Ixtlilxóchitl, el aliado de Cortés en la conquista de México.20 Los recibió del heredero en línea directa de los reyes de Texcoco, don Juan de Alva Cortés Ixtlilxóchitl (1624-1684). Sigüenza había sido albacea de don Juan, a quien identificó como “intérprete que fue de la Real Audiencia y Juzgado de Indios, cacique del pueblo de San Juan Teotihuacán, hombre muy ajustado en sus procederes, y devotísimo de los Santos”.21
Uno de los más preciosos habrá sido el Códice Ixtlilxóchitl. Conservado actualmente en la Biblioteca Nacional de París bajo los n.os 65 a 71 de la Colección Goupil–Aubin, lleva el nombre del historiador don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl. De las manos de su hijo Juan de Alva Cortés Ixtlilxóchitl pasó a Sigüenza y Góngora, luego a la Biblioteca del Colegio Jesuita de San Pedro y San Pablo en México, más tarde al estudioso milanés Lorenzo Boturini; el astrónomo y anticuario novohispano Antonio León y Gama (1735-1802) lo conoció antes de que Aubin lo adquiriera; éste lo llevó a Francia, donde Goupil lo compró y, finalmente, después de su muerte su viuda lo legó a la Biblioteca Nacional parisina.22
Sigüenza había ayudado a don Juan a salvar sus derechos al cacicazgo cuando lo acusaron de “no ser indio”; en recompensa, éste le donó a Sigüenza un pequeño terreno y los papeles de su padre, el cronista Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, a quien Sigüenza describe en Paraíso occidental como “el Cicerón de la lengua mexicana”.23 La madre del estudioso historiador, doña Ana Cortés Ixtlilxóchitl, fue la nieta de una de las hijas del príncipe don Fernando Ixtlilxóchitl, también de nombre Ana Cortés Ixtlilxóchitl.24 El Paraíso deSigüenza reconoce su deuda con los Alva Ixtlilxóchitl por ser donante de los preciosos papeles de don Fernando a la vez que cuenta un episodio revelador de su devoción cristiana basada en esa deuda.25 El Paraíso occidental, una de las obras devotas de Sigüenza, relata la fundación del Convento Real de Jesús María de México y narra las vidas de monjas ejemplares de dicho convento, una de las cuales fue la venerable madre Marina de la Cruz; don Juan de Alva Cortés fue su sobrino-nieto. Aparte de escribir este libro para reconocer su deuda con los Alva Ixtlilxóchitl, Sigüenza hizo adornar la calavera de la monja venerable, sóror Marina, entre “tafetanes, y vidrieras [en] una caxa aforrada de brocado con cubierta de terciopelo carmesí, […] la qual hize yo de los bienes de D. Juan de Alva Cortés su pariente, de quien fuy Albacea”.26
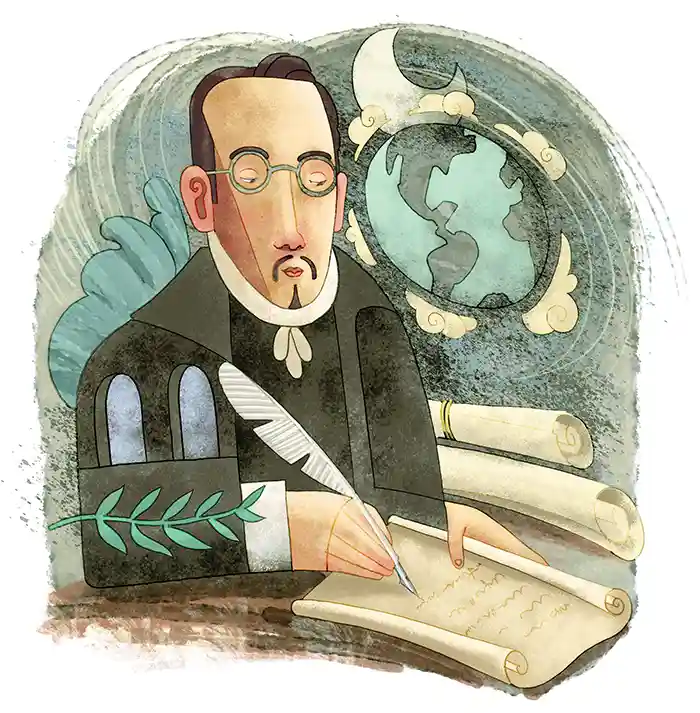
El príncipe don Fernando Ixtlilxóchitl fue uno de los hijos legítimos del rey de Texcoco, Nezahualpilli (c. 1472-1515). Sus antepasados habían sido los últimos reyes de Texcoco antes de la invasión española: Nezahualcóyotl (c. 1431-72), seguido por su hijo, el ya mencionado Nezahualpilli.27 Al llegar Cortés y sus fuerzas a Texcoco, en compañía de sus aliados tlaxcaltecas, el tlatoani (gobernante principal) de Texcoco era Cacama. Los españoles lo mataron y Cortés y sus capitanes hicieron rey a Tecocoltzin, uno de los hijos naturales del rey Nezahualpilli; Tecocoltzin fue bautizado con el nombre de Fernando. El cronista Alva Ixtlilxóchitl en su Compendio histórico del reino de Texcoco relata que don Fernando Tecocoltzin fue “muy gentilhombre”, que aprendió la lengua castellana, “y así casi las más noches, después de haber cenado, trataba él y Cortés de todo lo que se debía hacer acerca de las guerras, y por su buen parecer e industria se concertaban todas las cosas que ellos definían”.28 Cuando murió, Cortés impuso como rey texcocano a Ahuaxpitzactzin, pero pocos días después Cortés lo sustituyó por el príncipe Ixtlilxóchitl, quien también fue bautizado con el nombre de Fernando y luego “Cortés Ixtlilxóchitl” por su alianza con las fuerzas del español.29
En la Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, el historiador Alva Ixtlilxóchitl afirma que el príncipe Ixtlilxóchitl junto con sus otros hermanos y principales sirvieron a Cortés en la guerra y que “nunca en ochenta días que los españoles estuvieron sobre México, jamás faltaron Ixtlilxóchitl y demás principales y mucha cantidad de gente de Tezcuco […] hasta que se ganó la ciudad”.30 Esto es, después del inicio del sitio de la ciudad el 30 de mayo de 1521 hasta la captura de Cuauhtémoc y la rendición de México-Tenochtitlan el día 13 de agosto.31
Preservar fue la prioridad de Sigüenza respecto a su colección de historias del México antiguo en forma de pinturas y jeroglíficos de las dinastías mexicanas y texcocanas, además de su colección impresionante de mapas antiguos. Dio constancia de su preocupación cuando en su Teatro de virtudes políticas de 1680 elogió al compilador de relaciones de exploración y conquista, el ministro anglicano Samuel Purchas (1577-1626) por haber reproducido, en su Purchas, sus peregrinos, imágenes de las pinturas y los glifos de los reyes mexicanos del gran Códice Mendoza:32 “ya fue empeño de Samuel Purchas, de nación inglés[a], en sus Peregrinaciones del Mundo, tom. 3 lib. 5, cap. 7, donde con individuas, y selectísimas noticias, recopiló cuanto pudiera expresar en esta materia el amante más fino de nuestra patria”.33 Al respecto Sigüenza enfatizó su propia dedicación (y la indiferencia de sus compatriotas) en su Noticia chronológica de los reyes, emperadores, gobernadores, presidentes y virreyes de esta nobilíssima civdad de México (c. 1680): “Nunca desistiré del conato que en esto pongo cuando siempre me ocupo en investigar lo que en algún tiempo puede ser que se repute útil, supuesto que (ignoro la causa) en investigar con curiosidad nuestras historias domésticas, no sólo no hay aplicación, pero ni aun gana”.34
Sigüenza habría reconocido la precariedad de su colección, y también su propia capacidad para cuidarla, dados sus problemas de salud y movilidad. Escribió en 1699: “Ha tiempo de cinco años que padezco gravísimos dolores nefríticos, con piedras en los riñones y una en la vejiga (y del tamaño de un gran huevo de paloma, según informan los cirujanos que lo han tanteado) que me imposibilita el andar cinco o seis cuadras”.35 Los achaques de su quebrantada salud, por encima de sus responsabilidades profesionales de capellán, de investigador y de ingeniero, además de su relativa pobreza causada por su humilde sueldo, le habrían dado muchos motivos para preocuparse por el mantenimiento de su preciosa colección de antigüedades.36 El ejemplo de Samuel Purchas y las dificultades materiales y físicas que sufría Sigüenza y Góngora le habrán inspirado a abrir su puerta y dar la bienvenida al viajero napolitano calabrés, Giovanni Francesco Gemilli Careri.
III. El Giro del Mondo (1699-1700) de Giovanni Francesco Gemelli Careri
Giovanni Francesco Gemelli Careri (1651-1725) nació en Radicena, que pertenecía al feudo de los Grimaldi que formaba parte, como toda Calabria, del Reino de Nápoles y, por eso, súbdito del rey de España.37 No fue el primer italiano que cursó viajes al exterior; unos siguieron las pistas legendarias de Marco Polo, viajando al Oriente, otros al Occidente, siguiendo el camino de Gerolamo Benzoni a América, conocido por su Historia del Mondo Nuovo (Venecia, 1565). Gemelli se doctoró en Derecho en Nápoles; tuvo una carrera breve y poco satisfactoria en las judicaturas y gobiernos de varias ciudades y provincias del reino.38 Su suerte era común a tantos otros que padecían ambiciones frustradas y amargadas en semejantes circunstancias. En 1693 decidió dar un viaje alrededor del mundo. Su itinerario incluía Egipto, Constantinopla, Tierra Santa, Armenia, Persia, India, China, Macao y las islas Filipinas, y de allí salió en el Galeón de Manila para Acapulco, llegando unos doscientos días más tarde, el 19 de enero de 1697. El 2 de febrero Gemelli entró en la ciudad de México; a la vuelta llegó al puerto de Cádiz el 4 de junio de 1698.39 Según su propio testimonio, hizo su vuelta al mundo en cinco años, cinco meses y veinte días, y su Giro del Mondo fue publicado en seis volúmenes en Nápoles en 1699-1700.40
El interés de la exposición de Gemelli Careri sobre Nueva España está en sus impresiones del fascinante mundo intelectual y profesional de Sigüenza y Góngora, su generosidad con el visitante italiano, su relato sobre las ruinas monumentales del México antiguo que pudo ver y el breve contacto que tuvo con el bisnieto del historiador don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, don Pedro Alva Cortés. Gemelli cuenta que se hizo amigo de Carlos de Sigüenza y Góngora en el colegio del Amor de Dios de la ciudad capital novohispana el sábado 6 de julio de 1697: “Está allí, en calidad de rector, don Carlos de Sigüenza y Góngora, profesor público de matemáticas y, como deseaba desde hacía mucho tiempo conocerme, con tal ocasión estrechamos una buena amistad”.41 Si antes de su encuentro Sigüenza tenía interés en conocer al viajero y autor italiano, sería, como hemos visto, por el aprecio del polígrafo novohispano hacia los extranjeros interesados en las antigüedades mexicanas y con los medios para reproducirlas. El sábado 6 de julio de 1697: “Siendo don Carlos tan curioso y virtuoso, pasamos el día en variadas conversaciones, y al irme, por la tarde, me dio un libro que había hecho imprimir con el título de Libra astronómica, después de haberme mostrado muchos escritos y dibujos notables acerca de las antigüedades de los indios”.42 El día 29 de julio de 1697 es el día en que Sigüenza le regaló a Gemelli Careri copias de las pinturas que el napolitano había visto a principios del mes. Gemelli explica que el arzobispo de México, don Francisco de Aguiar y Seijas (1632-1698), le entregaba a Sigüenza “todos los lunes una suma semejante para distribuirla a las mujeres pobres incapaces de trabajar” y que Sigüenza también “daba dos pesos de a ocho a cada convaleciente que llevaba un testimonio del hospital”, enumerando también las otras limosnas repartidas por Sigüenza, gracias a la generosidad del arzobispo filantrópico.43 (Aguiar y Seijas había nombrado a Sigüenza como capellán del Hospital del Amor de Dios en 1685, dándole el privilegio de “celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, diciendo las tres cada semana”.44)

Gemelli Careri informa sobre una visita más con Sigüenza: el viernes 9 de agosto de 1697 se encontraron en el Colegio de San Ildefonso donde Sigüenza, “gran anticuario de las memorias de los indios”, como nos recuerda Gemelli, le mostró “algunas piedras antiguas, en una de las cuales había figuras y jeroglíficos esculpidos y, entre otras cosas, un águila con hojas de nopal alrededor y en otra [piedra] puesta en el muro, círculos y otras figuras”; le dijo que eran restos de un templo del ídolo Huitzilopochtli, dedicado en el año 1486, y que por “otras pinturas y figuras antiguas” Sigüenza “deducía que aquel templo estaba en ese sitio”, pero otros peritos opinaban que el templo estuvo “donde está hoy la catedral. Podría ser cierto lo uno y lo otro, por extenderse su grandeza de un lugar a otro”.45 Así vemos cómo Gemelli Careri cita muy respetuosamente a Sigüenza a la vez que toma en cuenta las opiniones de otros peritos en la materia.46 El jueves 19 de septiembre, Gemelli Careri, montado a caballo, salió de la ciudad capital para ver las pirámides cerca de la aldea de San Juan Teotihuacán, donde pasó la noche “en casa de don Pedro de Alva, nieto de don Juan de Alva, descendiente de los reyes de Texcoco”.47 El viernes 20 de septiembre don Pedro acompañó a Gemelli a ver las pirámides, “a una legua de allí apartadas”.48 La descripción de Gemelli Careri de ellas en el año de 1697 es conmovedora por recordar la destrucción, todavía visible, hecha por la conquista española:
Vimos primeramente la llamada [pirámide] de la luna, situada al septentrión, dos de cuyos lados medían doscientas varas españolas, que son cerca de seiscientos cincuenta palmos, y los otros dos lados ciento cincuenta varas. No teníamos instrumentos para tomar la altura, pero, por lo que pude juzgar, era de doscientos palmos. A decir verdad, no era más que un montón de tierra hecho a gradas, como las pirámides de Egipto, pero las de Egipto son de piedra dura. Hubo antes en la parte más alta de la misma un ídolo de la luna grandísimo, hecho de piedra muy dura, aunque burdamente; pero luego monseñor Zumárraga, primer obispo de México, por celo de la religión, lo hizo romper; y hasta el día de hoy se ven tres grandes pedazos al pie de la pirámide.49
A doscientos pasos de distancia contemplaron la pirámide del sol llamada Tonatiuh, cuya altura era, informa Gemelli, un cuarto más que la de la luna:
La estatua del sol que había encima de ella, después de haber sido rota y removida de su lugar, permaneció en el medio, sin haberla podido hacer caer al suelo por el tamaño de la piedra. Esta figura tenía una gran concavidad en el pecho, en donde estaba colocado el sol, y el resto estaba toda cubierta (como la de la luna) de oro, que luego tomaron los españoles en el tiempo de la conquista. Hoy se ven al pie de la pirámide dos grandes pedazos de piedra que eran parte de los brazos y de los pies del ídolo.50
Gemelli Careri reproduce en total catorce láminas de las copias manuscritas que había recibido de Sigüenza; como ya hemos notado y como lo notarán Boturini y Clavijero, el autor calabrés identificó como reyes mexicas o aztecas a cuatro de estos personajes que son acolhuas o texcocanos.51 En su comentario en la edición facsímil del Codex Ixtlilxóchitl de la Biblioteca Nacional de París, Jacqueline Durand-Forest corrige la identificación de estas figuras según la foliación del manuscrito original, MS. MEX. 65-71.52 Al reproducir el grabado que acompaña su exposición dedicada a los “meses, año y siglo de los mexicanos con sus jeroglíficos”, Gemelli Careri reconoce la generosidad de Sigüenza y Góngora: “[L]a figura del siglo mexicano y otras antigüedades de los indios, que en seguida vendrán representadas en este volumen, se deben todas a la diligencia y a la cortesía de Sigüenza, que me hizo don de tan peregrinas rarezas”.53
El gran acierto de Gemelli fue reproducir la copia del mapa de la peregrinación de los antiguos mexicanos que Sigüenza le había mandado hacer. Es el mapa de su colección mejor preservado y conocido popularmente hasta el día de hoy como el “mapa de Sigüenza”. Conservado actualmente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, esta pintura de la peregrinación de los pueblos del noroeste de México al valle central fue hecha sobre tres piezas de papel de amate, “conformando así una sola hoja cuyas medidas son 54.5 x 77.5 cm”.54 En un penetrante análisis, María Castañeda de la Paz calcula que la peregrinación tomara unos 643 años y, para precisar los grupos étnicos involucrados, denomina el mapa “la pintura de la peregrinación de los culhuaque-mexitin”.55 En fin, el testimonio del viajero calabrés en su libro, acompañado por el testimonio visual de sus grabados, revelan el entusiasmo de un extranjero europeo a quien encantan las novedades y maravillas que ve, y crea un documento único. Sigüenza no vivió para verlo: la obra salió en 1700, el mismo año de su muerte.
IV. La Idea de una nueva Historia general de la América septentrional y el Catálogo del Museo histórico indiano (1746) de Lorenzo Boturini Benaduci
Lorenzo Boturini Benaduci (1702-1755) nació de una familia humilde en Sondrio, en la región del norte de Lombardía. Cursó estudios en la ciudad capital de Milán y ambicionó una carrera intelectual en servicio de alguna corte, haciendo en un momento gestiones en Madrid ante José Patiño, primer ministro de Felipe V (c. 1700-1746), el primer rey borbón de España. Sin éxito, emprendió una peregrinación a Zaragoza para visitar el santuario de Nuestra Señora del Pilar, donde se enteró de la imagen milagrosa de la Virgen en las cercanías de la ciudad de México, la de Nuestra Señora de Guadalupe. Aunque parezca insólito, de vuelta a Madrid conoció a la condesa de Santibáñez, la mayor de los hijos de la condesa de Moctezuma, que fue descendiente del tlatoani mexica que reinaba al llegar Cortés a México en 1519, esto es, Moctezuma Xocoyotzin.56 Según los privilegios concedidos por la corona de España a su linaje, la condesa le otorgó a Boturini “un poder notarial para cobrar la pensión a que supuestamente era acreedora”.57 Con este impulso Boturini viajó a Nueva España en 1736 y de allí en adelante se dedicó a la colección de materiales relativos a la Virgen de Guadalupe y a las culturas indígenas antiguas.
El gran aporte de Boturini al conocimiento de las antigüedades mexicanas fue su colección de manuscritos —la mayor hasta aquel momento reunida por un europeo— que había recolectado en los años 1736-42. Había querido escribir una historia de la Virgen de Guadalupe y para adornar su imagen con una corona de oro hizo por cuenta propia una colecta pública entre entidades eclesiásticas y laicas, pero sin que la autorizara el arzobispo de México, don Juan Antonio Vizarrón y Eguiarreta. El gobierno virreinal intervino; luego de investigaciones el recién instalado virrey don Pedro Cebrián y Agustín, conde de Fuenclara, mandó que aprehendieran a Boturini y le confiscaran su colección el 4 de febrero de 1743.
Encarcelado por ocho meses en Nueva España, Boturini fue enviado a la metrópoli; ahí conoció al criollo novohispano Mariano Fernández de Echeverría y Veytia (1718-1780). Con la ayuda de este joven abogado ante el Supremo y Real Consejo de Indias, Boturini fue absuelto y Felipe V “lo nombró cronista real de las Indias y ordenó que se le devolviera sus materiales confiscados para que pudiera escribir la historia de la Nueva España que tenía proyectada”.58 Sin embargo, el estudioso milanés no recibió el sueldo prometido ni tampoco se le devolvieron sus papeles; murió en la pobreza en Madrid en 1755. Al volver Veytia a Nueva España con el cargo de albacea de Boturini, el virrey Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, el primer conde de Revillagigedo (1681-1766, r. 1746-1755), cedió a Veytia la colección de Boturini que había permanecido en las oficinas de la secretaría del virreinato; con estos recursos Veytia escribió su propia Historia antigua de México (México, 1836).59

La única obra que Boturini logró publicar fue su Idea de una nueva Historia general de la América septentrional (Madrid, 1746), que sería una anticipación de la “Historia general” que no logró escribir. Al dedicar la Idea a Felipe V, el día 3 de febrero de 1745, Boturini mencionó su “Museo de cosas tan preciosas en ambas Historias Eclesiástica, y Profana, que se puede tener por otro de los más ricos tesoros de las Indias”.60 Su dedicación a las letras hispano-indianas históricas habrá complacido al monarca que había fundado en años anteriores la Biblioteca Nacional de España, además de las Academias de la Lengua y de la Historia.61
Boturini recibió de la corte real la aprobación (la “censura”) y licencia para imprimir la Idea, después de recibir el aval entusiasta de don Joseph Borrull, catedrático de Jurisprudencia de la Universidad de Salamanca y miembro del Consejo Real de Indias. Éste elogió a Boturini “quien con sola la luz que le han podido suministrar el celebrado Don Carlos de Sigüenza y el Viajero Careri, […] ha penetrado lo más interior, e ignorado, cual es […] su gobierno, sus ciencias, y principalmente el haber descifrado sus Caracteres, Jeroglíficos, y Pinturas”.62 Muy notablemente, destacó a la vez la utilidad de dicha colección en los Tribunales de Justicia para poder adjudicar los pleitos de los “infelices Indios, quienes fundados en sus títulos legítimos, explicados con Jeroglíficos, y Pinturas, [y] no habiendo Intérprete capaz de descifrarlos, pierden miserablemente sus derechos, y acciones”.63
La narración histórica de la Idea se complementa, y la obra se completa, con el “Catálogo del Museo Indiano del Cavallero Boturini” que en sus noventa y seis páginas está ordenado con la pericia de uno de los grandes bibliógrafos de su época. Boturini separa las historias de los dominios antiguos, uno por uno (tolteca, chichimeca, mexicana, etcétera), y dentro de éstas crea subdivisiones para mapas y manuscritos; luego viene una serie de artefactos misceláneos, seguido por una sección de calendarios (el año “natural”, el cronológico, el astronómico y el ritual), además de la historia de la conquista (mapas indios y españoles; manuscritos indios, manuscritos españoles), la historia eclesiástica (impresas, manuscritas, aparte de varios testimonios personales) y la guadalupana (impresas y manuscritas en español, náhuatl e italiano). Elogia la lengua náhuatl por su “exquisito primor” y por exceder al latín “en la propiedad de las voces, teniendo unos altos conceptos, y frecuentísimas metáforas”; explica que la poesía se encuentra en sus cantares “que son difíciles de explicar, porque envuelven todo lo histórico con continuadas alegorías”.64
No se puede exagerar el valor de la colección de Boturini, todo registrado en su “Catálogo”, ni para las obras de cronistas de herencia indígena: tiene los manuscritos de las historias mexicanas de Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin (1579-1660) y de Hernando Alvarado Tezozómoc (c. 1525-c. 1610); la tlaxcalteca de Diego Muñoz Camargo (c. 1525-c. 1599), además de la gran colección de las obras manuscritas del historiador Fernando de Alva Ixtlilxóchitl.65

En cuanto al testimonio de Boturini sobre la obra de Sigüenza, lo reconoce por su contribución a “ambas historias”: la profana, con los papeles de don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, y la eclesiástica a través de sus investigaciones y devoción espiritual a la Virgen de Guadalupe y sus “apuntes históricos de la predicación del glorioso apóstol santo Tomás en la América” en unos treinta y cuatro folios de “papel de China, que supongo sirvieron a Don Carlos de Sigüenza y Góngora para escribir en el mismo asunto la obra Fénix del Occidente, que no he podido hasta lo presente conseguir, por no haberse dado a las estampas”.66 Boturini buscó concienzudamente la colección de Sigüenza: “Yo, siguiendo a Sigüenza, trabajé en el Archivo de la Santa Catedral Metropolitana Iglesia de México, y hallé a este propósito diferentes instrumentos, que copié de sus originales, por donde consta que el arzobispo había comprado, y habitaba dichas casas en el mismo tiempo de las apariciones de su Divina Magestad”.67
Boturini tuvo grandes reparos a la obra de Gemelli en cuanto a su interpretación del calendario mexicano, culpándole por haber consultado con “los Indios de su tiempo, quienes le llenaron de mil necedades” en vez de depender exclusivamente de su “estrecha amistad con don Carlos de Sigüenza y Góngora, Cathedrático de Mathemáticas de la Universidad de México, y quizás visto su Cyclografía Indiana”, obra que Boturini había buscado en vano.68 Boturini corrigió los errores de Gemelli, concluyendo que el “cúmulo de errores de Gemelli era capaz de confundir de tal manera a los que pretenden descifrar los Kalendarios Indianos, que nunca pudiessen hallar el hilo para salir del laberinto”.69
Boturini celebra, en cambio, la contribución notable de Gemelli al reproducir la copia de la pintura de la peregrinación de los antiguos mexicanos. Boturini describe cómo se hizo la peregrinación hasta llegar al sitio donde fundar “la ciudad Tenuchtitlan Mexico”: “Oyeron sus Capitanes cantar a un pájaro, y luego fueron a escucharlo, y como su chillido era Tihuique, que en lengua Indiana quiere decir Ya vamos, al momento levantaron el Real, pensando que les advertía, que se fuessen sin demora alguna”.70 También explica el contenido del mapa de Sigüenza:
Lo mismo se ve claro en el Mapa de dicha Peregrinación que Gemelli Careri insertó en el to[mo]. 6, cap. 4 de su Giro del Mundo, donde se halla pintada la llegada de dichos Mexicanos a la Laguna, y el cerrillo de piedra, que entonces estaba situado en medio de sus aguas, y tenía en la cumbre un árbol de Tunas silvestres, que los Indios llaman Tenuchtli, y encima de él apostada un Águila, rodeada de Lenguas, Symbolos de que habló a los Principales, y Mandones de dicha Nación, persuadiéndoles a que fabricassen en aquel mismo lugar su Ciudad, la que de el dicho árbol Tenuchtli se llamó Tenuchtitlan.71
En fin, para ser justos con Gemelli, recordemos que no son equiparables los pocos meses que éste pasó en Nueva España en 1697 con los seis años que vivió allí Boturini, unas tres décadas más tarde, a partir de 1736. Por eso no me parece extraño que Gemelli, un año después de su vuelta a Nápoles, y a la hora de preparar su obra para la publicación, se confundiera entre las copias de pinturas de reyes mexicanos y texcocanos que Sigüenza le había facilitado. La equivocación de Gemelli fue al representar a los reyes mexicas: entregó a la editorial napolitana copias de pinturas de reyes texcocanos, excepto Moctezuma II.
Para ser justos con Boturini: comprendemos su crítica impaciente de los errores de Gemelli si recordamos los años que en Nueva España él dedicó a adquirir y organizar los mapas y manuscritos que reunió en su “Catálogo del Museo histórico indiano” —todo con el fin de escribir su propia historia de Nueva España. Contraste cruel para Boturini: la frustración de sus planes al sufrir la pérdida de sus tesoros y verlos confiscados por las autoridades virreinales y, por el contrario, el éxito editorial que había tenido Gemelli. Aparte de sus publicaciones de Relazione delle Campagne d’Ungheria (1689) y Viaggi in Europa (1693), su Giro del Mondo había salido en inglés en Londres en 1704 con el título Voyage Round the World y en francés en París en 1719, Voyage du Tour du Monde. La fama internacional que Boturini pudo soñar sólo se realizaría más tarde, mediante los lectores eruditos de su Idea.
V. La Historia Antigua de México (1780-81) de Francisco Javier Clavijero
De entre los jesuitas expulsados por Carlos III de sus territorios destaca Francisco Javier Clavijero (1731-1787), “el más celebre y más completo de los historiadores” de antigüedades mexicanas de finales del siglo XVIII. 72 Nacido en Veracruz, la trayectoria de Clavijero fue una suerte de parcial “vuelta al mundo” desde Tepotzotlán, donde hizo su noviciado, hasta Bolonia, donde escribió y tradujo al italiano su Historia antigua de México (Cesena, 1780-81). En esta obra aspiraba a recuperar la patria mexicana perdida y a defenderla ante los europeos ilustrados que menospreciaban el valor de lo americano, incluso sus habitantes naturales, en razón de una supuesta inferioridad natural y cultural. La obra muy pronto se volvió un clásico.73 Se tradujo al inglés en fecha tan temprana como 1787; al alemán en 1789; al italiano del español en 1826 y de su original al español en 1945.74
Clavijero caracterizó las antiguas pinturas mexicanas como el blanco de la más dura crítica en contra de la civilización antigua mexicana hecha por Buffon, De Pauw y Robertson.75 Respondió frontalmente a tal cargo y redondeó su contraataque:
No contentos algunos autores con viciar en sus libros la historia de México con errores, despropósitos y mentiras, la han alterado más todavía con mentirosas imágenes y figuras grabadas, como las del famoso Teodoro Bry. En la obra de [Tomás] Gage, en la Historia general de los viajes del señor [Antoine-François] Prevost y en otras, se representa una bella calzada hecha sobre el lago mexicano para ir de México a Texcoco, que es ciertamente el mayor despropósito del mundo. En la gran obra titulada La Galerie agréable du monde [de Pieter van der Aa (Leiden, 1729)] se representan los embajadores mandados antiguamente a la corte de México montados sobre elefantes. ¡Esto es mentir en grande!76
Al contrario, Clavijero enfatiza que la historia y la pintura son “artes que no pueden separarse en la historia de México” y a la vez destaca los límites de la tradición: “Sus pinturas no deben mirarse tanto como una historia ordenada, cuanto como un recuerdo o apoyo de la tradición”.77

Para Clavijero, Sigüenza se había constituido en una autoridad única respecto a la tradición pictórica antigua, y Clavijero lo elogió como tal: “Reunió un gran número de pinturas antiguas, parte compradas a grande precio y parte que le dejó en su testamento el nobilísimo indio don Juan de Alva Ixtlilxóchitl”; aquella colección, legada a la muerte de Sigüenza al colegio jesuita de San Pedro y San Pablo de México, la estudió Clavijero en 1759.78 El otro punto clave para Clavijero fueron los logros de Sigüenza y Góngora en cuanto a la cronología mexicana: “Todos estos historiadores están de acuerdo con Sigüenza y Góngora en lo que mira a las ruedas mexicanas de siglo, año y mes, y solamente discordan sobre el principio del año y los nombres de algunos meses”.79 Aparte de lamentar el desaparecido Ciclografía mexicana, Clavijero consultó a Sigüenza y Góngora sobre todas las cuestiones calendáricas e históricas pertinentes. Su testimonio sobre cuestiones de cronología es tajante:
No me atrevería a publicar esto si no estuviera asegurado con el gravísimo testimonio del sabio Sigüenza y Góngora que vale por ciento, porque, además de su grande erudición, sinceridad y crítica, fue el hombre que con mayor diligencia trabajó en esta materia, consultando a los mexicanos y texcocanos más instruidos y estudiando sus historias y pinturas.80
Clavijero reconoció la deuda de Gemelli con Sigüenza y notó los errores o malentendidos del calabrés respecto a lo que le habría informado el criollo novohispano. Mayormente lamentó el mal uso que De Pauw había hecho de Gemelli pero esto no oscurece lo que Clavijero consideró el mayor aporte del viajero calabrés al haber reproducido la pintura narrativa de la peregrinación de los mexicanos desde Aztlán hasta fundar Anáhuac.
De Boturini, Clavijero aprecia sobre todo la colección de manuscritos antiguos que el milanés había reunido: “El museo que formó de pinturas y de manuscritos antiguos ha sido el más copioso y más selecto, al menos después del famoso Sigüenza, que jamás se ha visto en aquel reino” y detalla concienzudamente sus contenidos.81 En esta línea y, a pesar de muchos autores de otras naciones que habían escrito sobre la historia antigua mexicana, Clavijero valoraba sólo a los dos italianos: “No he encontrado que pudieran servirme” sino “Gemelli y Boturini, los cuales por haber estado en México y adquirido de los mexicanos pinturas y noticias particulares relativas a su antigüedad, han contribuido de algún modo a ilustrar la historia”.82
VI. Posdata: Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América (1813) de Alexander von Humboldt
Uno de los últimos y más distinguidos “discípulos” de Sigüenza fue el gran estudioso de los pueblos americanos y naturalista prusiano Alexander von Humboldt (1769-1859), cuyo viaje a América de 1799-1804 resultó en su obra monumental de treinta tomos, publicada de 1805 a 1834. Humboldt mandó reproducir un gran número de manuscritos mexicanos además de una selección de los más importantes códices que existían en las bibliotecas de Bolonia, Viena, Oxford, Veletri, Berlín, Roma, París y Dresden, junto con un estudio original documentado sobre la escritura de los mexicas, que definió como “una pintura indígena de género mixto por el efecto de la combinación de figuras en parte pictográficas e ideográficas y en parte fonéticas”.83
Humboldt logró poner en su sitio a los polemistas ante los cuales Clavijero defendía la civilización antigua americana, y lo hizo al introducir en la ciencia americanista estudios comparativos en las disciplinas de historia y antropología:
Un pueblo que reglamentaba sus fiestas según el movimiento de los astros y que grababa sus fastos sobre un monumento público habría, sin duda, llegado a un grado de civilización superior al que le asignaron Pauw, Raynal y el mismo Robertson, el más sensato de los historiadores de América. Estos autores consideran como bárbara toda condición del hombre que se alejó del modelo de cultura que se han formado de acuerdo con sus ideas sistemáticas. Nosotros no sabríamos admitir esta división tajante entre naciones bárbaras y naciones civilizadas… Antes de clasificar a las naciones, es necesario estudiarlas según sus caracteres específicos, pues las circunstancias exteriores hacen variar al infinito los matices culturales.84
La pasión intelectual de Humboldt y su modernidad está en plena evidencia en su aproximación al estudio de las antigüedades mexicanas.85 Humboldt reproduce el mapa de la peregrinación de los mexicanos identificándolo como un “dibujo jeroglífico”, señalando la defensa del mismo que había hecho Clavijero: “Un respetable eclesiástico, el abate Clavijero, que ha recorrido México casi medio siglo antes que yo, ha levantado su voz en defensa del autor del Giro del Mondo” e identifica este dibujo de la migración de los aztecas como algo que antiguamente fue parte “de la famosa colección del doctor Sigüenza” que Humboldt no pudo localizar en la biblioteca de la universidad de la capital mexicana.86
El aprecio de Humboldt por la labor de Sigüenza y Góngora al reunir sus manuscritos y trabajar la cronología mexicana tiene una dimensión afectiva que se reconoce en una anécdota. Humboldt recuerda su oportunidad para ver la colección de pinturas jeroglíficas —en ese momento la “más rica y más bella de la capital”, escribió— custodiada por el padre José Antonio Pichardo, quien había “sacrificado su pequeña fortuna para reunir muchas pinturas aztecas o para hacer copiar aquellas que no podía adquirir”.87 Al recordar su visita al padre Pichardo, Humboldt escribió, en una frase de mucha resonancia: “La casa de este hombre instruido y laborioso ha sido para mí lo que la casa de Sigüenza fue para el viajero Gemelli”.88
Al evocar a Sigüenza y a Gemelli en ese momento, Humboldt honra a los dos y a la vez se inserta él mismo en la larga trayectoria de estudios donde Sigüenza y Góngora fue el más sabio iniciador y Gemelli Careri uno de sus transmisores pioneros y, al dar constancia de la pintura de la peregrinación de los antiguos mexicanos, uno de los más indispensables. Podemos afirmar que a Sigüenza le habría complacido mucho el entusiasmo y la racionalidad de Humboldt al dedicarse al estudio de la antigüedad mexicana. Sigüenza habría juzgado a Humboldt de la misma manera en que alabó a Samuel Purchas por su recopilación de “cuanto pudiera expresar en esta materia el amante más fino de nuestra patria”. Seguramente el polígrafo (también poeta) novohispano le habría dedicado a Humboldt por lo menos una octava de alabanza.89 Habría reconocido en Humboldt la finura de alguien, como él mismo, que cultivaba las artes y las ciencias de su época con el fin de avanzar dichos estudios tanto en servicio de la patria como en patrimonio de la humanidad.
En fin, este largo comentario de la labor de estudiosos notables que se enfocaron en las antigüedades mexicanas nos ofrece una “cadena” de autores y sus lectores, y autores de nuevo, que revela los avances intelectuales y los debates al respecto durante más de un siglo. Hemos presenciado cómo todos ellos aseguraron la continuidad del conocimiento de la civilización antigua mexicana y la preservación de sus artefactos. Y algo más, tal vez imperceptible, al ir por ellos de uno en uno: el paso, en el mundo intelectual y artístico, de la época barroca a la modernidad.
Rolena Adorno
Catedrática Sterling Emérita de Español en la Universidad de Yale
1 Empleo el término “antigüedades” según su uso para las creencias, inclusive los mitos, clásicas, precristianas, a las cuales se igualaba el mundo americano anterior a la invasión española. “Antigüedades”, antes del cristianismo.
2 Lezama Lima, J. La expresión americana [1957], Alianza, Madrid, 1969, p. 57.
3 Trabulse, E. “La obra científica de Carlos Sigüenza y Góngora 1667-1700”, en Ciencia colonial en América, ed. A. Lafuente y J. Sala Catalá, Alianza, Madrid, 1992, pp. 222-223.
4 Citado por Trabulse, “La obra científica”, p. 226.
5 Trabulse, “La obra científica”, p. 237.
6 Trabulse, “La obra científica”, pp. 236-237.
7 Trabulse, “La obra científica”, pp. 237, 249.
8 Trabulse, “La obra científica”, p. 235.
9 Lafaye, J. Quetzalcoatl and Guadalupe: The Formation of Mexican National Consciousness, 1531-1813 [1974], prol. O. Paz, trad. B. Keen, University of Chicago Press, Chicago, 1976, pp. 62-64.
10 Sigüenza y Góngora, C. Parayso occidental: facsímile de la primera edición (México, 1684), prol. M. Ramos, introd. M. Glantz, UNAM y Condumex, México, 1995, fol. IX; Guzmán y Córdoba, S. “Prólogo a quien leyere” [1691], en Libra astronómica y filosófica, en Seis obras de Carlos de Sigüenza y Góngora, prol. I. A. Leonard, ed. W. C. Bryant, Biblioteca Ayacucho, Caracas 1984, p. 245; Leonard, I. Don Carlos de Sigüenza y Góngora: Un sabio del siglo XVII [1929], trad. J. J. Utrilla, Fondo de Cultura Económica, México,1984, pp. 109, 110, 219-220.
11 Trabulse, E. Ciencia y tecnología en el Nuevo Mundo, El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p. 83; idem, “La obra científica”, p. 229.
12 Trabulse, Ciencia y tecnología, p. 84.
13 Trabulse, Ciencia y tecnología, pp. 84-86.
14 Trabulse, Ciencia y tecnología, p. 86.
15 Sigüenza y Góngora, C. Noticia chronológica de los reyes, emperadores, gobernadores, presidentes y virreyes de esta nobilíssima civdad de México, Lilly Library, Bloomington Indiana, Lilly F 1205. S 57 Mendel, f2r. Véase Trabulse, E. Los manuscritos perdidos de Sigüenza y Góngora, El Colegio de México, México, 1988, p. 42.
16 Jaime Delgado (Delgado, J. “Estudio”, en Carlos de Sigüenza y Góngora. Piedad Heroyca de Don Fernando Cortés, ed. J. Delgado, Porrúa Turanzas, Madrid, 1960, p. LXXVIII) aclaró que el título correcto de la obra no es Año Mexicano sino Tratado de Ciclografía Mexicana; señala que éste fue el título mencionado por Sigüenza en su Noticia chronologica y que Gemelli y Boturini lo llaman así también.
17 Guzmán y Córdoba, S. “Prólogo a quien leyere”, p. 245. Un “bisiesto”, o año bisiesto, es un año solar en el que se produce la intercalación periódica de un día adicional en el propio año, recurso utilizado en casi todos los calendarios solares, incluyendo el juliano y el gregoriano, para evitar el cambio de estaciones, https://es.wikipedia.org/wiki/Año _bisiesto/, consultado el 18 de septiembre de 2024. No alcanzo el significado de “triadecatéridas”, pero será una medida usada para periodos de tiempo. El tonalamatl fue usado por sacerdotes aztecas o mexicas en ritos de adivinación. La palabra “tonalamatl” se constituye por “tonalli”, o día, y “amatl”, el papel hecho por la corteza interior de árboles del género ficus. El famoso Aubin Tonalamatl está resguardado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, https://www.loc.gov/item/2021668125/, consultado el 18 de septiembre de 2024.
18 Villella, P. B. “Indian Lords, Hispanic Gentlemen: The Salazars of Colonial Tlaxcala”, The Americas 69: 1 (julio de 2012):1-36, p.16.
19 Villella, P. B., pp. 19, 24-25. Lo que queda del Tratado de la ciclografía se encuentra en las transcripciones hechas por Santos y Salazar en su “Cómputo Cronológico de los Indios Mexicanos, AGNM, Historia, vol. 3, ff23r-40v (Trabulse, “La obra científica”, p. 236, nota 1).
20 Sigüenza afirmó poseerlos todos; véase Sigüenza y Góngora, Piedad heroica, p. 65 [cap. 10, párr. 114].
21 Sigüenza y Góngora, Paraíso occidental, f128v [lib. 2, cap. 28, párr. 300].
22 Durand-Forest, J. “Resumen”, en Codex Ixtlilxochitl, Bibliothèque Nationale, París (Ms. Mex. 65-71), Commentaire Jacqueline Durand-Forest, Graz: Akademische Druck – u. Verlagsanstalt, 1976, pp. 35-36.
23 Ross, K. The Baroque Narrative of Carlos de Sigüenza y Góngora: a New World Paradise, Cambridge University Press, Nueva York, 1993, p. 129; Leonard, I. Baroque Times in Old Mexico [1959], University of Michigan Press, Ann Arbor, 1993, pp. 200-201. El elogio de don Fernando por Sigüenza se encuentra en Sigüenza y Góngora, Paraíso occidental f2v [lib. 1, cap. 1, párr. 4].
24 Brian, A. Alva Ixtlilxóchitl’s Native Archive and the Circulation of Knowledge in Colonial Mexico, Vanderbilt University Press, Nashville, 2016, p. 47; la autora recrea el esquema genealógico del cronista, quien ocupa la cuarta generación en línea directa del príncipe don Fernando Cortés Ixtlilxóchitl.
25 Sigo aquí el análisis de Ross, The baroque narrative, pp. 129-130.
26 Sigüenza y Góngora, Paraíso occidental f128r [lib. 2, cap. 28, párr. 299], énfasis mío.
27 Brian A.; Benton B., y García Loaeza, P. “Introduction”, en The Native Conquistador: Alva Ixtlilxóchitl’s Account of the Conquest of New Spain, ed. y trad. A. Brian, B. Benton y P. García Loaeza, Pennsylvania State University Press, University Park, 2015, pp. 1-17, p. 5.
28 Alva Ixtlilxóchitl, F. Obras históricas, ed. Edmundo O’Gorman, 2 tomos, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México, 1985, v. 1, p. 457; Alva Ixtlilxóchitl, F. The Native Conquistador, p. 31.
29 Alva Ixtlilxóchitl, F. Obras históricas, v.1, p. 457 [“Compendio histórico del reino de Texcoco”]; Brian A., Benton B. y García Loaeza, P., “Introduction”, en The Native Conquistador, p. 5.
30 Alva Ixtlilxóchitl, F. Obras históricas, v. 1, pp. 391-392.
31 Martínez, J. L. Hernán Cortés, UNAM y Fondo de Cultura Económica, México, 1990, pp. 344-345.
32 “El Códice Mendoza está conformado por setenta y una páginas; consiste en una lista de sus tlatoani, un registro de los pueblos sometidos y una narración sobre la vida cotidiana de los mexicas. La copia se realizó en 1542 con la ayuda de los tlamatinime (sabios indígenas), quienes hicieron una explicación del contenido, traducido y trascrito al español en hojas previas y sucesoras a láminas con los pictogramas, o incluso sobre ellas, https://www.gob.mx/cultura/articulos/codice-mendoza-la-cronica-mas-completa-de-mexico-tenochtitlan?idiom=es, consultado el 21 de agosto de 2024.
33 Sigüenza y Góngora, C. Teatro de virtudes políticas que constituyen a un príncipe: advertidas en los monarcas antiguos del Mexicano Imperio [1680], edición facsímil de la primera edición, Coordinación de Humanidades UNAM y Miguel Ángel Porrúa, México,1986, p. 35 [Preludio III], énfasis mío. Sigüenza se refiere a “The Historie of the Mexican Nation” [2.a pte., lib. 5, cap. 7], de Hakluytus posthumus, or, Purchas his Pilgrimes: Contayning a History of the World in Sea Voyages and Lande Travells by Englishmen and others (Londres, 1625).
34 Sigüenza y Góngora, Noticia chronológica, f1r.
35 Su queja se cita en Pérez Salazar, F. “Biografía”, en Carlos de Sigüenza y Góngora, Obras con una biografía escrita por Francisco Pérez Salazar, ed. F. Pérez Salazar, Sociedad de Bibliófilos Mexicanos, México, 1928, p. 134.
36 Su situación económica contrastaba con la mayoría de sus colegas universitarios, cuya manutención estaba asegurada por ser ellos miembros de órdenes religiosas (Leonard, I. “Introducción”, en Documentos inéditos de don Carlos de Sigüenza y Góngora, prol. y ed. I. A. Leonard, Centro Bibliográfico Juan José de Eguiara y Eguren, México, 1963, p. 5).
37 Perujo, F. “Estudio preliminar”, en Viaje a la Nueva España, ed. y trad. F. Perujo, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM, México. 1976, pp. xi, xxxi-xxxii.
38 Perujo, “Estudio preliminar”, pp. xxii-xxiii.
39 Perujo, “Estudio preliminar”, pp. xxix-xxxi.
40 Perujo, “Estudio preliminar”, pp. xxxii, xlix.
41 Gemelli Careri, G.F. Viaje a la Nueva España, ed. y trad. F. Perujo, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM, México,1976, pp. 118-119 [lib. 2, cap. 5], énfasis mío.
42 Gemelli Careri, pp. 118-119 [lib. 2, cap. 5].
43 Gemelli Careri, p. 122 [lib. 2, cap. 6]. Aguiar y Seijas, nombrado arzobispo de México en 1680, sirvió en dicha cátedra desde 1682 hasta su muerte en 1698. Con Sigüenza y Góngora estableció una relación de confianza, que sufría de vez en cuando de contratiempos. Sin embargo, al fallecer el arzobispo, Sigüenza pidió que el doctor Juan de la Pedrosa otorgara el sombrero del monseñor, que Sigüenza poseía, al oratorio de San Felipe Neri para que los enfermos, al tocarlo, como había ocurrido en casos anteriores, se podían curar (Leonard, Baroque Times, pp. 199, 243, nota 3).
44 Leonard, Don Carlos, pp. 21, 294-295.
45 Gemelli Careri, p. 123 [lib. 2, cap. 6].
46 Gemelli Careri, p. 123 [lib. 2, cap. 6].
47 Gemelli Careri, p. 128 [lib. 3, cap. 8].
48 Gemelli Careri, p. 128 [lib. 2, cap. 8].
49 Gemelli Careri, pp. 128-129 [lib. 2, cap. 8], énfasis mío.
50 Gemelli Careri, p. 129 [lib. 2, cap. 8], énfasis mío.
51 Las identificaciones de las figuras corresponden a la edición del Giro del Mondo, Parte Sesta, Nella Nvova Spagna, publicada en Nápoles por Giuseppe Rosselli en 1700, y aparecen entre las páginas nombradas: el “mapa de Sigüenza” (pp. 38 y 39), el mapa hidrográfico de México (pp. 56 y 57), el año mexicano (pp. 68 y 69), “TLALOC IDOLO DELL PIOGGIA” (pp. 78 y 79),“SOLDATO MEXICANO” (pp. 78 y 79), cinco reyes, sucesivamente entre las páginas 80 y 81: “AHVITZOTL VIII RE”, “MOUHTEZUMA IX RE MEXICANO E 2º DI TAL NOME”, “TICOCIC VI RE DE MEXICANI”, “AXAYACAC VII RE”, “QUAUHTIMOC X RE”, además de imágenes de tema minero (pp. 134 y 135) y de plantas y frutas mexicanas: aguacate y zapote prieto; mamey y granadilla; vainilla, maguey y cacao (pp. 208 y 209, 210 y 211, 224 y 225, respectivamente). La única figura mexicana es “Mouhtezuma IX RE MEXICANO 2º DI TAL NOME”, que aparece sentado en su sitial de estera y con el símbolo acostumbrado de la diadema, además de la característica, común en la iconografía posconquista, de ser barbudo.
52 Durand-Forest (pp. 29-31) ofrece estas correcciones: el QUAUHTIMOC de Gemelli es “Tocuepotzin ou Indio principal” (f105): su AXAYACAC es “Neçahualcoyotzin”, o Nezahualcoyotl, (f106); su AHVITZOTL es “Quauhtlatzacuilotl” (f107), y su TICOCIC es “Neçahualpitzintli” (f108).
53 Gemelli Careri, pp. 55 [lib. 1, cap. 6], 60 [lib. 1, cap. 7]. El grabado del calendario mexicano se encuentra entre las páginas 68 y 69 del editio princeps de 1700.
54 Castañeda de la Paz, M. Pintura de la peregrinación de los culhuaque-mexitin (El mapa de Sigüenza): análisis de un documento de origen tenochca, El Colegio Mexiquense, A. C., Conaculta e Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2006, p. 24.
55 Castañeda de la Paz, p. 120.
56 https://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Boturini, consultado el 3 de septiembre de 2024.
57 https://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Boturini, consultado el 3 de septiembre de 2024.
58 https://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Boturini, consultado el 3 de septiembre de 2024.
59 https://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Boturini, consultado el 3 de septiembre de 2024.
60 Boturini Benaducci, L. Idea de una nueva historia general de la América septentrional [1746], facsímil de la primera edición, Extramuros, Sevilla, 2007, pp. iii-iv [“Señor”]. El “Catálogo del Museo Histórico Indiano” se incluye en Idea, pero por ser numerado independientemente, lo referiremos como “Catálogo”.
61 Martínez, J. Historia de España. Vol. II. Edades Moderna y Contemporánea, EPESA, Madrid, 1963, p. 50.
62 Borrull, J. “Dictamen del doctor don Joseph Borrull”, en Boturini, Idea, pp. XI-XII.
63 Borrull, J. “Dictamen”, pp. XI-XII.
64 Boturini, “Catálogo”, p. 95 [“Advertencias § ultimo”].
65 Boturini, “Catálogo”, pp. 15-17 (manuscritos mexicanos), pp. 34-35 (manuscritos tlaxcaltecos), y pp. 6-7 (las historias chichimecas y acolhuas de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl: “Historia de los señores chichimecos”, “Sumaria relación de los reyes chichimecos”, “Historia general de la Nueva España”, el “Compendio histórico del reino de Texcoco”, además de unas cuantas relaciones históricas que no identifica por título).
66 Boturini, “Catálogo”, p. 50 [“Otros manuscritos de varia erudición § XXIV”, párr. 6].
67 Boturini, “Catálogo”, pp. 88-89; véase también Boturini, “Catálogo” pp. 86, 88, donde se refiere a fray Juan de Zumárraga (1468-1548), el primer obispo y arzobispo de Nueva España.
68 Boturini, Idea, pp. 53-54 [“Symbolos de los meses Indianos, según Gemelli Carreri §X”, párr. 5].
69 Boturini, Idea, p. 56 [“Symbolos de los meses Indianos, según Gemelli Carreri § X”, párr. 5].
70 Boturini, Idea, pp.68-69 [“Otros exemplos de transformaciones por premio, y por castigo § XII”, párr. 6].
71 Boturini, Idea, pp. 68-69 [“Otros exemplos de transformaciones por premio, y por castigo § XII”, párr. 6]. En la copia reproducida por Gemelli en su Giro del Mondo las señales del canto del pájaro parecen ser lenguas, como se ve en la lámina del mapa de Gemelli reproducida en Castañeda de la Paz, p. 44 [Fig. 1].
72 Labastida, J. “Las aportaciones de Humboldt a la antropología mexicana”, en Humboldt, Alexander von, Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América [1813], pról. C. Minguet y J-P. Duviols, introd., trad. y notas de J. Labastida, notas adicionales de E. Matos Moctezuma, M. Olivera y C. Reyes, 2 tomos, Siglo XXI, México, 1995, vol. 1, p. xxxix.
73 Henríquez Ureña, P. Las corrientes literarias en la América Hispánica, Fondo de Cultura Económica, México, 1949, p. 230, nota 37.
74 Cuevas, M. “Prólogo”, en Clavijero, F. J., Historia antigua de México [1780-81], pról. M. Cuevas [1945], Porrúa, México, 1987, p. ix.
75 Clavijero, F. J. Historia antigua de México [1780-81], pról. M. Cuevas [1945], Porrúa, México, 1987, pp. 530-531 [6.ª diss.: “La falta de letras”]); ídem, pp. xxxiv [“Prólogo”].
76 Clavijero, p. xxxv [“Noticia de los escritores de la Historia antigua de México”], énfasis mío.
77 Clavijero, pp. 247, 251 [lib. 7, “Carácter de su pintura y modo de representar los objetos”].
78 Clavijero, pp. xxxvi-xxxvii [“Noticia de los escritores de la historia antigua de México”].
79 Clavijero, pp. 532-533 [sexta disertación, lib. 10, cap. 4, “La falta de letras”].
80 Clavijero, p.180 [lib. 6, cap. 27 “Días intercalares”].
81 Clavijero, p. xxxii [“Prólogo”].
82 Clavijero, p. xxxiii [“Prólogo”].
83 Minguet, C. y Duviols, J-P. “Introducción”, en Humboldt, Alexander von, Vistas de las cordilleras, vol. 1, p. xv.
84 Humboldt, A. Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América [1813], pról. C. Minguet y J-P. Duviols, introd., trad. y notas de Jaime Labastida, notas adicionales de Eduardo Matos Moctezuma, Mercedes Olivera y Cayetano Reyes, 2 tomos, Siglo XXI, México, 1995, vol. 1, pp. 202-203, énfasis mío.
85 Sobre la modernidad de Humboldt respecto a sus estudios de Latinoamérica, véase también Ette, O., “Alejandro de Humboldt y el proyecto de la modernidad”, en La modernidad revis(it)ada: Literatura y cultura latinoamericanas de los siglos XIX y XX, Edition Tranvía – Verlag Water Frey, Berlín, 2000, pp. 31-40.
86 Humboldt 1: 234; su análisis se encuentra en Vistas 1: 233-239 donde lo titula “Historia jeroglífica de los aztecas, desde el diluvio hasta la fundación de la ciudad de México”; la lámina pertinente es el número 32 del segundo tomo de Vistas, y lleva el título original en francés de Humboldt, “Histoire hiéroglyphique des Aztèques, depuis le Déluge jusqu à la fondation de la Ville de Mexico”.
87 Humboldt, vol. 1, p. 96.
88 Humboldt, vol. 1, p. 96, énfasis mío.
89 Véase Torres, D., ed. “Dulce canoro cisno mexicano”: la poesía completa de Carlos de Sigüenza y Góngora, Centro de Estudios y Cooperación para América Latina, Barcelona, 2012.





