El trabajo de la academia muchas veces se piensa como algo alejado de la sociedad, se afirma que lo que investigamos se queda en publicaciones que pocos leen y que apenas tiene incidencia en la vida cotidiana de las personas. Sin duda, hay muchas cosas por hacer para que existan tanto una mejor difusión como una mayor divulgación del conocimiento producto del quehacer académico. Pero también hay que poner las cosas en perspectiva y reconocer que existen proyectos a los cuales no se les reconoce la importancia o la incidencia que logran. Considero que un claro ejemplo son las olimpiadas del conocimiento.
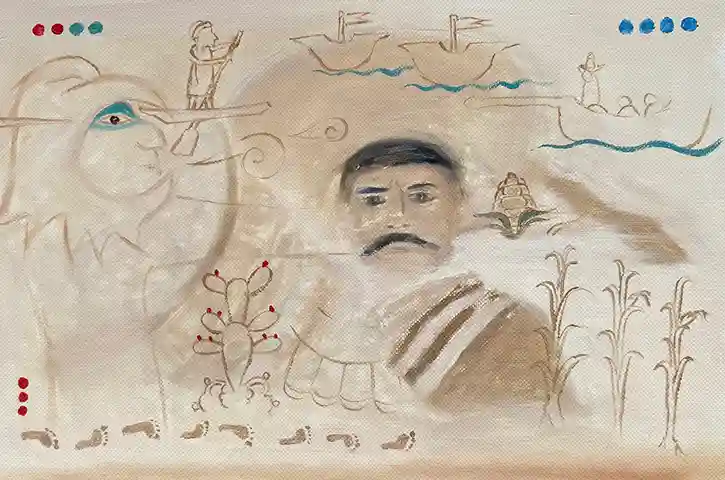
En 1961 se organizó en México la primera olimpiada del conocimiento, conocida como la «Ruta de Independencia». Fue una iniciativa promovida por el presidente Adolfo López Mateos y por el entonces secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet. Se seleccionaban estudiantes que sobresalían por su comportamiento ejemplar, por sus altos promedios académicos y por sus amplios conocimientos de Historia. El premio era un recorrido por sitios históricos relacionados con la lndependencia y terminaba en Ciudad de México, donde los estudiantes eran recibidos en Palacio Nacional por el presidente de la República. La Ruta de la Independencia dejó de organizarse a mediados de la década de los setenta, pero el proyecto continúa como la Olimpiada del Conocimiento Infantil con formatos que han variado y sin el énfasis original en temas de Historia.
Las olimpiadas del conocimiento son importantes tanto a nivel educativo como social. No sólo se trata de premiar a los estudiantes destacados, sino que su organización tiene efectos en la comunidad educativa y en las familias, es decir, impactan a nivel individual y colectivo. Asimismo, visibilizan el conocimiento y promueven una relación con éste distinta a como se da normalmente en el sistema educativo. Esas actividades impulsan el aprendizaje profundo: alientan a quienes participan a explorar diversas áreas del saber más allá de lo visto en clase o de lo que estipulan los programas de estudio; esto enriquece su formación y les ayuda a descubrir temas e intereses propios. Más aún, les brinda a los estudiantes la posibilidad de conocer campos de trabajo y de investigación que quizá no conocían y les amplía su horizonte de expectativas.
A finales del siglo XX hubo un interés a nivel internacional por la organización de olimpiadas que promovieran el intercambio y el conocimiento, que impulsaran el desarrollo científico y que incentivaran a más jóvenes a dedicarse con ahínco a alguna materia académica. En general, se considera que las olimpiadas son actividades estratégicas para que futuras generaciones permitan el avance de la ciencia y la tecnología en sus países. Así es como se promovieron las olimpiadas internacionales de Física, Química, Biología y Matemáticas, algunas de las principales que existen actualmente y en las que México ha participado y ha destacado.
Por razones difíciles de precisar, la Historia se desdibujó de las olimpiadas del conocimiento, tanto a nivel internacional como en nuestro país. En ese contexto es que debemos reconocer que fue Soledad Loaeza quien impulsó la creación de la Olimpiada Mexicana de la Historia (OMH). Su interés era organizar un concurso a nivel nacional que promoviera el conocimiento histórico y que llevara a niños y jóvenes con un gusto por la disciplina a contemplar la posibilidad de dedicarse a ella.
A Loaeza le tomó tiempo darle forma a la propuesta y, sobre todo, conseguir apoyos institucionales. Fue Juan Pedro Laclette, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias en el periodo 2006-2008, quien decidió apoyarla y fue así como se echó a andar la Olimpiada de la Historia. Esa institución creyó en el proyecto y lo ha mantenido hasta la fecha como parte de sus programas de divulgación científica.
El primer comité académico de la olimpiada estuvo conformado por Federico Navarrete, Alfredo Ávila, Érika Pani, Elisa Speckman y Luis Aboites, bajo la coordinación de la propia Soledad Loaeza. Tras algunas jornadas de trabajo se estableció cómo debía operar la olimpiada. Se dirigió a estudiantes menores de 17 años y se dividió en tres etapas: las dos primeras permitían a miles de niños participar en sus municipios y estados; en la tercera, conocida como la etapa nacional, los cien mejores estudiantes del país se reunían para realizar trabajos de análisis y de interpretación con fuentes.
Algo que caracterizó los primeros diez años del funcionamiento de la OMH fue que Soledad Loaeza logró el apoyo de Fundación Televisa, que realizó un programa de televisión en el que concursaban los cinco mejores alumnos a nivel nacional y entregó premios a los tres primeros lugares. Esa parte de la olimpiada permitía que muchas familias en todo el país conocieran el proyecto, se involucraran en él y que muchos niños se entusiasmaran con la idea de participar. La visibilidad que se alcanzó en esos primeros años se puede calibrar al saber que en la décima OMH se inscribieron 160 000 estudiantes a nivel nacional.
Fue gracias al compromiso y perseverancia de Soledad Loaeza que se materializó la olimpiada. El trabajo de gestión suele pasar desapercibido, pero implica muchas llamadas, juntas, capacidad de argumentar y de convencer, lograr adeptos, idear mecanismos de operación y, algo fundamental, conseguir los recursos para mantener la operación de la OMH. Loaeza lo logró. La Academia Mexicana de Ciencias reconoció la necesidad de tener una olimpiada que promoviera a las humanidades (concretamente a la Historia) y que se uniera a las olimpiadas que promovían ya otras disciplinas de áreas denominadas “científicas”. Fundación Televisa creyó que un concurso como ése, transmitido en un domingo en cadena nacional, sería atractivo para su audiencia. El sustento económico lo brindó el Conacyt, consciente de que era una magnífica forma de impulsar vocaciones tempranas y promover la Historia. Cabe señalar que el trabajo de los académicos integrantes del comité, de los delegados y delegadas en las escuelas (responsables de la promoción en sus comunidades, de la distribución de los exámenes y de acompañar a quienes llegaban a la final nacional) y de las personas que han presidido y colaborado en las olimpiadas se realiza sin recibir paga alguna.
Soledad Loaeza estuvo al frente de las OMH desde 2006 hasta 2011. Después, Alfredo Ávila (2011-2015) y ahora quien escribe esto (2015 a la fecha). Tanto Alfredo como yo dimos continuidad y hemos tratado de mantener el proyecto original. Sin embargo, los años recientes han sido muy complicados: los recursos se redujeron de manera paulatina. Al grado de que en los dos últimos años no hemos podido continuar el proyecto original, pues ya no contamos con ningún apoyo económico.
A pesar de ese panorama, desalentador para quienes creemos en la OMH, es imposible dejar de reconocer lo que ha significado el proyecto de Soledad Loaeza para miles de niños y niñas de México. Uno de los principales logros de la olimpiada es el entusiasmo que poco a poco logró despertar entre la niñez y la juventud de nuestro país en el campo de la historia. En la primera convocatoria se inscribieron cerca de 56 000 alumnos; en la novena, más de 180 000. A pesar de que no hemos podido dar seguimiento a los participantes la OMH, sabemos de jóvenes ganadores que siguieron cultivando su vocación por la Historia. Uno de nuestros primeros ganadores estudió Historia en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán.
De las diferentes etapas que conforman la olimpiada, la final nacional es la que despierta mayor interés entre los participantes. En las encuestas que hemos realizado, nos sorprende cómo los alumnos se sienten enormemente atraídos por el viaje al lugar de la república donde se lleva a cabo la final. A los comités organizadores de las distintas etapas nos interesa que quienes lleguen a la final nacional no sólo disfruten la convivencia con chicos y chicas que tienen intereses en común, sino que también conozcan a historiadores profesionales y que aprendan un poco más sobre la disciplina histórica. La olimpiada no sólo busca reconocer el conocimiento histórico de los jóvenes que se inscriben, sino alentarlos a valorar la importancia de las fuentes y del proceso de investigación y a que reconozcan la existencia de diversas interpretaciones sobre un mismo acontecimiento histórico.
Se tiende a pensar que los proyectos surgen de grandes instituciones o que requieren numerosos equipos de trabajo. Considero que la Olimpiada Mexicana de la Historia es un buen ejemplo de cómo una académica comprometida buscó abrir camino, conseguir los apoyos (institucionales y de colegas de diversas universidades) y obtener los recursos necesarios para establecer una olimpiada dedicada al conocimiento histórico. Este proyecto nos muestra también cómo alguien, desde la academia, buscó promover la Historia entre los jóvenes del país y con eso hacer visible una disciplina que es necesaria para entender nuestro presente. Aunque en la actualidad se ve opacada por la importancia que se otorga a disciplinas científicas como la física, la química, la biología o las matemáticas. La Olimpiada Mexicana de la Historia no sólo es un concurso que promovió Soledad Loaeza, sino que fue y puede ser de nuevo una muestra viva de que es posible promover entre niños y jóvenes un auténtico interés por la Historia. Ayuda, también, a valorar la importancia de la Historia y contribuye a que sea considerada una disciplina indispensable para algo que me parece fundamental: formar ciudadanos informados y críticos. Contrario a lo que algunos pudieran pensar, la Olimpiada Mexicana de la Historia no busca anclar a los alumnos al pasado, sino permitirles conocer a fondo la Historia para, con ella como plataforma, contribuir en la construcción de un mejor futuro.
Valeria Sánchez Michel
Profesora-investigadora en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana





