El primer acercamiento que tuve a la obra de Soledad Loaeza fue su libro El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994. Oposición leal y partido de protesta, que leí para el curso Sistema Político Mexicano, cuando estudiaba la licenciatura en El Colegio de México. En ese libro, la autora explora los orígenes intelectuales del PAN. Muestra cómo ese partido se propuso buscar una tercera vía entre el capitalismo individualista y el colectivismo y cómo surgió para defender el derecho a la participación de élites que no encontraban cabida en el proyecto cardenista. Loaeza documenta los cambios que sufrió el PAN y que lo transformaron de un partido confesional, políticamente aislado, a una oposición relativamente madura, aunque con severos problemas de consolidación. Concluye que el partido respondió a las exigencias del poder y diseñó para sí un perfil de oposición a la antidemocracia, a la corrupción, a la amoralidad de la política cotidiana y al anticatolicismo.
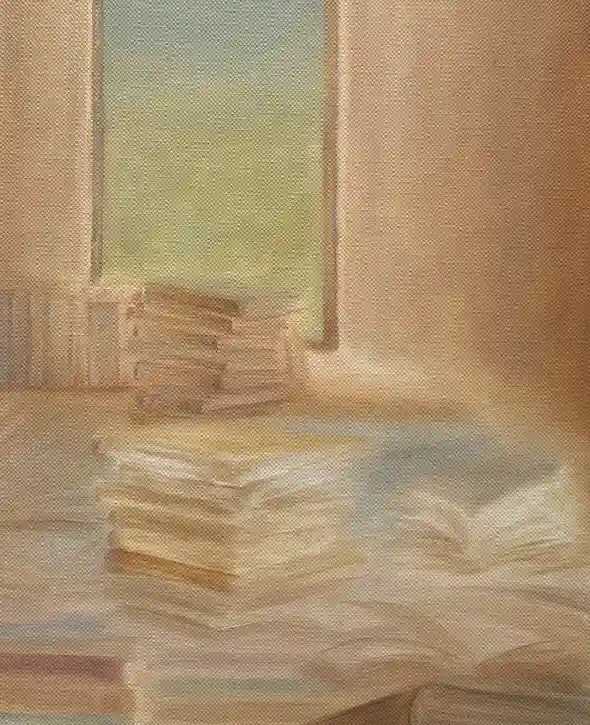
Como en todos sus textos, Loaeza construye en ese libro una propuesta analítica sólida pero, en mi opinión, lo más valioso es que no analiza al PAN como un ente aislado, sino como parte de un sistema de partidos. Muestra cómo hasta el inicio de los años ochenta éstos cumplieron una función cercana a la de grupos de presión, especializados en la defensa de intereses particulares y sirviendo como válvula de escape a distintos descontentos.
La lectura de ese libro y de otros que leí años más tarde, me hizo concluir que, aunque nunca lo dijo explícitamente, la obra de Loaeza era un excelente ejemplo del institucionalismo histórico en la ciencia política mexicana. Por un lado, la perspectiva histórica es crucial en su trabajo, pues es quizá la politóloga que mejor ha dialogado con la historiografía y la historia política. Por otro lado, las instituciones son un elemento decisivo para entender el comportamiento político de los actores.
En una de nuestras muchas conversaciones, la profesora Loaeza me comentó que había llegado a la ciencia política gracias a Juan Linz. No me extraña porque él es, como decía Lipset, “una referencia científica universal e inexcusable en el estudio de las democracias y de la política comparada”. Al igual que en la obra de Linz, la historia tiene un lugar preponderante en la obra de Loaeza. En su visión, los hechos políticos no existen como tales; existen situaciones que se politizan en contextos específicos. Por eso la historia es fundamental en su trabajo. Pero las instituciones también. Gran parte del trabajo de Loaeza se refiere a la idea de que las instituciones, entendidas como reglas y estructuras, organizan la vida política, son esenciales para el funcionamiento de un sistema político y para poder interpretar el comportamiento político. Su investigación subraya justamente la dimensión organizativa de la política, la centralidad de las reglas en las interacciones de poder y las contradicciones, tanto entre instituciones como dentro de éstas. Loaeza es una figura clave en el estudio de cómo las instituciones políticas en México han influido en el desarrollo del sistema democrático.
Como Linz, Loaeza siempre ha considerado que los partidos políticos son la institución más importante de la democracia moderna. Los partidos, pese a su actual crisis, siguen siendo las instituciones más apropiadas para encauzar una relación dinámica y fluida entre el poder y la sociedad. Sin partidos no puede haber democracia. Por ello, en su trabajo se propone entender a los partidos, tanto en sí mismos, como formando parte de un sistema político.
El estudio del PAN haría que Loaeza llegara al estudio de otra institución fundamental en la historia mexicana: la Iglesia. En el libro La restauración de la Iglesia católica en la transición mexicana, utiliza las herramientas de la ciencia política para analizar el rol que fue adoptando la Iglesia durante la democratización del régimen mexicano. El argumento central del libro es que, a lo largo de varias décadas, en el periodo denominado “transición mexicana a la democracia”, la Iglesia logró una restauración conducida por el Estado posrevolucionario. Para la autora, si bien es cierto que la Iglesia católica mantuvo privilegios durante el régimen autoritario que dominó al país la mayor parte del siglo XX, no gozó de la autonomía que le permitió la democratización, ni mucho menos tuvo las posibilidades de restauración que se abrieron con ésta.
Una vez más, como en todos los libros de la autora, la historia se hace presente. Al estudiar a la Iglesia desde una perspectiva histórica, la autora pone en relieve el carácter cambiante de su participación política, en oposición a visiones que, consciente o inconscientemente, hacen énfasis en la continuidad. Una de las fortalezas metodológicas del libro es que no aísla la política nacional de la internacional ni de las grandes tendencias globales. De hecho, Loaeza no sólo toma en cuenta factores internacionales de evidente impacto sobre la Iglesia mexicana, como la relación diplomática entre México y el Vaticano, sino también otros acontecimientos importantes para el catolicismo a nivel mundial como el Concilio Vaticano II, el papel de la Iglesia en la caída de los regímenes socialistas de Europa del Este y la tensión bipolar de la Guerra Fría.
En su libro Entre lo posible y lo probable: la experiencia de la transición en México, Loaeza retoma el tema de la transición democrática en nuestro país. La autora ofrece el análisis y la interpretación de coyunturas que fueron decisivas en la formación de nuestro haber democrático. Parte del movimiento de 1968, que concibe como el inicio de la transición y revisa la reforma electoral de 1977, la reanimación del PAN en los ochenta, el surgimiento del PRD en los noventa y la elección del 2006.
El argumento que hilvana todos los capítulos es que la transición mexicana es una experiencia abierta, con un final impredecible, indisociable de un trabajo de ensayo y error, de acción y de reflexión. El éxito de esta transición, en sus palabras, es ambiguo, y sus probabilidades de consolidación dependen, en gran medida, del fortalecimiento de la sociedad civil y del desarrollo de una economía precaria y su capacidad para disminuir la pobreza y la desigualdad.
En los tres libros que he descrito, Loaeza enfatiza la idea de que las instituciones no son inmutables y no siempre conducen al mismo resultado. Subraya que las instituciones, aunque son fundamentales para el equilibrio y la organización del sistema político, pueden transformarse, ser reconfiguradas o incluso desaparecer dependiendo de los procesos históricos y sociales. La autora muestra cómo la estabilidad institucional de México en la época del PRI no fue simplemente el resultado de un orden natural, sino de una serie de decisiones políticas estratégicas que, con el tiempo, llevaron al desgaste y al cuestionamiento de un modelo político y económico.
En los últimos años, Soledad Loaeza se ha dedicado al estudio de otra institución particularmente relevante en la historia política de México: el presidencialismo. En A la sombra de la superpotencia…, la autora presenta al presidencialismo autoritario como el resultado del proceso de estabilización del poder presidencial y su desarrollo como respuesta al nuevo orden internacional, al ascenso de Estados Unidos a la condición de superpotencia y a la urgente necesidad de México de acelerar el paso de la modernización para garantizar la supervivencia como país independiente. Como todas sus obras, este libro constituye la culminación de años de trabajo de archivo, reflexión templada y cuidadosa y de innumerables intercambios de ideas con sus colegas.
La autora se adentra en los complejos mecanismos políticos, económicos y sociales que han moldeado la interacción entre México y Estados Unidos, explorando cómo el primero ha navegado entre su identidad nacional y la inevitable influencia de su vecino del norte. Como los anteriores, este libro se distingue por su enfoque histórico que va más allá de las relaciones diplomáticas para abarcar temas como el impacto de las políticas estadunidenses en la economía mexicana, las implicaciones ideológicas y culturales y cómo México ha construido su propia política exterior en un escenario global dominado por el poder estadunidense. Loaeza ofrece un análisis agudo sobre las tensiones entre el deseo de autonomía de México y la necesidad de mantener una relación estrecha con los Estados Unidos, un conflicto que ha marcado no sólo la diplomacia sino también la política interna de México.
Sin duda, Soledad Loaeza es una de las más destacadas intelectuales y politólogas mexicanas, cuyo trabajo ha contribuido de manera significativa a la comprensión del sistema político de México y de la evolución de sus instituciones. Me siento muy honrada de haber sido su alumna y de ser su colega y su amiga y de tener la oportunidad de participar en este número dedicado a celebrar su vida, una vida dedicada al análisis profundo y comprometido de la realidad política de México.
Ma. Fernanda Somuano
Profesora investigadora en El Colegio de México





