Mi relación con Soledad Loeza, a diferencia de quienes la conocen por su obra como politóloga e historiadora de las clases medias en México y del Partido Acción Nacional, se basa más en su faceta de conocedora profunda de la política de los países europeos, región en la que me especialicé. Tenerla como profesora fue un cimiento sobre el cual construí y definí mi carrera académica. No sólo fue una mentora y un estímulo intelectual. Con los años nos hicimos buenas colegas y también amigas. Lo que relato aquí más que una reflexión sobre lo que ha investigado o su pensamiento, que otros podrán hacer mucho mejor que yo, narraré cómo su figura me ha acompañado a lo largo de mi vida adulta de muy distintas formas.
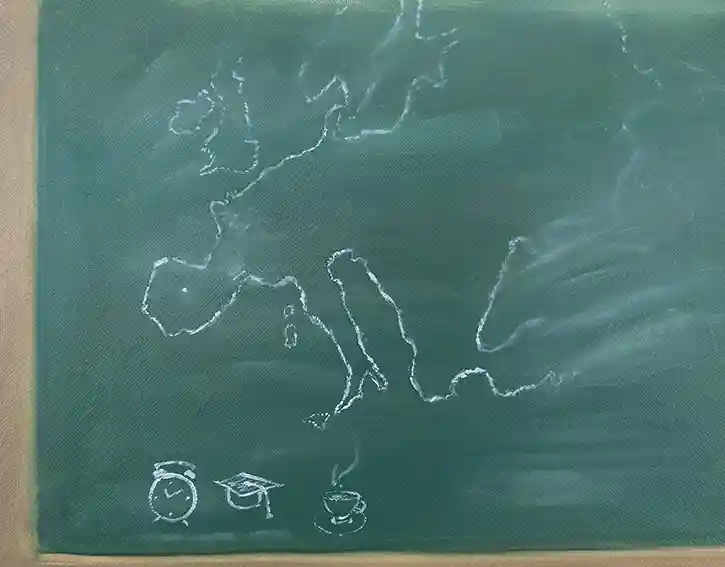
Todo empezó en el proceso de ingreso a la licenciatura en Relaciones Internacionales en El Colegio de México, allá por el año de 1990, cuando el mundo vivía las turbulencias del fin del orden bipolar. La vi por primera vez en la explanada del Colegio, donde, con otros tantos jóvenes nerviosos, fui a presentar el examen del concurso de admisión. Ella era entonces la directora del Centro de Estudios Internacionales (CEI). Me llamó la atención cómo nos dio la bienvenida y dirigió aquella ceremonia iniciática con gravitas, con la elegancia y profesionalismo que la caracterizan. Años después me comentaría que estaba particularmente orgullosa de mi generación porque una gran parte de nosotros hicimos doctorados y carreras académicas.
Cuando era estudiante ansiaba el momento en que nos impartiría el curso Historia de Europa (siglo XIX), pues era un área en la que yo parecía tener un poco más de formación previa que mis compañeros de generación y en la cual quería profundizar. Aquél curso fue una delicia. No sólo nos enseñaba historia, sino también ciencia política. Recuerdo perfectamente el tema del seminario que realicé para su clase sobre la democracia censitaria en Francia. Descubrí muchos matices y por fin empecé a entender más a fondo una historia que había aprendido en la escuela, de la que conocía las fechas y los nombres, pero que con ella tomó otro sentido. Analizamos la transición del Antiguo Régimen a la modernidad, las dificultades para incorporar a las “clases peligrosas”, los irreverentes sans culottes, a un sistema político en proceso de liberalización con idas y venidas considerables. Un proceso que lejos de ser lineal fue más bien pendular.
Me ilusionaba tomar el otro curso que impartía, Europa Contemporánea, pero para mi decepción —y un poco también para mi fortuna— se fue de sabático ese semestre y nos lo impartió un profesor externo que enfrentó el reto enorme de tratar de acercarse al altísimo estándar que ella dejó. La eché muchísimo de menos. Sin embargo, su ausencia tuvo un elemento positivo: me di cuenta de lo escasos que estaban los académicos dedicados al estudio de Europa contemporánea en México. Pensé que quizá algún día yo podría ayudar a llenar ese hueco, a darle continuidad a su labor. Todavía no sabía si quería ser académica, estaba en quinto semestre. Lo que sí sabía era que se estaba ratificando el Tratado de Maastricht y me intrigaba mucho aquel experimento que parecía erosionar la soberanía del Estado, base del sistema internacional.
En aquellos años, la profesora Loaeza influyó en mi formación fuera del aula. Como directora del CEI, se encargó de conseguirnos excelentes profesores externos, como Juan Manuel Gómez Robledo, hoy juez de la Corte Internacional de Justicia, quien nos impartió dos estupendos cursos de Derecho Internacional; o el embajador Claude Heller, con quien aprendimos muchísimo acerca de los Organismos Internacionales. Al terminar los cursos, escribí mi tesis de licenciatura acerca del nuevo orden de seguridad en Europa tras el fin de la Guerra Fría, sobre cómo una parte de Europa Central y del Este se quedaba en un “limbo estratégico”, sin poder —como añoraba— ingresar a la OTAN ni salir de lo que Rusia consideraba su “exterior cercano”, su esfera de influencia. Lo que aprendí escribiendo aquella tesis, que por mucho tiempo olvidé, regresa hoy con fuerza a la agenda internacional parando de pestañas al más valiente europeo. Es la sangrienta realidad de Ucrania. Marisol fue mi sinodal en la defensa oral de la tesis. Como siempre, fue dura, con críticas agudas pero justa y cariñosa al final.
Generosa, me dio una carta de recomendación para postularme a Oxford, donde me fui al posgrado unas semanas después. Estando allá recibí una visita suya. Fue a un seminario al que asistió también otra querida profesora, Celia Toro. Las tres paseamos juntas todo un día y nunca olvidaré nuesta sorpresa al descubrir la tumba de Thomas Hobbes en Christ Church College. Fue un día importante para mí en el que inició otro tipo de relación con ellas, pasé a ser exalumna y comenzó una amistad que dura hasta ahora.
Una vez instalada en México, como profesora del CIDE, me convertí también en su colega. En ese papel siempre me tuvo en consideración para los eventos en el Colegio sobre el tema de Europa, región en la que me había especializado durante el posgrado. Gracias a ella —y a otros profesores del CEI— siempre me mantuve cerca de la institución donde me formé, a la que tanto le debo, y a la que tanto contribuyó la profesora Loaeza.
En el año 2006 me invitó a impartir con ella el curso Europa Contemporánea, aquel que no me había podido dar en su día, con la idea de que yo me ocupara de enseñarles a los estudiantes la parte sobre Unión Europea. Fue un honor que me mostrara esa confianza y una oportunidad con la que yo había soñado desde que era su estudiante. No dejó de ser un reto, pues sabía lo difícil que era estar a su altura. La comparación que harían los estudiantes no me sería siempre favorable. Aproveché para disfrutar, ahora con más conocimiento, sus exquisitas clases. Pude ver de primera mano cuán en serio se tomaba la docencia y también aprendí cómo diseñaba el temario, cómo calificaba con cuidado a cada uno de los estudiantes. Le agradezco que me haya visto como una compañera para dar esa clase y que, con el tiempo, me dejara como su sucesora: en 2014 y 2016 lo impartí yo sola.
Durante 2016 fui yo quien estuve de sabático en el Colegio. Presentó entonces, en el seminario del CEI, el borrador de un capítulo del libro que escribía sobre tres presidentes mexicanos durante los inicios de la Guerra Fría, su mas reciente libro. En ese año profundizamos nuestra amistad, comimos varias veces juntas y tuve más tiempo para conocerla a nivel personal, platicar de las familias, las infancias y juventudes, de los retos de ser mujeres académicas, de política, de historia y de tantas otras cosas. Creo que fue en ese punto cuando me atreví a llamarla Marisol.
Varias veces me invitó a su casa. La última fue una especie de despedida de su labor en el Colegio, poco antes de que la nombraran profesora emérita, distinción más que merecida, tras una vida en la que con talento y muchísimo trabajo tanto le dio a la institución y a las generaciones que formó y acompañó. La última vez que la vi en persona fue en el homenaje que le hicieron en el Colegio, su ceremonia, digamos, de salida. Rodeada de tanta gente, apenas pude despedirme, lo cual me pesa, pues yo estaba a punto de emprender una estancia sabática en España de la que sospechaba no volvería. Hace un año me llamó para invitarme a un evento conmemorativo de la visita de De Gaulle a México, a la que no pude asistir. Aún así, sigue muy presente en mi vida, por todo lo que en mi historia académica y vital significa. Sigo con mucho interés sus artículos y entrevistas porque siempre es un placer conocer su mirada lúcida, articulada y aguda acerca del cambio de régimen que experimenta México.
Lorena Ruano
Profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid y en IE University





