Al recibir la Orden de la Legión de Honor, Soledad Loaeza identificaba su deuda intelectual con Francia y recordaba que, cuando empezaba sus estudios universitarios, no era natural para una mujer como ella dedicarse al estudio de los partidos, el conflicto, la ley. “Nunca creí que mi vocación fuera estudiar el poder y la política. Cuando empecé mi carrera eran poquísimas las mujeres, si alguna había, que discutían los asuntos públicos, y cuando lo hacían eran vistas como rara avis. Créanme, cuando una mujer hablaba de política la miraban como si estuviera violando el artículo primero de la Constitución”. Pero las preguntas que planteaban historiadores y politólogos sobre el pasado y sobre lo que estaba aconteciendo le resultaban fascinantes. Soledad Loaeza entendió de inmediato que, debajo de las estrategias de los partidos y de las reglas que encauzan la lucha electoral, que detrás del choque de las ideas y de la efervescencia de las pasiones políticas se esconden los misterios de lo humano.
Una imagen aparece una y otra vez en sus reflexiones: la de Jano, el dios que mira simultáneamente hacia adelante y hacia atrás. El dios de las puertas, el guardián de entradas y salidas, de comienzos y destrucciones era un emblema perfecto. La imagen del dios Jano que toma de Maurice Duverger registra el dominio de la política como espacio de tensiones irresolubles. Ahí se cruzan memoria e ilusión, la carga de la herencia y el impulso del experimento. En la política hay brutalidad y convenio; fuerza y ley. En su Introducción a la política, Duverger recurre a la deidad romana para hablar las dos miradas del poder que han marcado el entendimiento de la política. Para unos la política es enemistad, lucha; pelea por la dominación y el deseo de imponer una voluntad sobre otras. Para otros, la política es el esfuerzo por construir orden y alcanzar justicia. Es un lenguaje común, la arquitectura de la convivencia. Para los primeros, decía el estudioso de los partidos políticos, la política sirve para mantener los privilegios de la minoría; para los segundos, es el diálogo que cultiva comunidad.
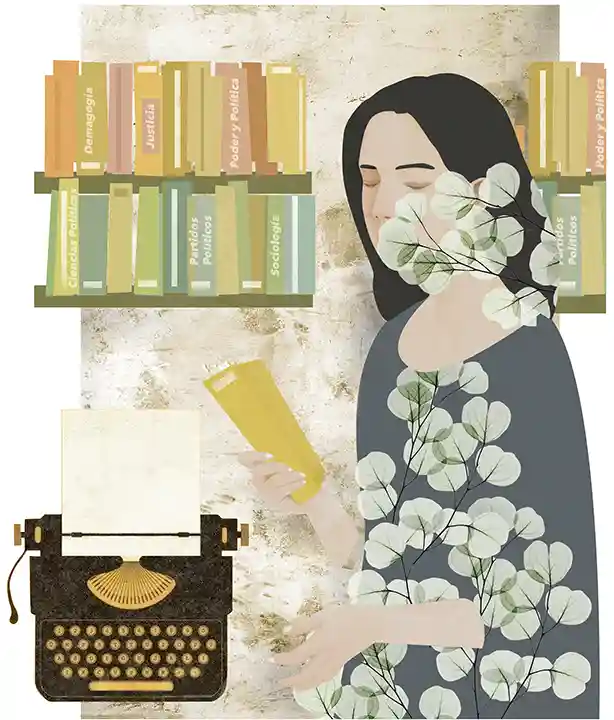
Creer que la política es enemistad insaciable (como sostuvo Schmitt) o que es una conversación sin fin (como sugería Oakeshott) es una forma de hemiplejía intelectual. La política es conflicto, pero no es solamente conflicto; es diálogo, pero no es sólo eso. Un cara de la política es terrible; la otra noble. Contienda e integración.
La ciencia política de Soledad Loaeza puede ser reconstruida con la misma imagen. Es reunión de perspectivas, de tiempos, de métodos. Insistencia en buscar la armonización de perspectivas para completar sus retratos o probar sus hipótesis y, al mismo tiempo, un campo de batalla intelectual. La suya ha sido una ciencia política para entender las complejidades del poder en el tiempo y, también, un arma para combatir la arbitariedad, la demagogia, la ignorancia. Una cara ve a la biblioteca y clava la mirada en el archivo; la otra mira a la calle, habla con el vecino, denuncia y orienta.
La inteligencia de Soledad Loaeza siempre ha nadado contra la corriente. En primer lugar, por ser, como decía arriba, un pájaro raro. Una mujer que habla de lo que la civilización occidental ha prescrito desde hace siglos que no le corresponde. Los asuntos del gobierno no pueden ser tratados por mujeres. Mary Beard lo ha mostrado admirablemente en su ensayo sobre la voz pública de las mujeres. La clasicista de Cambridge identificó en ese texto los primeros indicios de ese rechazo. Los asuntos de la ley, de la guerra, del gobierno exigen la voz áspera y ronca de los hombres. El timbre agudo será apropiado para abordar asuntos de familia, no de Estado. En la Odisea cuando Penélope se pronuncia sobre el regreso de los héroes, Telémaco, su propio hijo que más que un hombre era un adolescente, le exige a su madre que deje de hablar de negocios que no le corresponden. Para afirmar su hombría, el muchacho silencia a su madre. Cállate y dedícate a tejer, le exige. Y la madre obedece…
Soledad Loaeza ha contado que cuando empezó a participar en mesas de debate político el terreno era dominado por hombres. Curiosamente, había más mujeres que se dedicaban a la política que mujeres que la analizaban de manera crítica. Recuerda que sus intervenciones en espacios académicos eran recibidas con silencio. Después de leer su ponencia, ningún comentario, ninguna pregunta, ninguna reacción. Poco después, alguien hacía referencia a lo que ella había dicho sin reconocer quién lo había planteado. Se mencionaba la idea utilizando el impersonal: “Se ha dicho aquí…”, “Como se comentó en esta mesa…”. Nunca el reconocimiento de la autoría. En otras ocasiones alguien repetía lo que había dicho ella y, a partir de ese momento, el argumento le pertenecía plenamente a él.
En la agenda de investigación de Soledad Loaeza puede detectarse una constante. Escarbar los archivos que pocos consultan. Sumergirse en los periodos históricos que no suscitan entusiasmo, estudiar actores menospreciados. No ha ido a la caza de los sujetos privilegiados de la historia. No se dejó atrapar por la convicción que llama a despreciar a los actores irrelevantes o a ningunear a los derrotados. Fue así que estudió a las clases medias, no a la clase obrera o a los campesinos. Por ello formó en muchos trabajos y varios libros, la más completa biografía del Partido Acción Nacional, desde los tiempos de la oposición fiel hasta la tragedia de su victoria. Mientras muchos hacían la historia del partido en el gobierno o del Partido Comunista, Soledad Loaeza estudiaba al partido tribunicio. No se especializó, como tantos otros, en los sindicatos, en el corporativismo o en las huelgas que parecían, en su momento, el termómetro más preciso del régimen, sino esos ritos, en apariencia irrelevantes, que eran las elecciones. En efecto, ahí no se disputaba realmente el poder. Bajo el régimen de partido hegemónico las elecciones no servían para lo que, en principio, están diseñadas. Pero tampoco podía decirse que no servían para nada. Lo advertía a mediados de los años ochenta: las elecciones eran fuente de legitimidad, instrumento de socialización, canal de comunicación y, a fin de cuentas, dispositivo de control. Pero, desde muy temprano, con admirable claridad veía que en ese espacio incubaba el pluralismo. La Iglesia, esa bodega de prejuicios para la sociología mexicana, ha sido para ella una institución fascinante: una organización parapolítica que forma parte decisiva del régimen político. No sólo una fuente de cultura, sino un actor político y social. Mientras el ojo de politólogos e historiadores se concentra en momentos de ruptura, el de ella se detiene en los periodos de estabilidad. La marcha aparentemente tranquila de la política se sostiene con un complejísimo aparato de hábitos, pactos y adaptaciones. Desde luego, la continuidad es un misterio en un país marcado por las quebraduras revolucionarias.
Sus estudios, siempre rigurosos y documentados, son un feliz cruce de perspectivas y métodos. Su sociología, deudora de una rica tradición intelectual, no segmenta: hilvana la cuerda de las instituciones con la fibra de las costumbres, aprecia el brillo de la idea tanto como el peso de los intereses materiales. Como en la filosofía de Tocqueville, la sociología política de Soledad Loaeza incorpora las restricciones de la geografía, examina el cauce que abren las reglas, aprecia el impacto del liderazgo, reconoce el peso de las creencias y de los intereses económicos, advierte el sentido del conflicto. Será por eso que en sus trabajos clásicos puede encontrarse una densidad novelística. En los estudios sobre las clases medias, la Iglesia o el PAN puede encontrarse un retrato de lugar y tiempo; el perfil de un impulso de poder que se abre paso entre restricciones y fatalidades; el bosquejo psicológico de un grupo de protagonistas; un paisaje de ilusiones compartidas; y una tabla que registra los abismos de la desigualdad.
La carrera académica de Soledad Loaeza ha estado ligada al estudio de Acción Nacional. Ese organismo secundario que intervenía en los debates parlamentarios sin aspiración realista de ocupar el poder y que estudió casi como una extravagancia intelectual, terminó ocupando una posición protagónica en el cambio democrático y alcanzó la Presidencia en el 2000. Aquel partido de victorias accidentales se convirtió en uno de los impulsores de la democracia, en el receptor de sus esperanzas y sus frustraciones. Loaeza mostró que el PAN era producto de una fértil contradicción: la utopía de una tecnocracia tradicionalista. La reconciliación de la técnica y el apostolado moral. Bien apunta que a los partidos se les puede examinar mirándoles la panza o estudiarlos en relación con otros actores e instituciones circundantes. El PAN de Loaeza ha sido un mirador privilegiado de un régimen político: un ángulo desde el cual se examina la naturaleza de una política de sus transformaciones.
La historia del PAN puede ser vista entonces como una marcha lenta y larga, un cierre acelerado y una decadencia estrepitosa. “En los últimos diez años”, escribía en 2010, “los panistas parecen sumergidos en un dilema existencial que se deriva de una ambivalencia extraña para otro partido político: ambicionan un poder que les repugna, sobre todo cuando lo contrastan con la época en que la hegemonía del PRI santificaba sus intenciones y sus acciones”. El PAN como un partido que ambiciona un poder que le repugna. Un partido nostálgico de la santidad opositora. Una organización que insinúa que vivía mejor contra el PRI. La “larga marcha”, a fin de cuentas, había logrado definir una identidad que el poder disolvió y que la nueva condición opositora no le ha devuelto. Había identificado a su adversario; tenía una idea clara de causa; un recetario sencillo y a la vez atractivo. Cultivó en sus liderazgos referencias para la acción política. Acceder al poder le dio al traste a cada una de esas certezas. El nuevo régimen autoritario no ha hecho más que profundizar esa confusión existencial que marca a la oposición entera.
En su ensayo sobre el fin del consenso autoritario, Soledad Loaeza ubicó la alternancia del 2000 en el contexto de largas mutaciones. El cambio de los votantes, las reformas institucionales y la alternancia sacaban a flote procesos subterráneos que los politólogos del día tienden a ignorar. Soledad Loaeza ubica la política en su sitio: la circunstancia; circunstancia que burkeanamente no es sólo lo inmediato sino también lo recóndito. La patria jacobina, que confiaba en la centralización para construir Estado y nación terminó erosionándose. Conspiraron contra ella los estudiantes de Ciudad de México, Deng Xiao-Ping y Margaret Thatcher, los reflejos autoritarios de la élite y sus intentos modernizadores. El país fundado en exclusiones políticas, el país de la retórica nacionalista se cansó. La afiliación partidista dejó de ser vista como componente de la identidad nacional. El exterior dejó de ser un monstruo. La historia cambió de cuento para abrirse a las dudas, para hospedar a los perdedores, para fundar la crítica del presente. Leer hoy ese ensayo desconcierta porque es precisamente ese consenso lo que se ha rearmado en un breve lapso: tiene los votos, los altavoces, las reglas y el mundo de su lado.
Si puede advertirse en su sociología una trama novelística, es porque en ella hay siempre un rechazo a la caricatura. Sus libros tendrán con frecuencia personajes de Abel Quezada en la portada, pero no hay en ellos nada de simplificación exagerada de historieta. Nadie ha combatido la propensión a caricaturizar nuestra política con tanta elocuencia como lo ha hecho Soledad Loaeza. La caricatura puede tener pretensiones psicoanalíticas como las de Samuel Ramos, alcanzar dimensión poética como la del Laberinto… de Octavio Paz o ser expresión de valentía cívica como la de Cosío Villegas, pero es atajo que termina siendo engaño. A lo largo de su obra, Soledad Loaeza ha apostado por la complejidad: la política no es como la pinta el lugar común. A fines de los años setenta Soledad Loaeza escribió un ensayo sobre los exitosísimos libros de Luis Spota que me parece revelador. Para la profesora de El Colegio de México, las ficciones del periodista eran, para sus miles de lectores, un “sustituto de explicación” que reducía la complejidad de la política a la magia de un poder personal y absoluto. El gran problema con el cinismo de la tetralogía de Spota es que, en sus simplificaciones, borraba la cara noble de Jano.
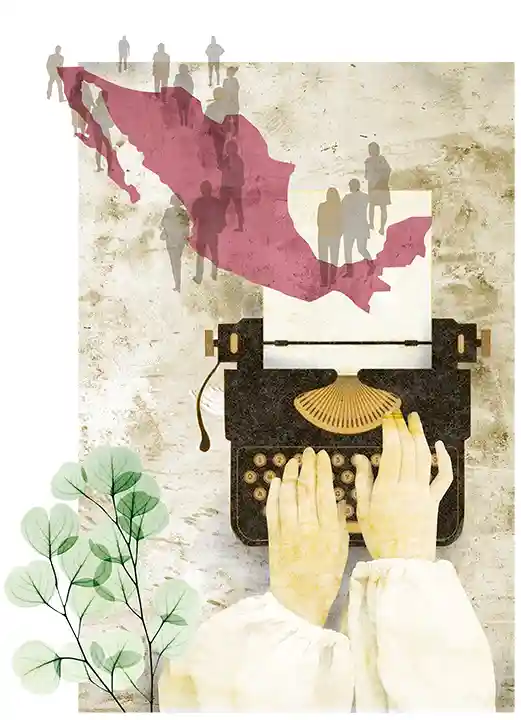
La ciencia política mexicana ha vivido bajo el mito de la cápsula nacional. Para entender nuestra política, debe analizarse lo que acontece aquí dentro. Soledad Loeza ha roto con ese prejuicio. Lo externo nos configura tanto como lo que creemos más nuestro. Lo olvidamos con frecuencia cuando pensamos en la política a partir de las categorías tradicionales. Imaginamos al Estado como una cápsula. Imaginamos que lo crucial se resuelve dentro del cercado nacional. Con el mundo exterior podemos firmar tratados, hacer alianzas, pero la política nacional es un asunto que sucede entre las paredes del Estado. Lo que importa aquí son las leyes que nos hemos dado, las organizaciones que se confrontan en nuestro territorio, los hábitos, recuerdos y fantasías que flotan en la cultura propia, la personalidad de los poderosos que viven aquí. Así hemos pensado nuestra política. Unos examinan la ingeniería de las reglas, otros indagan en la mitología, en la cultura o en la distribución de los recursos y las cargas. Pero todos ellos piensan que lo de fuera se queda afuera.
Soledad Loaeza nos ofrece una perspectiva distinta en uno de los trabajos más importantes que se hayan escrito sobre la naturaleza de la política mexicana. La medida del presidencialismo no es lo que las leyes le permiten hacer al Ejecutivo, no es la popularidad de una persona, no es su omnipresencia en el espacio público. Para medir el poder hay que apreciar lo que los presidentes no pueden hacer, lo que no lograron cambiar. Y la gran restricción del poder presidencial ha sido siempre la debilidad del Estado. Frente al lugar común del presidente que lo podía todo en el régimen autoritario, la historiadora palpa la infinidad de restricciones del poder presidencial. ¿Por qué hemos dado crédito a la leyenda del presidente todopoderoso si ha sido el jefe de un Estado apolillado? Y en Estados Unidos Loaeza advierte la actuación de una potencia que, al tiempo que restringe la voluntad presidencial, contribuye a forjar la institución presidencial. Tras el cardenismo, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán supieron identificar en la relación con Estados Unidos un recurso de poder, un mecanismo para afianzarse frente a sus adversarios.
Siguiendo al historiador alemán Otto Hintze, Loaeza sabe que la situación territorial es determinante en la formación de las instituciones políticas de un país. La presión de un vecino poderoso explica en buena medida el tipo de organización política de una nación. No se trata simplemente de una influencia intelectual, sino de una forja, una fuerza que presiona cotidianamente con oportunidades y amenazas, que ofrece asistencia y limita posibilidades.
Estados Unidos ha incidido en la formación del régimen presidencial tanto como el más relevante factor interno. Así lo dice Soledad Loaeza: “Contribuyó a definir el perfil de las instituciones, abrió oportunidades, animó acciones gubernamentales, inspiró iniciativas, pero también frenó cambios, fijó límites y orientó respuestas”. Cada una de las marcas esenciales del autoritarismo posrevolucionario registra esa huella. Una huella, que no es, desde luego, burda imposición sino negociación compleja, a veces sutil y diplomática, a veces ruda e intimidante. Un factor que exhibe con enorme claridad los conflictos al interior de la administración y de la diplomacia mexicana. El presidencialismo autoritario no es sólo una tradición histórica o producto de una configuración constitucional. Fue también la adaptación de México al ascenso de Estados Unidos como superpotencia.
En su libro sobre el presidencialismo mexicano a inicios de la Guerra Fría se aprecia la mirada de la historiadora que se acerca a la coyuntura y que toma distancia. Que examina con detenimiento las alternativas de la circunstancia y se aparta también para apreciar los efectos duraderos y las raíces profundas de lo que vivimos. “Los años”, dice en ese trabajo, “enseñan lo que los días no dejan ver”.
La historia ha sido para Soledad Loaeza, en primer lugar, una fuente de placer intelectual. Lo trasmite ella misma a sus lectores que pueden deleitarse con sus descubrimientos. Pocos como ella entienden el valor de los orígenes, de las pequeñas adaptaciones y los cambios profundos. Como lo supo Maquiavelo, sin comprensión del pasado no puede haber entendimiento de la política. La ciencia política de Soledad Loaeza se toma la historia en serio y eso la ha llevado a rechazar la idea de que el tiempo tiene una sola dirección. La historia está repleta de sorpresas y de restauraciones. Lo que ingenuamente imaginamos superado vuelve con furor.
Soledad Loaeza es la fundadora de la ciencia política moderna de México. Una ciencia política que no tiene una sola fuente ni está casada con un solo método. Hecha de investigación histórica rigurosa y sometiendo a prueba puntual cada una de sus hipótesis, no es solamente contribución universitaria, sino también aporte cívico. La otra cara de su ciencia política es su intervención en el debate público. Durante años ha ofrecido a esos lectores que no son sus alumnos ni sus colegas los ecos de un pasado vivo, las novedades y recuerdos del mundo que está más cerca de lo que creemos, la perspicacia de la literatura que revela realidades a través de la imaginación. Esa cara ciudadana de su ciencia política ha librado batalla por la civilización del pluralismo que necesita reglas, tolerancia y verdad.
Jesús Silva-Herzog Márquez
Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Su más reciente libro es La casa de la contradicción.





