Este año Soledad Loaeza cumple 75 años. En su casa, nexos, hemos emprendido una celebración de su persona y su obra. Empezamos con las columnas de Ángeles Mastretta y José Antonio Aguilar Rivera. Seguimos con un perfil de Soledad Loaeza elaborado por Julio González y un ensayo de Jesús Silva-Herzog Márquez. En la sección Palomar, gracias a Adolfo Castañón, recuperamos un texto de la misma Loaeza sobre gastronomía. En sucesivas entregas para nuestra edición digital continuaremos esta celebración.
La fortuna ha querido que, por varios años ya, el salón de clase se expandiera a su cubículo en el Ajusco, pasara a los correos y poco después a algunos restaurantes, algún evento al que me ha invitado como su asistente, a su departamento en Ciudad de México o su casa en Morelos. Cada tanto una visita junto a otros compañeros de generación para comer o tomar café, para conversar sobre nuestra alma mater, de libros y películas que nos entusiasman, de política nacional e internacional, de historia próxima o lejana; a veces sólo por el gusto de hablar de la vida y reír.
La curiosidad de la profesora Soledad Loaeza es infinita, como lo es su inteligencia y sus agudas observaciones sobre la historia europea, el quebrado sistema de partidos en México, el conservadurismo y las clases medias, el presidencialismo mexicano o uno de sus temas insignia: el Partido Acción Nacional. La politóloga más brillante de su generación, una voz indispensable en la vida pública, una maestra que exige rigor y claridad, pero que guía con generosidad y desborda formas creativas para acercarse a los problemas y enigmas de la política.
Sin saberlo o planearlo en un principio, nos hemos visto varias ocasiones desde el año pasado. En algunas empecé a tomar notas, en otras encendí una grabadora, a veces decidí que sólo quería platicar y dejar que la memoria jugara: que recree o invente a la manera proustiana. Quise que ésta fuera una conversación fragmentaria, que el río corriera y saliera de los márgenes, saltando de una cosa a otra, que los 75 años de vida de mi profesora se tornaran lentamente en ciertos episodios, temas, nombres y apellidos, obras, lugares e instituciones. Que la imaginación y buen humor de Soledad Loaeza trasminaran cada palabra.
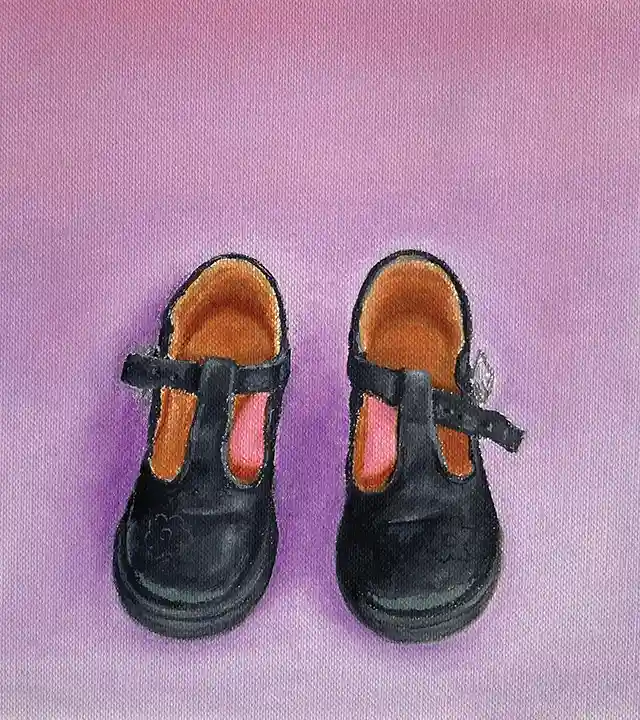
La profesora Loaeza me recibe en su casa un miércoles, después de haber dado clase a sus estudiantes del primer semestre en Economía de El Colegio de México. “Hoy estuvimos discutiendo la vinculación íntima que hay entre guerras, impuestos y Estado. La tesis de Charles Tilly. Leímos también a Miguel A. Centeno porque es interesante ver el contraste entre Europa y América Latina en la formación de sus Estados”. La profesora Loaeza no ha dejado de enseñarme a lo largo de los años, así sea con una digresión en una charla, con un dato o anécdota que parece aislado o incluso con su humor: ingenio que delata un gusto por darles la vuelta a las cosas, por encontrar los pliegues en el sentido común.
Después de acomodarnos en la sala bajamos las persianas porque los rayos del sol nos achicharran. Se sienta después de ofrecerme café y turrón mientras prendo la grabadora. No quiero entrevistarla —le digo—, quiero que conversemos. Ella sonríe y asiente: “¿Por dónde empezamos?”.
Una infancia de clase media
Fui la hermana menor, que no siempre es una posición privilegiada, como piensan algunos. Seis hermanas: eso me condicionó a tener una relación más fácil con las mujeres en general. Hice muchas amigas porque como yo era la más chica y había una distancia de edad bastante grande entre la número siete y la número ocho, yo me buscaba mis amistades en otros lados porque si no nadie me hacía caso. Estudié en un colegio de monjas en el que aprendí mucho. Fui una niña becaria. Me dieron una beca de la SEP en segundo de primaria y de ahí en adelante.
Siempre fui una niña lectora. Leía muchos cuentos, leyendas. Eso me gustaba muchísimo y me entretenía yo sola. Hasta que llegó la adolescencia y entonces hice muchos amigos. Tenía muchas amigas de la escuela que todavía tengo. Cometí dos o tres crímenes graves en el colegio de monjas y me expulsaron. Escribí una novela apócrifa de Corín Tellado y eso fue lo que causó la exclusión.
En secundaria leíamos desenfrenadamente a Corín Tellado y yo tenía calculados los tiempos. Se tardaba unas dos horas y media en leer. Eran 120 páginas en editorial Bruguera. Dependía de los nombres de los galanes, de las chicas. Era muy divertido porque utilizaban palabras madrileñas de las que no teníamos ni idea de qué querían decir. Por ejemplo, decían que se iban al Retiro. Muchos años después me enteré de que era un parque. Me especialicé en las figuras y estoy convencida de que Corín Tellado inventó la lógica de la aplicación de palabras, porque ella tenía ya un modelo de galán y de historia. La historia siempre era la Cenicienta que se casaba con el príncipe. Saqué de ahí las modelos ideales y reproduje la novela. Tenía 13 años. Y las monjas se enteraron y una me pidió: “Confío en tu honestidad para que me entregues la novela”. Se la entregué. Era una cosa absurda. Era una copia infantil. Pues cuando mis papás fueron a hablar con ella, les dijo que no me podía recibir al año siguiente porque yo había escrito una novela pornográfica.
Me fui de ahí y me fui a la prepa cuatro. Fue una experiencia importante. Tuve contacto con otras clases sociales, con otros estilos de vida. Y mis compañeros, algunos eran teporochos, otros eran muy trabajadores, unos me ayudaron con el curso de trigonometría. Tengo buenos recuerdos, a pesar de que regresé a terminar la prepa en el Colegio Francés. Y como en mi familia había una obsesión con la cultura francesa, cuando terminé la preparatoria mi mamá decidió que debía irme a Francia a estudiar.
París: ida y vuelta
Me fui muy contenta a París, a casa de una hermana que vivía allá. Estaba casada con un francés y estuve yendo al Liceo Internacional de Saint-Germain-en-Laye y ahí a cada quien le hacían un programa dependiendo del país del que venía y pagaban muy bien, porque era el liceo de la OTAN. Entonces los papás de todos los alumnos trabajaban en la OTAN. Aprendí de la literatura francesa de los siglos XVIII, XIX y XX, porque era un programa especial. Debo decir que antes de estar en el liceo estuve interna en un colegio de monjas en donde también aprendí muchísimo porque no tenía yo muchas amistades. Entonces tenía que dedicarme a leer. Era un reto para mí porque mi francés no era tan bueno.
Los franceses enseñan a razonar de manera muy ordenada, creo que ahí aprendí eso. La otra cosa que aprendí es que la imaginación ayuda mucho a reflexionar y a pensar las cosas: no hay que despreciar la imaginación de ninguna manera. No es irracional, al contrario, la imaginación ayuda a pensar, ayuda a reflexionar, ayuda a entender. Eso me enseñaron los autores franceses. Son muy imaginativos, tienen siempre metáforas muy atractivas y su manera de presentarlas es introducirlas dentro de la propia explicación.
Me tocó el 68 parisino. Ésa también fue una experiencia importante porque mi hermana estaba fuera un fin de semana que se cerró la entrada a París. Entonces me quedé sola. Fue impresionante para mí ver la movilización de los jóvenes y cómo se lanzaban a la acción política y al enfrentamiento con los policías sin miedo. Me regresé a México en agosto y entré a trabajar en el Comité Olímpico, también una muy buena experiencia. Nos dieron ciertas indicaciones: que no debíamos hablar del movimiento estudiantil, que el presidente Díaz Ordaz era el patrono de los Juegos Olímpicos y que no había que criticarlo. Anduvimos de puntitas sobre el tema. Pero los invitados especiales, que eran los que nosotros atendíamos, fueron siempre muy dedicados para no ponernos en aprietos. Por ejemplo, me tocó el triunfo del Tibio Muñoz. Una de mis compañeras atendía al príncipe de Holanda. Eran todas celebridades viejas, con manías raras que nosotros teníamos que consentir.
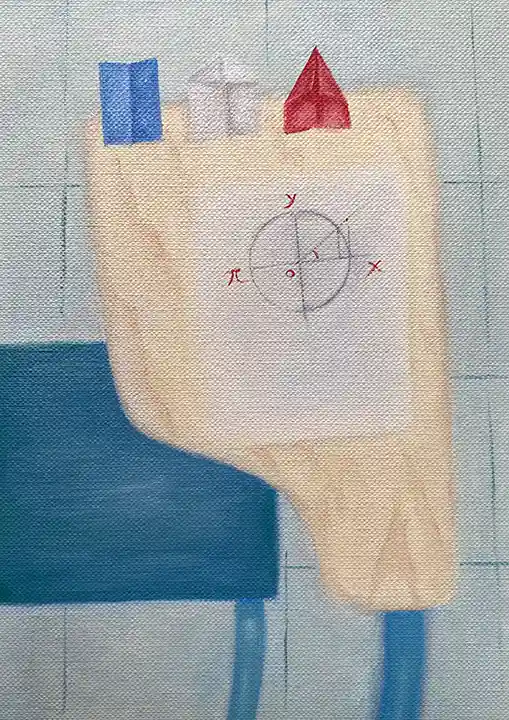
El Colegio (no sólo) de México
De ahí entré a El Colegio de México. Yo quería estudiar Psicología pero mis papás me decían que no me convenía, que era mejor que estudiara en el Colegio porque estaba más limitado, era más controlable. Además, pensaban que yo debía ser diplomática. Y eso no me interesó nunca. Me dejé llevar por la presión y entré al Colegio. Y como me empezó a ir bien, me quedé. Lo que me amarró al Colegio fueron mis cursos de introducción a la Ciencia Política con Rafael Segovia y los cursos de Historia.
Me divertí mucho. Era una época del Colegio en que era muy chiquito. Estaba en la calle de Guanajuato. Entramos veinticinco estudiantes que se fueron yendo y quedamos como dieciséis. No había límite de edad hacia arriba. Entonces teníamos compañeros que ya habían terminado la carrera en Derecho. Por ejemplo, Alejandro Nadal fue mi compañero, Michiko Tanaka fue mi compañera. Tenían que pagar cursos que habían quedado pendientes y yo era de las chicas de salón. Nosotros entramos a clase en octubre de 68 y nadie quería hablar de lo que había pasado. Me acuerdo de que un día estábamos sentados tomando clase y alguien me dijo: “Parece que va a haber una manifestación mañana en la tarde”. Se lo comuniqué a un compañero y me dijo: “Están pendejos”.
Fue una época en la que había mucha marihuana. Jean Meyer dice que entraba al auditorio donde teníamos clase y que se horneaba de la cantidad de humo.
Tuve grandes maestros. Había un maestro que se llamaba Prodyot Mukherjee, estaba en el Centro de Estudios de Asia. Un día alguien me preguntó si yo quería darle clases de español, que me iban a pagar 20 pesos la hora. Yo dije que sí y nunca me pagaron un quinto, pero no me importó nada porque era muy estimulante. Era un hombre muy culto, muy inteligente y cada vez que llegaba yo a “dar clases”, él me preguntaba: “¿Y qué seminario tiene que presentar ahora?”. Yo le decía: “Pues tengo que hacer el seminario sobre el pensamiento socialdemócrata en Inglaterra” y me decía: “No, yo de eso no sé nada”. Y empezaba a hablar y durante una hora se echaba un rollazo buenísimo.
Cuando terminé la carrera me contrataron como asistente; primero de Rafael Segovia, luego de Lorenzo Meyer y al final de Mario Ojeda. Para ese momento ya no tenía dudas de que lo que quería era dedicarme a la investigación y la enseñanza. Hice mi tesis sobre la política exterior del general De Gaulle.
Entre Heidegger y Raymond Aron
Después de eso nos desperdigamos porque nos fuimos a estudiar fuera. Yo me fui a estudiar a Alemania no sé por qué. En ese momento estaba yo comprometida con un chavo que me había convencido de que era Heidegger. Entonces me preparé para ir a Alemania y me casé. Y luego, afortunadamente, me divorcié antes de irme. Me habían dado la beca y no había otra manera para mí de salir de México más que con la beca. Todos los días en Alemania me despertaba diciendo: “¿Qué estoy haciendo aquí?”.
Al menos en esa época era un país hostil con los extranjeros. Y si una no hablaba alemán, estaba perdida. Primero tuve unos cursos muy buenos de idiomas en el Goethe Institut, que eran de las 8:30 a las 17:00 de la tarde. Aprendí lo suficiente como para pasar el examen de ingreso a la universidad e inscribirme en cursos regulares.
Pero antes de ir a Alemania pasé por París, por Sciences Po y presenté mi expediente. Pocas semanas después, ya en Alemania, recibí la carta de aceptación. París me encantó. Tuve muy buenos maestros. Alcancé a ver dos sesiones que presentó Raymond Aron. Los compañeros estaban muy bien preparados y cada seminario era prácticamente una lección sobre el Estado, sobre el pluralismo. La suerte que tuve fue que Georges Lavau, especialista en partidos políticos, fue designado mi tutor. Lo primero que escribí antes de irme a Europa fue un artículo sobre el PAN, “La oposición leal en México”. Lavau se quedó encantado cuando vio que lo había citado, desde ese momento me trató superbién. Él tenía un libro que se llamaba ¿Para qué sirve el Partido Comunista? Porque el PC llegó a tener 20 % estable del voto durante muchos años. Era representativo de una minoría importante que estabiliza. Y esa idea la tomé para el PAN, que era representativo de una minoría importante. Si nosotros vemos la historia del PAN en los últimos cincuenta años, el sistema de participación habría sido otro. Estoy dispuesta a defender esa hipótesis a capa y espada porque no hubiera habido el tipo de experiencia democrática, no hubiera habido el reformismo político que tuvimos.
Seguí trabajando con Lavau. Me hacía preguntas muy interesantes. Le decía: “Me parece que no hubo una crisis política”. Y él me respondía: “La pregunta es ¿por qué no? No tanto por qué hubo la crisis, sino por qué no la hubo”. Siempre me volteaba las preguntas y eso era muy estimulante. Trabajé mucho porque para esas alturas del partido yo me había casado ya por segunda vez con Adrián Lajous, y él se quedó en México y yo me fui a París a terminar el doctorado. Entonces tenía que regresar pronto, porque si no, qué tipo de matrimonio tan extraño. Terminé rápido la escolaridad y empecé a escribir la tesis y a mandar capítulos. Nunca olvidaré que mandaba yo los capítulos por correo y Lavau me los devolvía corregidos hasta la última preposición. Un excelente director de tesis. Lavau fue muy importante para mí en cómo pensar la política, en ser más maliciosa. La verdad es que nunca he tenido una fe ciega en los políticos. Creo que viene de ahí.
Me tardé cinco años en escribir la tesis y cuando me la aceptaron pasó una cosa muy divertida. Estaba esperando la fecha y entonces pasa Jean Meyer por mi cubículo y me dice: “¿Estás muy nerviosa?”. Le dije que sí y dice: “No, no, está muy bien tu tesis, pero si puedes evitar que Alain Rouquié está en el jurado, evítalo, porque lo he visto destruir tesis”. No me atreví a escribir nada y llegué a París unos días antes de la fecha a preparar el examen. Un día Alain Rouquié me ve y dice: “¿Cómo estás tú?”. Un poco nerviosa, le digo. “¿Te pone nerviosa Jean Meyer? Ten mucho cuidado, porque es un tipo capaz de destruir cualquier tesis”. Ambos se portaron muy generosos, aunque el examen duró cerca de cinco horas.
nexos y yo
“Cuando mandé al número 3 de la revista mi primera contribución, una reseña crítica del libro de Gabriel Careaga sobre clases medias, me contaron qué tan feroz le pareció el texto que creyó que Soledad Loaeza era un seudónimo colectivo, que escondía a varios de sus enemigos. Me hizo sentir culpable pero la experiencia también me dejó la sensación de que había yo platicado muy a gusto sobre un libro que había leído, había comentado sus aciertos y sus debilidades. El lector o la lectora que yo imaginaba mientras escribía, había sido atento, había expresado dudas y empatía. En fin, escribir una reseña que era casi un ensayo había sido una experiencia feliz”.1
Yo le tengo mucho respeto a la letra impresa y cuando veo cosas mal hechas reacciono muy mal y me enoja. En ese caso fue el libro de las clases medias de Careaga que era realmente una tomadura de pelo, no hay nada serio, todo le sale del estómago, de su imaginación. Entonces cuando leí el libro dije: “Esto es una buena oportunidad para hacer una reseña”. Ya me había hablado Lorenzo Meyer, me había dicho que si tenía una reseña que se la diera, porque él entró con el primer consejo editorial. Se la di y él la entregó a nexos y les gustó.
Fui la primera mujer que participó públicamente en discusiones políticas. Por ejemplo, en los primeros programas de nexos que dirigía Rolando Cordera y pasaban en el Canal 13. Fui la primera que empezó a participar muy sistemáticamente en ese tipo de discusiones. Para mí significó vencer mi timidez; cuando me involucro mucho en una discusión se me olvida en donde estoy. Hablaba de manera más directa que otros porque no tenía nada que perder: no estaba pensando que iba a tener un puesto o que iba a dar una asesoría.
Fue importante el principio en nexos porque casi no había mujeres. Yo era mujer, hablaba del PAN, de la Iglesia y de cosas conservadoras. Como no sabían nada de la derecha, yo era la única que podía echarles la mano. Tenía la ventaja de que no hablaba de la derecha antes de la Segunda Guerra Mundial, sino de una cosa mucho más actual. Y eso me ayudó bastante.
Conservadurismo, Acción Nacional, clases medias, Europa
Cuando nací, mi papá ya era un hombre grande y cansado. La presencia de Acción Nacional ya era lejanísima. Había dejado de comunicarse con el PAN desde 1951 o 52. Ahora: mi pediatra, mi dentista, todos eran panistas porque era un medio. Lo que pasó fue que quien me sugirió que empezara a estudiar partidos políticos fue Porfirio Muñoz Ledo, que era mi maestro. Y Rafael Segovia fue el que me dijo: “¿Por qué no estudia Acción Nacional?”. Luego resulta que era muy fácil porque llegaba yo a ver a los panistas y decían: “Ay, ¡cómo no! A tu papá lo conozco perfecto”. Y entonces me contaban todo sin ninguna restricción, me recibieron todos muy amables.
Nadie había estudiado Acción Nacional, nadie le hacía caso al partido. Decían: “¡Qué flojera!”. Y yo me fui metiendo poco a poco, pero además cuando hice mi tesis sobre clases medias me encontré mucho con el PAN. Fue por la tesis de doctorado que quise meterme al archivo del PAN en la casa de Gómez Morín: todo un descubrimiento. Luego estudié la revista La Nación. Ahí aparece claramente cuál era la relación del PAN con la derecha española. Luego el análisis de la prensa. Básicamente por medio de los documentos me di cuenta de que se podía escribir un libro.
También iba a las reuniones del PAN y decían: “Señorita periodista, por favor diga la verdad”. Me da mucha lástima porque realmente los maltrataron mucho. Llegué a lo electoral por el PAN y por Segovia. Pero particularmente por los panistas: los veía discutir sobre los votos con tanta pasión que algo tenía que ser cierto. Y no sólo eso. Yo tenía la ambición de que México fuera un país normal, que tuviera una política normal de contar los votos y decidir si se van a hacer alianzas, si no se podía, si iba a haber coaliciones. Ésa era mi gran ambición: poder estudiar México como si fuera otro país con un sistema político normal.
Entonces Miguel de la Madrid me llamó cuando era director del Fondo de Cultura Económica y me dijo que quería que escribiera un libro sobre el PAN. Fue cuando me lancé a escribir. Iniciativa mía no fue. Lo que era mío fue el estudio del conservadurismo mexicano. Porque nadie le hincaba el diente, a todo mundo le daba flojera. Me acuerdo de que nexos fue donde empecé a publicar cosas sobre el conservadurismo mexicano.2 Y la reacción no fue buena al principio porque todos tenían metidos en la cabeza la imagen de García Cantú, de que eran los “Maximilianos” y los católicos recalcitrantes. No aceptaban que hubiese una alternativa liberal y eso es lo que es el PAN finalmente. Es un partido católico liberal, como eran las democracias cristianas a finales del XIX en Francia, que fracasaron porque no tienen mucho sentido. No se puede reconciliar una tradición con la otra, ni un pensamiento con el otro.
Me llamó la atención el estudio de la derecha en general: en Alemania, en Italia, en Francia, desde luego. Tratar de entender cómo se mueven, qué piensan, cómo cambian. Si no cambian, por qué no cambian. La derecha siempre ha sido poco imaginativa y lo que promete no es muy atractivo: es estabilidad. Entonces me extendí a todo el conservadurismo. Fue por eso que me quedé con el PAN. Mis estudios sobre clases medias acaban diciendo que las nuestras son conservadoras.
Clases medias y política en México empieza con un epígrafe de Tocqueville que dice que el espíritu de las clases medias “mezclado con el espíritu del pueblo o con el de la aristocracia puede hacer maravillas, pero por sí solo, producirá únicamente un gobierno sin virtud y sin grandeza”. En la época en que escribí el libro se pensaba que las clases medias eran estabilizadoras y un canal hacia la democracia. Yo planteo que no, que en México no hay democracia porque ha habido demasiadas clases medias, contrariamente a lo que decían los americanos en ese entonces. Y la verdad es que no me equivoqué.
Incluso en los discursos de López Obrador sobre las clases medias, parece que había leído mis textos porque él habla de las clases “aspiracionistas”. Yo no utilizo esos términos. Pero sí la misma idea: son clases de privilegio que no están dispuestas a la igualdad porque son grupos de estatus, uno frágil. Pero además son clases que se sienten muy amenazadas porque piensan que pueden caer bajo. Eso las hace muy reaccionarias.
En general los mexicanos somos muy conservadores. Pensemos en cualquiera de los incidentes que ocurrieron hace veinte, treinta o más años: la crisis del 88, el asesinato de Colosio, la muerte de Ruiz Massieu, la caída del PRI… en otras partes del mundo hubieran provocado grandes movilizaciones y quizá un cambio de régimen. Nada de eso pasó. Realmente me pregunto si no estamos dormidos. Cuando eligieron a Menem presidente me acuerdo de que escribí un artículo en el que decía: qué envidia me dan los argentinos; tienen una pasión por la política que nosotros no tenemos.
El estudio de Europa me vino naturalmente. Pertenezco a una generación muy marcada por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que nací años después. El Diario de Ana Frank me marcó muchísimo. Estaba muy presente en todos nosotros la experiencia nazi: sentí mucha curiosidad y empatía. Fue una de las razones por las que estudié Europa. Desde chica me interesó mucho la historia y en mi casa había muchos libros sobre historia de Europa que yo picaba. Leía las Comedias de Molière y había muchas referencias continuas a hechos en la historia de Francia. Muy afrancesada mi familia.
En el Colegio llegué a dar los cursos de historia europea porque Rafael Segovia dejó de impartirlos. Es algo que he disfrutado muchísimo. Ahora, por ejemplo, leo con mis estudiantes Primavera revolucionaria, de Christopher Clark. Él analiza las revoluciones de 1848 en cada uno de los países de Europa: cuáles son las similitudes, cuáles las diferencias. Quería que vieran cómo un proceso de modernización del Estado transcurre después de una revolución. Primero tumban al gobierno existente, luego tratan de establecer un gobierno, luego forman un Parlamento, hacen una Constitución… Ése es el proceso que siguen todos, más o menos, pero a diferentes tiempos y con diferentes contenidos. Hay otro libro que también es fantástico, de Peter Gay: La experiencia burguesa; cuatro volúmenes sobre cómo se forman las actitudes y sentimientos de agresión, de amor materno, de amor de pareja. Es fantástico porque lo hace a través de cartas, de novelas.

Rafael Segovia, maestro
Recuerdo que hace unos años comí con la profesora Loaeza en un restaurante de la colonia Juárez al que solía ir con su papá. En algún momento hablamos de nuestra común experiencia en el Colegio, de nuestra formación como politólogos. La profesora me dijo en algún punto: “Rafael Segovia inventó la ciencia política en México”.
A nosotros nos trajo mucho del conocimiento de la manera como se enseñaba en España. Segovia era un hombre complejo. Le gustaba México y estaba muy agradecido. Pero al mismo tiempo extrañaba mucho ser español. Yo creo que eso lo cambió enormemente. Esa ausencia de España. Y creo que su manera de agradecerle a México fue formando a muchos de nosotros. Le costó mucho escribir y escribió poco. Tenía gran sentido del humor. Era muy irónico. Fue una relación muy intensa de maestroalumna, y estoy muy agradecida por las cosas que me dio. Él fue un eje, un pilar del Centro Estudios Internacionales. Impuso muchas reglas explícitas e implícitas.
“Él enseñaba a entender la política por la política y a mirar el fenómeno del poder desde la historia. De entrada, daba a leer textos formativos que nos aportaron instrumentos básicos de análisis y que pese al tiempo que ha pasado no han perdido vigencia. Había muchas razones para que la perspectiva del profesor fuera tan definitiva para nosotros. Primeramente, la erudición; pero creo que también la interpretación creativa con la que nos llevaba de la mano por el texto despertaba nuestra imaginación y nuestro apetito por saber más del tema y de sus personajes, porque en estas clases nunca faltaron los personajes. En estas exposiciones tampoco faltaban las acotaciones al margen que eran por lo general anécdotas o comentarios irónicos con los más que mofarse el profesor Segovia se restaba solemnidad a sí mismo, y acortaba momentáneamente la distancia entre él y los estudiantes. Por ejemplo, le divertía decir que José Ortega y Gasset había escrito La rebelión de las masas porque estaba harto de llegar al café y que no hubiera mesa o al teatro y que no hubiera boletos.
“Más allá de la inimitable y fina ironía que recuerdo del profesor Segovia, se me viene a la memoria la vastedad de su cultura que intimidaba y fascinaba a la vez, porque no sólo hablaba de historia política, también nos refería a la literatura, al cine, a la sociología, a la antropología y le añadía atractivo a su exposición. Creo que aspiraba a darnos una formación completa, que escapara a los muros de la especialización. Las ideas y las propuestas del profesor Segovia fueron decisivas para el desarrollo de una ciencia política mexicana, de la cual, a mi manera de ver, fue fundador. Él trajo a México a Gabriel Almond y Sidney Verba y promovió el estudio de la cultura política; así como la aplicación al caso mexicano del modelo del régimen autoritario de Juan Linz. Sus primeros artículos sobre las elecciones en México datan de 1974. ¿Qué llevó al profesor Segovia a estudiar elecciones en un sistema político en el que parecían irrelevantes? ¿Cómo supo que el cambio político mexicano iría por ahí? Creo que por intuición, una intuición que se nutría de su conocimiento de la historia y del sabio escepticismo voltairiano con el que observaba la naturaleza humana y ejercía el poder crítico de la razón. El legado de Rafael Segovia es introducir a las nuevas generaciones su idea de que la política es ese mundo complejo, amplio y diverso que él nunca dejó de descubrir”.3
La (incompleta) transición
Mi generación no está respondiendo a los retos del fin de la transición porque no tiene respuesta. Yo me acuerdo de cuando en nexos descubrieron la estadística electoral. Fue una fascinación porque los números dan resultados exactos y eran fáciles: apretaban una tecla con cierto modelo y salía el resultado. En realidad no es tan fácil porque hay que interpretar esto. Pero llevábamos tanto tiempo jugando con construcciones intelectuales abstractas que no se resolvían en nada y por eso ilusionó tanto materializarlo en ecuaciones.
La transición tuvo cierto sentido, era explicable, entendible. Y ahora ya no saben qué hacer porque se desconoce el lenguaje, porque se creyó en la transición y hubo quienes no se dieron cuenta de que más que transición era una liberalización y que esa liberalización se frenó, la frenaron los propios partidos. Porque para llegar a la democratización, tenían que construir reglas que afectaran otras instituciones, no nada más las elecciones. Yo creo que el principal obstáculo es el presidencialismo, sin lugar a dudas. Eso es lo que nos ha bloqueado sistemáticamente. Desde 1977, el presidencialismo se ha opuesto a aquellos cambios institucionales importantes y nadie se atreve a tocar el presidencialismo. Cambios en la institución presidencial, en la Constitución no ha habido muchos; han cambiado las instituciones alrededor. Cambia la Presidencia porque la instituciones cambian pero la Presidencia misma no ha sido reformada. Tiene las mismas atribuciones que hace setenta años. Pero eso es culpa nuestra porque no lo vimos venir.
Yo no creo que sean temas de cultura y que estemos obsesionados con el “hombre fuerte”. Creo que es un problema de compromisos políticos y de negociaciones entre actores políticos muy enviciados. Si repasamos la elección del 88 es increíble lo que pasó según lo interpreto. Lo que pasa es que no llegan los resultados, entonces las oposiciones se enojan y reclaman. Y en ese momento se ponen a negociar posiciones. La senadurías del DF, que fueron a Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, se negociaron sin un resultado en la mano. Eso tenía a Carlos Castillo Peraza podrido, porque además él había sido candidato al Senado. Pero todos frenaron. El PAN tuvo 101 diputados por primera vez en su existencia miserable, ¿iban a renegociar como quería Manuel Clouthier? Ahí hubo un arreglo clarísimo, de la misma manera que hubo un arreglo con Salinas y las concertacesiones. Siempre ha sido a través de arreglos. Nunca hemos dejado ganar al ganador. El error ha sido no tocar el poder presidencial. Ahora lo tocó López Obrador, pero la oposición nunca lo ha tocado. Y pretendieron ser presidentes como los del PRI.
No deja de molestarme que la sucesión, o por lo menos la elección del candidato a la Presidencia de la República, en el PAN, el PRD o el PRI haya seguido el viejo modelo: tiene que ser el presidente el que designe. ¡¿Cómo?! Eso era antes. Ahora tiene que ser el partido el que vote por el candidato. Entonces creo que tenemos mañas, manías de las que no nos hemos deshecho y que están en contra de la verdadera democratización del país. Y me da mucha lástima lo que está pasando. No sé si vamos a poder recuperarnos ni cómo. No sé ni siquiera si vamos a ser capaces de llegar enteros a 2030.
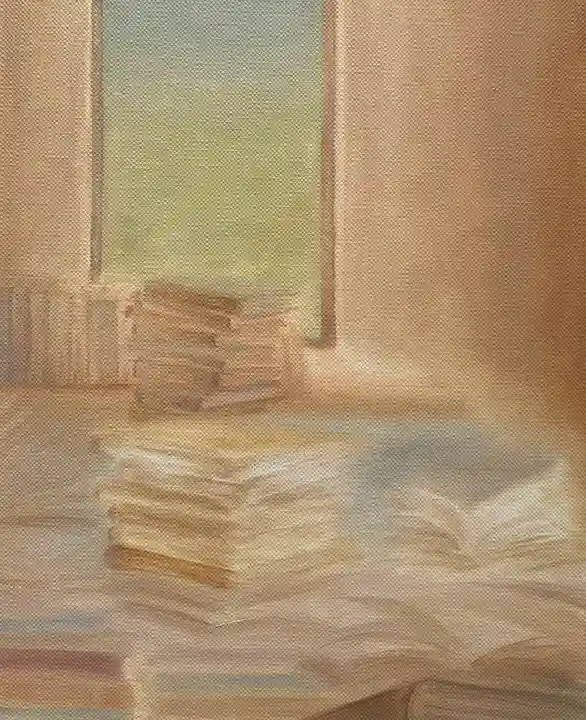
Historia, historia: archivo y biografía, imaginación
“Con frecuencia en los archivos uno no encuentra lo que busca, pero encuentra lo que no busca”. Así empieza un ensayo de Soledad Loaeza que sigue: “Así me topé con el acta de nacimiento en país extranjero de un presidente (que resultó apócrifa).4 Entre los papeles de un presidente de Estados Unidos descubrí una carpeta vacía que sólo tenía la nota manuscrita de alguien, probablemente una secretaria, que advertía: ‘El presidente [Johnson] estaría muy incómodo si este documento se leyera’. Me falta menos que eso para echar a volar la imaginación”.5
La misma Cámara de Diputados que vio el caso de la nacionalidad de López Mateos fue la que discutió un asunto electoral interesante. Manuel Gómez Morín se presentó para candidato a diputado en 1946 y ganó. Pero cuando llegó a discusión su caso, un diputado dijo: “Pero no puede ser porque es hijo de español”. Entonces dijeron: “No, según la Constitución de 1857 no es hijo de español porque su papá se hizo mexicano en el momento que tuvo un hijo mexicano”. Y otros decían: “No, según la Constitución de 1917…”. Fue una discusión que duró semanas y semanas, hasta que en un momento dijeron: “Bueno, vamos a repetir la elección” y Gómez Morín, muy seguro de sí mismo, dijo: “Sí, vamos a repetir la elección”, porque había ganado ampliamente. ¿Cuándo se repitió la elección? Nunca. Entonces el distrito se quedó sin diputado.
La experiencia del archivo es algo que no cambio por otra cosa. Por ejemplo, el fraude de la elección del 49 que organizó Miguel Alemán desde la Presidencia de la República lo encontré en el archivo, hallé los resultados de las boletas. También el asesinato en León, Guanajuato en 1945, poco después de Año Nuevo: hubo una matanza horrible por una protesta electoral. Era un poco confuso de qué se trataba. Llegaron los soldados y rodearon la plaza. Cerraron por todas partes. No había manera de salir. Empezaron a disparar. Murieron niños, mujeres, porque creyeron que eran panistas. Lo que más me impresionó es que hubo varias cartas que le mandaron al presidente. Un grupo de militares que estaban ahí le dijeron: “Esto no es posible, es una vergüenza para el Ejército mexicano”. Reconociendo que había sido una matanza a mansalva de gente que no estaba armada. Recuerdo mucho una carta que decía: “Y los niños corrían y se escondían detrás de las bancas o se subían a los árboles y caían como pajaritos”. Todos los documentos están en el archivo. Lo que me interesa también de la descripción es que se parece tanto a Tlatelolco. Como si el Ejército tuviera un kit de cómo tratar a los opositores que se reunían en una plaza. Si no hubiera estado en el archivo, no la descubro nunca. Porque estaba la referencia a la matanza pero no se sabía muy bien en qué había consistido ni cómo había sido.
Ávila Camacho fue un gran presidente. Según yo, es el fundador del PRI. Todo el mundo lo trata como de segunda y para nada. Él es quien construye la alianza con Estados Unidos. Él es el que crea las bases del PRI, el que crea las bases de la oposición. Gómez Morín era prácticamente su consejero, su asesor. Era un hombre muy liberal y quería reproducir el esquema de las instituciones democráticas de Estados Unidos en México. Y no pudo. Pero nadie lo reconoce. Todos dicen que era un inútil, que no tenía nada que ver con el hermano y que frente a las dos figuras gigantescas de Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán se queda chico. Además tiene frases muy interesantes en sus discursos, está más comprometido con la democracia representativa de lo que uno se imagina. Pobrecito, cuando creyó que perdió —esto lo cuenta Gonzalo N. Santos en sus Memorias—, se sentó a llorar amargamente en la banqueta.
Son personajes que hay que rescatar. Figuras que han sido eliminadas, suprimidas. Por ejemplo, creo que hay que promover que se escriban biografías de personajes como Antonio Ortiz Mena. Muchos de ellos han sido calumniados: empresarios, gobernadores, secretarios de Hacienda, de Gobernación. Se pueden escribir historias fantásticas. Me divierten mucho las biografías, porque lo que me gusta es el entorno, el contexto. No tenemos el material escrito que tienen los ingleses; cada inglés en el mundo se sienta en la noche a escribir su diario. Nosotros no tenemos esa costumbre, desafortunadamente.
Otra cosa que me gusta mucho y que he podido hacer en el Colegio es leer. Tener una cultura general ayuda mucho a entender la política. Se pueden hacer asociaciones muy ricas, muy reveladoras y creo que eso les falta a los políticos, a los politólogos. Leer literatura, por ejemplo. Algunos de mis colegas se equivocan por la influencia de la ciencia política americana. Los americanos detestan la imaginación en las ciencias sociales.
Presentar antónimos, contrarios o paradojas, por ejemplo, ayuda a imaginar una situación que tiene esa dualidad, como la del poder. Hace tiempo dejé a mis estudiantes preocupados porque les dije que Bertrand de Jouvenel decía que la obediencia es un hábito de la especie. Se quedaron todos muy impresionados. Y no fue tan fácil de entender. Les dije que de la misma manera que piensa que el Estado es como un animal vivo que crece y se expande, piensa que los ciudadanos son como animales que obedecen de manera intuitiva e instintiva; una cosa muy reaccionaria.

El pasado y su carga de futuro: recuerdo de un alumno
A diferencia de lo que decía T. S. Eliot en uno de sus Cuatro Cuartetos, quizá el tiempo sí es redimible, aunque el presente sea perpetuo, aunque contenga al pasado y al futuro. En 2019 Soledad Loaeza fue nombrada profesora emérita de El Colegio de México. Recuerdo la emoción de estar en la sala Alfonso Reyes para celebrar, honrar y agradecer su impronta en el estudio de la política, en el análisis de la vida pública del país, su influencia en generaciones de egresados del Centro de Estudios Internacionales. En ese momento viajaba también al pasado no tan remoto, a lo que me llevaba a estar compartiendo la ola de aplausos.
“Los historiadores hablan del pasado, los politólogos del presente, del futuro hablan los creyentes”, dijo al principio de su discurso. Como pocas, ésa es una de las lecciones perdurables que me ha dejado Soledad Loaeza. Aunque se la escuché antes en una de sus clases y con una variación: “Sólo los brujos y los locos predicen, nosotros los politólogos tratamos de entender”. La mala fortuna quiso que la profesora Loaeza no me diera el curso de Europa durante mi formación; fui, en cambio, alumno suyo por elección, por una búsqueda que me precipitó hacia ella.
Toqué a su oficina durante el periodo en que El Colegio ofrecía cursos de verano para alumnos externos. Ella ofrecía la clase de Instituciones Políticas. “¿Y qué temas le interesan?”. Las frases iniciales, la tímida presentación se volvió pronto en la costumbre de conversar después de clases en el pasillo, a veces en su cubículo, pedirle una o varias referencias más sobre algún tema, aceptar con humildad —con algo de vergüenza— que estaba usando mal algún término o concepto, deslumbrarme por sus ejemplos históricos, literarios, cinematográficos, dejarme llevar por una guía que no se impone, que no sojuzga sino que abre caminos.
Tiempo después algunos colegas y yo nos acercamos, en nuestro último semestre a pedirle que nos diera un curso extra, de “ciencia política francesa”. Quiero creer que la emocionó, porque nos dio un día y una hora. Por espacio de algunos meses nos vimos en un salón cada semana. De los viejos textos de Maurice Duverger o Raymond Aron brotaban ideas frescas, formas que de olvidadas parecían haberse pensado hoy mismo. No era eso: era la imaginación de la profesora Loaeza, esa forma de recrear lo conocido, de hacer que de hecho pueda brotar vino nuevo de odres viejos.
“Francia es un laboratorio político”, empezó diciendo. “Vean si no la Revolución francesa, el nacimiento de la distinción entre izquierda y derecha, el Terror, Napoleón, la comuna de París, la segunda y tercera república… lo que pasa hoy en día”. Bajo su guía la historia se vuelve asunto de hoy: pasado y presente conviven, se alumbran mutuamente. Y la política se vuelve menos el reducido dominio del especialista y más bien el ámbito indómito y salvaje de quien quiera adentrarse por los meandros de varias disciplinas; acaso como el mismo Rafael Segovia habría querido.
Sin negar la importancia del estudio de otras formas de acercarse a la política (de las regresiones, las encuestas, los modelos), la profesora Loaeza nos insistía en la historia, en los supuestos, en los contrafactuales como ejercicio de creatividad. En la búsqueda de la minucia que termina por ser trascendente y que puede presentarse en un discurso, un telegrama, el programa político de un partido o en el razonamiento expost que se puede leer en las memorias de algún político. Sobre todo, nos enseñó (hablo en plural) a quienes hemos sido sus alumnos que azar, coincidencia, contingencia e imprevisto son sólo formas que nombran lo inesperado: el arribo de aquello que algunos llaman Historia con h mayúscula.
Historiadora y politóloga, Soledad Loaeza es para mí el ejemplo y modelo de lo que supone el Centro de Estudios Internacionales —aquel en el que me formé—: una educación de excelencia, abocada al estudio de lo social sin despreciar a ninguna disciplina, tomando elementos de todas, privilegiando la curiosidad al empezar por preguntas y no con respuestas ya dadas. Leerla, como autora de libros académicos o de ensayos en nexos, ha sido otra educación: en el rigor y en la buena prosa; en la lógica de la investigación y en el fino sentido del humor.
Arriesgo una anécdota: en 2022 Soledad Loaeza me escribió para invitarme a que la asistiera por un par de días para una cumbre de líderes iberoamericanos en la que ella presentaría un par de notas sobre legitimidad de las instituciones y las razones detrás de ello: me pidió que releyera a Seymour Martin Lipset. Fueron dos días en los que conversamos y comentábamos otras exposiciones; hablo en plural cuando más bien pienso que —sin condescendencia alguna— la profesora Loaeza me seguía enseñando cómo descifrar las pistas falsas que dejan algunos políticos en sus discursos, lo que significan algunos silencios y lo que significa la pareja de experiencia política y responsabilidad pública. Con todo, en algún momento pasamos a hablar de un asunto personal que me aquejaba. Mi profesora me dijo: “En esta vida hay que ser audaz”. Ha sido una lección (otra) de vida.
No se equivoca Gabriel Zaid cuando, parafraseando a Thomas Carlyle, dice que lo más que puede hacer por nosotros un profesor universitario es lo mismo que un maestro de primaria: enseñarnos a leer. Avanzo un poco más: a lo largo de los años, dentro y fuera del salón de clases, Soledad Loaeza ha sido mi maestra. Me ha enseñado a leer el mundo político, a hacerme un poco menos ingenuo sobre el oficio de los políticos, a entender el valor de la historia y lo mucho que el futuro se burla de nuestros planes. Me lo dijo alguna vez hablando de Rafael Segovia, lo digo yo pensando en ella: Soledad Loaeza me enseñó a pensar.
Julio González
Ensayista y editor de nexos
1 “nexos y yo”, nexos, enero de 2018.
2 “Conservar es hacer patria: la derecha y el conservadurismo mexicano en el siglo XX”, nexos, abril de 1983.
3 Este extracto se debe casi por entero a “Homenaje a Rafael Segovia”, nexos, febrero de 2019.
4 En “El guatemalteco que gobernó México”, nexos, julio de 2009.
5 “El archivo te da sorpresas, sorpresas te da el archivo”, nexos, diciembre de 2016.





