En agosto de 2015 fui invitado a afiliarme al Partido de la Revolución Democrática y a competir por su presidencia. Me invitaron dirigentes de las dos corrientes perredistas más grandes, Nueva Izquierda (NI) y Alternativa Democrática Nacional (ADN), cuando yo era diputado federal electo por ese partido en calidad de externo. La invitación me dejó perplejo. Cierto, soy socialdemócrata y, si bien llevaba entonces una década de lleno en la academia, tenía credenciales políticas como exdirigente y exdiputado colosista y como simpatizante del PRD. Pero simpatizar no es militar, y mi militancia en el perredismo era nula. Dos factores explicaban la insólita propuesta: 1) a mediados del sexenio de Enrique Peña Nieto se volvió políticamente inconveniente para el perredismo mantener su sociedad con el gobierno iniciada en el Pacto por México, debido a que se evidenció la gigantesca corrupción del priñanietismo —de la cual yo había sido muy crítico desde mi trinchera académica y periodística—; 2) la crisis perredista obligaba a abrir a la sociedad civil las puertas del partido.
Cuando le pregunté a la primera persona que me lo pidió por qué había pensado en mí, su respuesta fue una sincera, cruda y estremecedora autocrítica: “Porque tú sí puedes mandar a la chingada a Peña y a Manlio”, me dijo textualmente. Y sí, eso era lo que pedía a gritos el PRD. La atrocidad de Ayotzinapa le había pegado en la línea de flotación a una embarcación ya horadada por la salida de Cuauhtémoc Cárdenas y de Andrés Manuel López Obrador —quien se llevó millones votos a Morena—, la falta de credibilidad en los líderes tradicionales por la inveterada guerra entre tribus y por su cercanía con el oficialismo: todo conspiraba contra los esfuerzos endógenos de enmendar el plan de navegación. En medio de la crisis más profunda de la historia del partido, el presidente y el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional anunciaban su renuncia y querían dar un golpe de timón para alejar al partido del gobierno. Decidí considerar la invitación porque sabía que, de llegar a ese cargo, tendría instrumentos para combatir a un gobierno corruptoy también —lo admito— porque la locura de la propuesta revivió el idealismo de mi juventud, sepultado bajo los escombros del malhadado proyecto de Colosio. Yo entré a la política a los 23 años, en calidad de soñador y con bastante ingenuidad, y requerí una buena dosis de masoquismo para ejercerla siempre con más dolor que placer; tras bastantes decepciones, con un amigo asesinado, me retiré de ella asqueado.
Pero las esperanzas son como las cucarachas: uno puede lanzarse contra ellas a escobazos y pisotones sólo para descubrir, cuando las cree muertas, que se levantan y vuelven a correr. Así que a fin de cuentas acepté el desafío. Sabía que el PRD estaba al borde del naufragio, pero me envolvió un aluvión de entusiasmo e imprudencia juvenil. Recordé una frase que asocio con Tocqueville, pero cuya fuente no acierto a ubicar: en tiempos de cataclismos hay que escuchar a los locos. Y los escuché, me escuché: me subí al averiado barco a buscar el timón. Por cierto, mi entrada al proceso de sucesión no garantizaba mi triunfo: había en principio voluntades importantes, susceptibles de convertirse en el respaldo en bloque de NI y ADN y con ello en más de la mitad de los votos del Consejo Nacional, pero ni lo de NI estaba cocinado ni me bastaba ese respaldo, pues necesitaba mayoría calificada. Por eso me dediqué a cabildear con las demás tribus para construirla. Más temprano que tarde corroboré lo que me temía sobre el apoyo de NI. Hubo renuencia de su líder, quien estaba molesto porque no se le consultó ni la renuncia del presidente ni la idea de un sustituto externo. Finalmente, tras una conversación conmigo, a regañadientes, dio su anuencia y mi candidatura, que para entonces ya contaba con adeptos entre los grupos minoritarios, se consolidó. Entonces lo acabé de entender: no me habían ofrecido la presidencia del PRD, sino la posibilidad de ser un candidato fuerte.

El PRD tenía un sistema de gobierno interno de inspiración parlamentaria. Los consejeros se agrupaban en “bancadas” de las distintas corrientes, y los demás órganos colegiados se conformaban en la misma proporción. Por ejemplo, sus porcentajes de escaños en el Consejo Nacional determinaban la composición del Comité Ejecutivo Nacional. Y en una elección de consejeros, como habría de ser la mía, la votación se daba con disciplina tribal, salvo muy raras excepciones. Así pues, cuando se ganaba el apoyo de una coalición mayoritaria, el triunfo estaba prácticamente asegurado. Me dediqué a convencer a los demás grupos y a asegurar el margen mayoritario. Luego sostuve una segunda conversación con el líder de NI; le pedí que en mi eventual presidencia pusiera como representantes de su corriente en el CEN a personas que yo considero valiosas. Aunque no le hizo gracia mi atrevimiento, que contrariaba la preeminencia de las tribus en esas designaciones, en ese momento no contrargumentó mayor cosa. Cambió de tema y me dijo que él asumía la realidad de que su corriente ya no era mayoritaria —supongo que sabía que ADN preparaba un bloque que tendría más votos que ellos en el CEN— y que actuaría como oposición interna: sí, como oposición. No me sorprendió mucho su anuncio, pero me alertó de lo que vendría. Ante mi mal disimulada desazón matizó: “Cuando estemos de acuerdo contigo te apoyaremos y cuando discrepemos votaremos en contra”. Fue el primer aviso.
Finalmente, llegó el sábado 7 de noviembre del 2015, día de la elección en el Consejo Nacional. Mi expectativa fue excedida: gané con el 97 % de los votos. Esa victoria contundente legitimó mi proyecto “supratribal” y me hizo confiar en que las tribus lo aceptarían. Y es que, en el parlamentarismo perredista de la época posterior al caudillismo, su presidente era algo así como un jefe de Gobierno o primer ministro que lideraba con mayoría sistemática en el CEN y, cuando el caso lo ameritaba, con la del consejo; al no ser miembro de ninguna expresión, yo me proponía ser una suerte de jefe de Estado a la usanza semipresidencial, alguien que se posicionara por encima de las corrientes, construyera apoyos mayoritarios casuísticos y arbitrara cuando fuera necesario. Yo sabía que el PRD había dejado atrás el verticalismo de antaño y se había convertido, por obra y gracia del tribalismo, en un partido marcadamente horizontal en el que, salvo el ejercicio de su vocería, el presidente debía someter todo a votación del CEN, y también sabía de dos taras que anidaban en sus tribus: el sectarismo y la vena pendenciera. Pero pronto descubrí una tercera: la corrupción asociada con acuerdos non sanctos con el poder. Fue una sorpresa que no debió haberme sorprendido.
Como siempre sucede, lo urgente relegó lo importante. Antes de impulsar mi proyecto para cambiar al partido —darle una ideología cabalmente socialdemócrata, acotar a las tribus y acercarlo a la sociedad— había que resolver ya las candidaturas y preparar las campañas para las doce gubernaturas que estarían en juego en 2016, es decir, a la vuelta de la esquina. No había tiempo que perder. Convoqué mi primera reunión del CEN con ese propósito; pedí que se disolviera la comisión de alianzas —todo en el PRD se hacía en comisiones “cuoteadas” para dar mando proporcional a las corrientes— a fin de que se me autorizara a conducir las negociaciones de coaliciones. Mi decisión de construirlas era categórica e indeclinable, como lo anuncié desde la contienda por la presidencia, porque estaba consciente de que si íbamos solos nuestra debilidad electoral aumentaría y nos haría actores inocuos, meramente testimoniales, allanando el camino al PRIgobierno para arrasar. La reunión transcurrió sin sobresaltos. Apenas empezaba mi efímera luna de miel y, quizá sin darse cuenta de las implicaciones de mi moción, la aprobaron por unanimidad. El Comité estaba compuesto por doce mujeres y trece hombres, muchos de ellos relativamente jóvenes. Cada fracción respondía a la línea de su corriente, si bien algunos mostraban fisuras internas. NI, que contaba con siete secretarios, y ADN, que tenía cinco, eran los más cohesionados; Izquierda Democrática Nacional (IDN), con tres, se conducía con disciplina pero era evidente que tenía diferencias en temas tácticos; Foro Nuevo Sol (FNS), con otros tres, tenía dos “subtribus” confrontadas entre sí; Vanguardia Progresista (VP) tenía dos representantes, ambos ligados al gobierno de CDMX, y los de Patria Digna (PD), Galileos (GAL) y Militantes de Izquierda (MIZ) contaban con uno por expresión. Yo también tuve uno, el de Finanzas, aunque sólo durante los primeros tres o cuatro meses. El presidente del Consejo tenía voz pero no podía votar. Pues bien, todos ellos me otorgaron el bastón de mando aliancista.
La etapa inicial de sesiones armónicas y expeditas fue fugaz. Mis pugnas con los jefes de las dos tribus más grandes, en efecto, empezaron mucho antes de lo que había pensado. NI era la corriente más numerosa, pero ADN armó desde el arranque un bloque que le daba quince votos, con FNS, IDN, VP, PD y MIZ, con lo que obtuvo la mayoría decisoria. Huelga explicar que si bien el líder de ADN me notificó la construcción del grupo, decidí mantener mi propósito de ser árbitro y no intenté participar en ese proceso. Ahora bien, aunque fui víctima de algunas faltas de respeto en reuniones el CEN, no las tomé como agravios personales, sino como resultado de mis desavenencias con quienes dictaban línea. Es necesario precisarlo: unas cuantas intervenciones y tal vez algún voto de los secretarios en asuntos de menor importancia podían darse sin directriz desde arriba, pero en los temas importantes la disciplina era férrea. Por cierto, en el caso de los grupos divididos no había votaciones de libre albedrío. Lo que ocurría en los hechos era que no había ocho sino nueve o diez o a veces once fracciones, y había que negociar o hablar con quienes controlaban cada una de ellas y no necesariamente con quienes dirigían de manera protocolaria a las corrientes registradas. Una tribu incluso se enredó en aquellos meses en una disputa legal por su nombre y su logotipo, cuyos derechos habían sido registrados por el representante de una escisión.
Con la mitad del Comité Ejecutivo Nacional mi relación fue cordial y respetuosa. Más allá de los debates y las votaciones, más de una docena de integrantes, con o sin línea en mi contra, evitaron enfrentamientos: dos de NI (más el que no tenía voto), tres de ADN, los tres de IDN, los dos de VP, el de PD, la de MIZ y el de GAL, cuyo líder siempre me apoyó. Más aún, no deja de ser curioso que alguien como yo, partidario de las coaliciones con el PAN para sacar al PRI del poder, tuviera a menudo mejor relación con los “radicales” —que sólo querían alianzas con Morena— que con los “moderados”. Por ejemplo, el líder de PD, quien actuó siempre con institucionalidad (ese bien escasísimo en el PRD), se convirtió en varios casos en mi hombre de confianza en el comité. Con la otra mitad del CEN, por consigna, la historia fue distinta. Y es que las alianzas que impulsé y la que impedí a manotazos políticos me granjearon una enorme animadversión. A partir de esas posturas las sesiones se volvieron un suplicio. Era una táctica para reventarme a punta de provocaciones y tenía que armarme de paciencia para no explotar y lograr que se aprobaran, en juntas maratónicas, hasta las cosas más nimias.

En cuanto terminó la primera reunión del CEN me encerré en mi oficina y analicé las encuestas sobre intención de voto y la información sobre nuestros prospectos. Revisé los datos con cuidado y tomé nota de los nombres sin reparar en las corrientes que representaban. Me quedó claro que, con la posible excepción de Tlaxcala, donde teníamos una precandidata que aparecía muy bien posicionada en los sondeos, no había entidades en donde tuviéramos posibilidad de triunfar solos. La disyuntiva era la que yo había anticipado: o hacíamos alianzas o seríamos meros testigos de los triunfos del PRI. La cuestión era con quién coaligarnos. No tardé mucho en ratificar mi convicción de construir las alianzas con el panismo. Siempre he creído que cuando hay una situación excepcionalmente adversa para un país, cuando se padece a un autócrata o a un gobierno corrompido, las alianzas de amplio espectro no son sólo legítimas sino incluso imprescindibles. El ejemplo clásico en nuestra América es la concertación para sacar a Pinochet de la presidencia y lograr la transición democrática chilena, cuando se juntaron la izquierda y la derecha. En el México de 2016 no había dictadura, ciertamente, pero estaba en marcha la restauración de la dictablanda del siglo pasado y, por si fuera poco, éramos gobernados por cleptócratas. Por supuesto que era válida e indispensable una coalición de demócratas dispuestos a derrotar esa antidemocracia priista. Las discrepancias ideológicas eran fácilmente salvables en las entidades con elecciones donde, por cierto, los perredismos locales, ante la renuencia de los morenistas a juntarse con ellos, querían aliarse con el PAN. Y es que en varias de ellas gobernaban verdaderos sátrapas, niños feudales que llevaban años saqueando los erarios estatales. Por lo demás, en Veracruz, Quintana Roo, Durango, Hidalgo y Tamaulipas no había habido alternancia. De modo que el imperativo era doble: teníamos que socavar el dominio territorial priista a nivel nacional y romper la continuidad de esos cacicazgos estatales para llevar ante la justicia a los corruptos y resarcir el daño a sus entidades.
Por esas fechas recibí la llamada del representante político del gobierno, quien me invitó a cenar. Yo había decidido no reunirme con el presidente, porque no le veía sentido y porque mi postura de opositor frontal perdería credibilidad tras una foto departiendo con él en Los Pinos, pero no tenía ninguna objeción en reunirme con su interlocutor. Sostuve con él, en el privado de un restaurante de Polanco, una conversación muy ríspida. Aunque al principio fue cauteloso, yo sabía por sus preguntas que él quería que discutiéramos las posibles alianzas del PRD de cara a los procesos electorales de 2016. Con la misma cautela le di a entender que yo no negociaba elecciones. Los mensajes entre líneas se acabaron pronto. En mala hora, con ánimo de llenar uno de los tiempos mudos que se dieron tras nuestros roces, le pregunté si Peña seguía creyendo que yo orquesté la manifestación estudiantil en su contra en la Universidad Iberoamericana, donde yo era entonces director de posgrado —de eso me acusaron— y recibí una respuesta afirmativa que no esperaba. Me enojé y cometí el error de espetarle algo así como “Me vale madre lo que el presidente piense de mí, sé que no es cierto, sé quién soy yo y sé de qué están hechos los estudiantes”. El ambiente se tensó más. Él aguantó mi exabrupto y me transmitió una invitación a comer de su jefe quien, me dijo, “no es rencoroso”. Aquí sí recuerdo mis palabras textuales: “No está en mi radar comer con el presidente antes de las elecciones”. La reunión, obviamente, terminó mal. Me transmitió un mensaje intimidatorio, ya sin matices, en el sentido de que si nosotros nos lanzábamos “con todo” en las elecciones ellos se lanzarían “con todo” contra nosotros. “Adelante”, contesté.
Mi intención de dejarle claro que yo no negociaría desenlaces electorales no era gratuita. Me llegó información, en cuanto asumí la dirigencia del partido, de que el PRD había acordado con el priñanietismo —de cara a las elecciones anteriores— no concretar con el PAN una negociación en curso para hacer una alianza opositora en cien distritos federales y recibir a cambio una o dos gubernaturas “cedidas” desde el poder. Era un intento de cartelización partidaria, para usar el término acuñado en la academia por Katz y Mair. Mi fuente era más que fidedigna y eso me hizo llegar a la cena con la guardia en alto. Esas componendas son, simple y llanamente, una perversión de la democracia. Si, como me dijeron, en la decisión de aceptar la oferta gubernamental participaron representantes de más de una corriente, sacrificando curules seguras para muchos diputados perredistas —y panistas, pese a que según entiendo el PAN no participó en el arreglo— y le evitaron al priismo un quebranto político, la penetración priñanietista en el PRD era gravísima. En fin. Esa indigesta cena fijó la pauta de mi relación como presidente del PRD con el gobierno federal.
Las alianzas con el PAN, en efecto, fueron la manzana de la discordia. En el tema central, el de la transición democrática en los estados y el riesgo de involución en el plano nacional, había coincidencia entre el perredismo y el panismo como la hubo en el siglo pasado. El perredismo podía ser el fiel de la balanza en varios estados. Con la confianza en que la importancia de nuestros votos me ponía en una posición de fuerza para negociar algo bueno para el país y para mi partido, busqué al presidente panista. De saque le propuse que escribiéramos en dos tarjetas los nombres de las ocho entidades —cuatro cada uno— que en el calendario electoral de 2016 constituían nuestras respectivas prioridades y las agrupé en binomios. Yo estimaba que podía conseguir que mi CEN me aprobara seis alianzas, pero subí el número para tener margen de maniobra. Después de varias discusiones, a principios de enero pactamos el paquete original de ocho estados —en cuatro los candidatos serían elegidos por el PRD y en cuatro por el PAN, en función de la fuerza de cada partido en cada entidad— y acordamos llevar a nuestros respectivos órganos de decisión. Ambos sabíamos lo que enfrentaríamos para sacar adelante esas coaliciones. El choque frontal con el priñanietismo era inminente y se manifestaría dentro y fuera del perredismo y del panismo. Los ataques en los medios —recibí muchos, porque el gobierno me puso en su lista negra, varios periódicos me golpearon y algunos medios electrónicos me hicieron el vacío— se volverían irrelevantes porque el embate se daría mediante maniobras más sucias. Tras más de tres años de pactismo entre el gobierno y los dos partidos históricos de oposición, y de que yo determinara no aceptar enjuagues, vendría una ofensiva brutal del PRI-gobierno para derrotarnos. Sabía que en el PRD iba a rechinar el engranaje —varios jefes de corrientes me habían anticipado sus reservas sobre mi postura, unos por convicciones y otros por complicidades— aunque no pensé que saldrían tantas chispas.
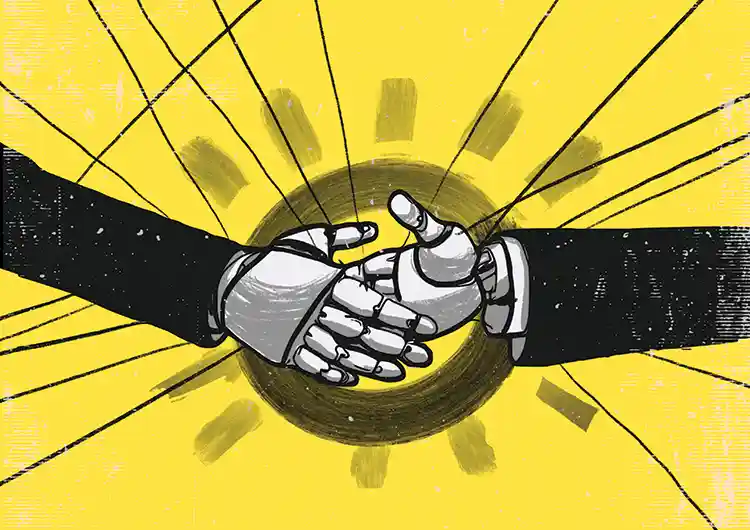
Diseñé entonces mi ruta. Me reuní a desayunar con el jefe del bloque mayoritario para pedirle su apoyo e hice dos convocatorias: una a la mesa de corrientes —el organismo que no existía en el Estatuto pero que era la máxima instancia real de poder en el partido— y otra al CEN. Las dos reuniones se programaron para el lunes 11. Mi cabildeo se topó con la reticencia que me esperaba, aunque se me ofreció ayuda para avalar las ocho coaliciones. Conforme pasaban las horas me quedaba más claro que la resistencia principal estaba en Veracruz, cuya candidatura correspondía al PAN y que por su magnitud —en votos y en presupuesto— era la joya de la corona en disputa. El viernes me llegaron rumores que apuntaban a lo que me temía: un enviado veracruzano visitó varias oficinas del partido con la misión de impedir la alianza opositora en ese estado; lo que se me informó es que este señor visitó a dirigentes del partido para “persuadirlos” de votar contra la coalición. Había varios indicios, además, de que desde la Secretaría de Gobernación se operaba para que no se aprobaran, en particular, la alianza hidalguense y la veracruzana. El sábado previo a las juntas sólo pude escuchar mi soledad: me fue imposible localizar a quienes ofrecieron operar a favor de mi propuesta. El domingo tomé la decisión de usar prematuramente mi bala de plata, apenas a los dos meses de haber tomado posesión. En la aprobación de las alianzas se jugaba mi proyecto opositor, de modo que al día siguiente redacté una durísima carta de renuncia a la presidencia del partido, la imprimí y la metí en la bolsa interna de mi saco. Por la tarde llegué al hotel de Paseo de la Reforma donde me reuniría con los jefes de las tribus. Estaba consciente de que me dirigía hacia las tenazas tribales y estaba decidido a hacer valer mi autoridad, por endeble que resultara.
La reunión fue tensa de principio a fin. Luego de que expuse lo acordado con el PAN recibí los cuestionamientos que esperaba: por qué tantas alianzas con la derecha si en el PRD solo se permitían en casos excepcionales —y si había trece gubernaturas en disputa, incluyendo la elección extraordinaria en Colima, sólo seis podían aprobarse—, por qué entregarle al PAN el estado más grande y un largo etcétera. Con creciente irritación ante los pretextos y el evidente rechazo al resultado de mis esfuerzos negociadores, reiteré dos argumentos que ya había esgrimido ante los liderazgos de las corrientes: 1) no creía en la concepción aritmética de la excepcionalidad sino en la que se determina por el nivel de corrupción y antidemocracia que padecían los estados; 2) había logrado un acuerdo sin precedentes con un partido más grande que el nuestro que incluía la paridad en la definición de las candidaturas. El debate fue relativamente breve. Terminó cuando se levantó el líder de NI y propuso, como salida al diferendo, que se volviera a integrar la comisión aliancista para que me acompañara “como cuarto de al lado” a la mesa de negociación con la dirigencia panista. Fue la gota que derramó el vaso. Esa comisión se había disuelto por votación unánime del CEN, que me había autorizado a mí a negociar, y revivirla era desautorizarme en aras del ridículo de regresar con mi interlocutor a decirle que había que empezar otra vez, ahora acompañado de mis chaperones. Saqué mi renuncia y la puse sobre la mesa. “Les advertí desde el principio que yo de florero no sirvo”, espeté, palabras más palabras menos, “así que aquí tienen mi renuncia”. Me levanté de mi silla, le reclamé al líder de ADN su falta de apoyo y antes de salir exclamé: “¡Mientras yo sea presidente, así sean unas horas más, las decisiones del partido se tomarán en Benjamín Franklin, no en Bucareli!”. La respuesta fue un silencioso estupor.
Había unas escaleras de caracol para salir del salón, y las subí con cierta parsimonia para dar tiempo a alguna reacción. Nada. Me fui a mi oficina —creo que eran las 6 o 7 de la tarde— a esperar. Estaba razonablemente confiado en que los doblegaría, pero también estaba decidido a irme si no cedían (siempre he dicho que el blof sólo funciona cuando no es blof). Pasó una hora y no me buscaron, y entonces decidí filtrar mi carta a los medios. No me gusta hacer filtraciones pero ésta era indispensable, porque si la opinión pública no se enteraba de lo que estaba pasando existía la posibilidad de que absorbieran el costo político de mi salida. La bomba estalló en medios y redes sociales. Al fin, ya entrada la noche, representantes de la mesa de corrientes llegaron a mi oficina para decirme que se desdecían de la propuesta de rehacer la comisión aliancista y pedirme que retirara mi renuncia. Les dije que no lo haría hasta que se votaran las alianzas. Me pidieron postergar unos días la votación; respondí con un: “Es ahora o nunca”. El CEN estaba reunido en la sala de juntas de la presidencia. Yo había calibrado el precio que habrían tenido que pagar las tribus si yo me iba, y mi jugada dio resultado. Después de una larga discusión se votó mi propuesta. La tenía perdida diecinueve votos en contra y seis a favor; la gané 24 a uno.
La sesión concluyó a eso de las 5 am, ya en la madrugada del martes 12. Salí satisfecho pero preocupado: sabía que de ese día en adelante enfrentaría el golpeteo de las principales corrientes. Unas horas más tarde regresé a la oficina a hacer control de daños. Mi propósito se perdió en el jaloneo de las candidaturas. Las alianzas en Hidalgo y Tamaulipas y en Puebla y Tlaxcala se cayeron porque el PAN no pudo procesar las dos que le tocaban (para eso hice los binomios). Quedaron vivas Oaxaca y Veracruz y Zacatecas y Durango, y luego se agregó una quinta que yo armé en Quintana Roo. De esas cinco alianzas tres resultaron triunfadoras, la de la gubernatura duranguense y la veracruzana, ambas abanderadas por candidatos panistas, y la quintanarroense. Perdimos la oaxaqueña y la zacatecana, cuyas candidaturas fueron encabezadas por el PRD. Aunque aquí cabe un análisis multifactorial, fue a todas luces evidente que la principal causa de las derrotas fueron las reyertas perredistas y las consecuentes fracturas internas. No evado la responsabilidad que me toca: cometí errores, sobre todo en la contienda de Oaxaca, en infructuoso afán de evitar la violencia en el consejo estatal. Pero fue la perpetua guerra tribal la que nos hundió, como siempre. Los pleitos entre corrientes —en tribunales, a gritos, a golpes y hasta con bombas lacrimógenas, como ocurrió en la sesión del consejo oaxaqueño— provocaban deserciones de precandidatos que si no resultaban elegidos preferían hacer perder a su propio partido. Esos (ab)usos y costumbres debilitaron las coaliciones y favorecieron al PRI en esas dos entidades. Los panistas, en cambio, supieron designar a sus dos candidatos sin fracturarse.
La quinta coalición, la que construí en Quintana Roo, fue exitosa. Como en Veracruz, allá sólo había gobernado el priismo, la corrupción era rampante y yo, que tenía conocimiento de las atrocidades de esos dos gobiernos priistas, estaba empeñado en ponerles fin. No eran las únicas satrapías, pero en ese par había puesto la mira. Procesé una buena candidatura, convencí al PAN de sumarse y vencimos al PRI. Yo creía que podíamos ganar en este estado y en Tlaxcala y me empeñé en empujar esas campañas —fui una docena de veces a los dos estados durante el proceso— porque en ambas logré zafarme de la injerencia de las tribus y pude intervenir decisivamente en la designación de quienes representaron al partido. Gané una y, a la mala, perdí la otra. La corriente tlaxcalteca dominante jugó con el gobernador priista y en contra de nuestra candidata.
La noche de las elecciones debía asistir a un debate televisivo con los presidentes del PRI y del PAN (en el contexto mediático adverso que enfrenté la invitación fue un acto de apertura que mucho aprecié, como agradecí al programa radiofónico “Ciro por la mañana” cuando, después de que le filtraron una de las varias grabaciones que integrantes del CEN me hicieron de manera subrepticia, en la que se me escuchaba gritar la advertencia de que renunciaría si se me desautorizaba, su conductor me ofreció derecho de réplica y tuvo la decencia de escribir un artículo en mi defensa). Ese día fui a Tlaxcala a monitorear la jornada electoral, así que regresé ya tarde por tierra y me fui directamente a la televisora. Incurrí en mi mala costumbre de confiar en mi capacidad de improvisación; sólo hice algunos apuntes mentales en la carretera. Al llegar, en el estacionamiento, me encontré a mi homólogo panista armado de papeles y cartones. Él sí se había preparado a conciencia, como siempre, y traía una gran “producción”. Ya al aire, logró su propósito: el líder del PRI cayó en su provocación, eludió debatir conmigo y se enganchó con él. Los dos se enfrascaron en un largo debate que ganó el líder del PAN contundentemente; yo traté de meterme al ruedo y lancé dos o tres puyas al priista, quien me respondió con evasivas para concentrarse en su otro duelo. Entonces recordé la frase atribuida a Napoleón: no interrumpas a tu enemigo cuando se está equivocando. Aunque en ese momento aún no había información concluyente de los resultados electorales, todo parecía indicar que el partido en el poder sufriría muchas derrotas. Pronto conoceríamos el tamaño de la debacle que le cayó encima al PRI-gobierno y sabríamos que con las alianzas terminaría el mito de su “genial operador”. A mí francamente no me preocupó que el presidente del PAN pudiera capitalizarlo más: con acabar con algunos feudos de corrupción y salir vivo de mi aventura perredista me daba por bien servido. ¿Imaginarme apoyado por las tribus del PRD a guisa de plataforma de despegue? ¡Por favor! Dicen que la política hace que uno pierda el piso, pero lo único que yo perdí en la demoledora del tribalismo perredista fue el techo para guarecerme. Cuando el periódico Reforma publicó una encuesta de posibles presidenciables en la que yo salía muy bien librado casi me negaron el saludo en el CEN. Habría necesitado padecer de una locura distinta a la que me referí antes para soñar con construir una candidatura presidencial desde un partido cuyas principales tribus hacían todo lo posible por que me largara. Mi trabajo en el PRD había sido clave en tres derrotas del priñanietismo corrupto, con coaliciones formales, y en dos más en alianzas informales. Con eso me bastaba, y por eso después de las elecciones presenté, por elemental dignidad, mi renuncia irrevocable. Mi paciencia y mi resistencia al sabotaje tribal se habían agotado.

Concluyo, a guisa de ilustración, con tres viñetas que describen las graves taras del PRD y que protagonicé en mi paso por su presidencia nacional:
1.- He hablado mucho del salvajismo de los pleitos internos perredistas y, para que quienes no conocen al partido sepan a qué me refiero, incluyo este botón de muestra. Previo a las elecciones locales en un estado norteño (conste, no del sur sino del norte del país) las dos corrientes más fuertes en la localidad chocaban por las candidaturas. Aunque no estaba en juego la gubernatura sino sólo regidurías y diputaciones locales, el pleito era feroz. Envié a un delegado con mucho oficio para zanjar la disputa —senador michoacano, dirigente con mucha experiencia— y a los pocos días regresó frustrado: “No hay manera, presidente”, me dijo (lo mismo había sucedido en Zacatecas, a donde mandé a un expresidente del partido como mediador y nada pudo hacer). Decidí atraer la selección de los candidatos al CEN. Discutimos, votamos las designaciones, firmé el acuerdo y pedí a un compañero que tomara el próximo vuelo para entregar personalmente el documento a las autoridades electorales estatales, porque el plazo para registrar la lista estaba a punto de vencer. Al llegar a las oficinas donde debía entregar los papeles, fue interceptado por un grupo de personeros de la corriente perdedora, apostados fuera del recinto, quienes se le echaron encima para arrebatarle la documentación. El mensajero resistió el jaloneo y los golpes estoicamente, abrazando los sobres sellados, pero uno de sus agresores le mordió el brazo y el dolor le hizo soltarlos. Se alejaron a toda velocidad con el “botín” y lograron su cometido: se cerró el registro y el PRD no participó en esas elecciones. Las tribus nunca perdían, y cuando perdían arrebataban. Me tocaron varios zafarranchos en reuniones de consejos estatales —a puño limpio, a sillazos—, pero la anécdota que relato me parece más elocuente.
2.- Recuerdo una ocasión en que a un precandidato a alcalde en un estado del centro del país que había ganado la contienda interna se le notificó que no podía dársele la candidatura por disposiciones de paridad. Su reacción inmediata, antes de cualquier diálogo con las autoridades del partido, fue bloquear la carretera que comunica a su pueblo con la capital del estado. El problema llegó junto con el agraviado al CEN y le pedí a uno de mis colaboradores que lo atendiera en una sala de juntas. Después de unas horas fue a mi oficina y me dijo que el hombre, un campesino bragado, no cedía. Fui a hablar con él. Su argumento era irrefutable: él había triunfado. Le expliqué que en ese lugar debíamos postular a una mujer y le ofrecí abrirle otros espacios. “Yo gané, presidente”, me respondió lacónica y contundentemente. Ante su irreductibilidad y apremiado por las protestas de los afectados por el bloqueo vial, mi asesor le ofreció que su esposa fuera la candidata. Volteé a verlo con cierto disgusto. ¿Una Juanita, pensé para mis adentros? Pero el hombre empezó a dar muestras de receptividad y guardé silencio. Una vez más se me aparecía el inefable dilema weberiano entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad: ¿desechaba la opción incorrecta o le daba la candidatura a su pareja, solucionaba el conflicto, abría la carretera y dejaba de afectar a cientos de personas ajenas al problema? Me tuve que tragar el sapo del mal menor en aras del bien mayor y le di para adelante, no sin cargo de conciencia. La rijosidad, en los dos sentidos de la palabra, le rindió frutos al rijoso.
3.- Otra bronca se suscitó con el gobernador perredista de Morelos quien, por cierto, después de que dejé la presidencia declaró que yo había renunciado porque no había trascendido la dimensión académica. Cuando leí la declaración me hizo gracia, pues ese mismo personaje metió al PRD en un gran problema por su autoritarismo, su agresividad y su falta de operación política, y fui yo quien lo tuvo que resolver. Se peleó con un senador de su estado, también perredista, al grado de suscitar una crisis mediática que afectaba la imagen del partido. Tuve que intervenir. Les pedí a ambos reunirse conmigo y logré, pese a la renuencia del primero y gracias a la sensatez del segundo, un pacto de no agresión. Desactivé uno más de los interminables conflictos políticos del partido; inicié mi mediación forzado por la incapacidad del gobernador de resolverlo y la concluí con éxito con una pequeña ayuda de la subestimación —el factor sorpresa del intelectual que “no sabe operar”— que, como en otras ocasiones, acudió en mi ayuda. Pero todo lo provocó la manía pendenciera del perredismo.
Cierro este relato con dos reflexiones. 1) Hay varias hipótesis sobre el origen del tribalismo belicoso. La mía es que anidaban en el perredismo residuos del dogmatismo marxista y un rechazo inercial al Estado de derecho, al que no dejaban de ver como un instrumento de protección de los intereses de la burguesía, y un gran aprecio por la movilización, que a fin de cuentas le había arrancado al establishment los avances de la izquierda. 2) A un periodista que me preguntó cuándo se echó a perder el PRD le respondí: “Cuando la derrota se volvió rentable”. En el PRD la identidad tribal se volvió más fuerte que la identidad partidista, el odio entre las tribus se hizo patológico y la corrupción se enseñoreó. Las tribus se peleaban a muerte cualquier candidatura, por insignificante que fuera, porque si la ganaban podían negociarla. Sabotearon mi presidencia, conscientes de que yo no quería ni podía formar una nueva corriente y de que no pedí una senaduría cuando inicié mi aventura, como algunos me sugirieron. Lo hicieron por una mezcla de venganza —me salí con la mía y en contra de las suyas en las alianzas que hice y en la que no hice— y cierto temor intuitivo al contagio. Lo que no acierto a comprender es su miopía. Pese a que sabían muy bien que el partido estaba en una grave crisis no percibieron la cercanía del precipicio ni dejaron que se activara su pulsión de supervivencia. Pudieron auspiciar el cambio que yo proponía sin perder demasiada influencia, pero prefirieron conservar los arreglos inconfesables con el aparato de poder federal y con varios gobernadores. Prevaleció en ellos el espíritu de la cartelización aun cuando el eje de ese oligopolio se hundía en el fango de la impopularidad. Es evidente que les molestó que yo no aceptara el papel de mero publirrelacionista que la mayoría de ellos querían que desempeñara y que, en vez de dedicarme a lavar discursivamente la cara del perredismo, me haya propuesto tomar las riendas, oponerme al priñanietismo y construir alianzas para sacarlo de varios estados. No quisieron ver que eso, a la postre, iba a crear una mejor imagen del PRD, aunque magullara un poco sus egos al hacerlo sin su injerencia y hasta cierto punto sin su permiso. Por eso se dio la labor de zapa cotidiana con el propósito de orillarme a renunciar. Me conocían y sabían que yo no la iba a tolerar por mucho tiempo.
Hace unos meses, cuando supe de la extinción del Partido de la Revolución Democrática, sentí tristeza, irritación, todo menos sorpresa. Era obvio que iba a suceder: el partido empezó a hundirse hace muchos años y las tribus no intentaron evitarlo. Peor que la orquesta del Titanic, que siguió tocando mientras el trasatlántico se hundía, las corrientes no dejaron de forcejear entre ellas mientras se ahogaban. En el perredismo de los últimos tiempos, el suicidio no era antinatural. El instinto de supervivencia no operaba, o era más débil que el instinto autodestructivo. Toleraron la corrupción interna, auspiciaron la dependencia y la subordinación a gobiernos de otros colores y se empeñaron en despedazarse en una disputa por jirones de nadería.
Morena, que carga ADN perredista, haría bien en verse en ese espejo roto que yace en el fondo del mar.
Agustín Basave
Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y expresidente nacional del PRD





