Después de que murió mi padre, a quien nunca le guardé rencor pese a su inclinación a ejercer su autoridad más allá de cualquier reclamo, cultivé un modesto funeral en la intimidad. Al pasar el tiempo me di cuenta de que su ausencia no me liberaba de su carácter influyente y que requería de su voz y sus consejos a pesar de no seguirlos o ignorarlos. Requería de su voz como si ésta fuera una especie de andarivel o hilo que enlazaba y daba sentido o gravedad a mis acciones. La requerí sobre todo cuando tendía a convertirme en un calavera, palabra tan en desuso hoy en día y que proviene, según he leído en un libro de Borges sobre el tango, del lunfardo en su significado de trasnochador, vicioso e irresponsable. Emerson confiaba en el escepticismo de Montaigne y en la improbable exacta correspondencia entre la teoría y la realidad; pero creía que todas las cosas del mundo se encuentran relacionadas de alguna manera y además existe un hilo que supone llevarlas en determinada dirección. Lo cito: “El escéptico prudente es un mal ciudadano; no es conservador, ve el egoísmo de la propiedad y la modorra de las instituciones, pero no es apto para trabajar con ninguno de los partidos democráticos constituidos porque éstos quieren que todo el mundo se les entregue y Montaigne ve fríamente el patriotismo popular”.
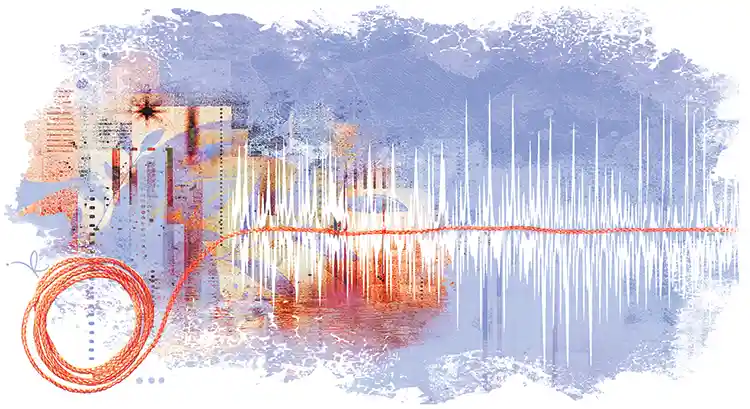
Ese hilo director anunciado por Emerson y el cual intenta otorgarles sentido real a las cosas es, en ocasiones, invisible o solamente se halla escondido hasta que alguien lo descubre o lo inventa. Cualquier ejemplo al respecto es conveniente: las ideas de Locke, Hume y los empiristas ingleses se hallaban ya bosquejadas o hiladas antes en el pensamiento del Pseudo-Dionisio o de Juan Escoto Erígena durante la Edad Media. Ya sea la incomprensibilidad absoluta de Dios, el conocimiento del mundo a través de los sentidos o el conflicto del individuo y la religión. Recuerdo de nuevo la voz de mi padre que deseaba imponerme una dirección, pero se encontraba con alguien que desconfiaba de ese hilo autoritario. Hasta la fecha me considero un mal ciudadano y el fervor popular me asusta y me decepciona, me amedrenta y me causa repulsión. Cualquier acción o proclama que intente guiarme hacia la verdad o la realidad sin antes dudarlo me parece badulaque y, sobre todo, una leucemia moral.
El filósofo moral R. M. Hare nos recuerda en su libro Ordenando a la ética que esa tendencia ética llamada Emotivismo niega que nuestros juicios al respecto del bien o del mal sean racionales y que éstos nacen de nuestra emoción. Yo quisiera pensar que la racionalidad es sólo una emoción ordenada. Me encuentro fuera de la jaula, por demás trascendental, de Kant y prefiero decir que la filosofía es una rama de la literatura. Como Derrida, he creído que esa clase de literatura (la filosofía) debiera mostrar un conocimiento de manera más lúdica, provocadora, desordenada o divertida, según el tramado de sus palabras. No pienso que un libro lo contenga todo o sea una biblia respecto a un saber, sino que es sólo un relato o un fragmento. La idea del libro pocas veces tiene que ver con el horizonte inabarcable de la escritura.
Termino esta entrega de “La verdad sospechosa” con una afirmación del joven escritor oaxaqueño Alejandro Beteta, quien escribe en su libro Cuatro maestros del abismo: “Sería injusto condenar a un hombre por los prejuicios de su época, las disensiones de sus adversarios o los panegíricos de sus conocidos”. Y vuelvo a escuchar la voz de mi padre en busca de ese hilo imaginario.
Guillermo Fadanelli
Escritor. Entre sus libros: Stevenson, inadaptado; El hombre mal vestido; Fandelli y Mis mujeres muertas





