Una mañana de enero del 2025, el profesor Ramón Paz murió porque en la parte delantera de su vehículo estalló una mina terrestre instalada por un grupo delincuencial. El maestro Ramón circulaba en su camioneta por un camino de terracería rumbo a la telesecundaria donde impartía clases. El explosivo, escondido sobre unas piedras, estaba en el tramo del camino que conecta dos localidades de la denominada Tierra Caliente: El Tepetate y Las Bateas, en el municipio de Apatzingán, al suroeste de Michoacán. Este suceso no fue un hecho aislado. De 2022 a 2024, al menos ocho personas murieron por pisar accidentalmente este tipo de minas colocadas en caminos, ranchos y campos de cultivo en la región. Las víctimas han sido campesinos, jóvenes jornaleros, militares y profesionistas. En esta zona, el equipo antibombas de las Fuerzas Armadas desactivó 87 minas terrestres en el primer mes de 2025.1
Este tipo de tácticas de combate entre organizaciones criminales antagónicas evidencian la intensidad del conflicto armado en la zona rural del Valle de Apatzingán que, al menos durante dos décadas, envuelve la vida cotidiana de decenas de localidades. Estas situaciones sugieren la profesionalización y el asesoramiento militar de las técnicas con las que se produce muerte y terror. En medio de todo, la población civil queda atrapada y se convierte en víctima en un ámbito de impunidad sistemática.
¿Qué ocurre con la escuela en esos entornos? ¿Cómo están experimentando las comunidades escolares estas violencias? En Tierra Caliente, como en muchas otras regiones del país donde hay una estatalidad limitada,2 el personal educativo enfrenta desafíos inéditos para realizar sus actividades académicas por este tipo de inseguridad derivada de las violencias desplegadas y reguladas por actores criminales con un gran poder de fuego y profunda penetración social. De cierta forma, la educación “está en un campo minado”, como señaló una experimentada colega cuando le conté de la situación en Michoacán.
El profesorado de educación básica es uno de los actores sociales que percibe estos fenómenos de forma más directa, tanto por su presencia en las comunidades donde trabaja como por ser, históricamente, un referente moral en los pueblos. El magisterio —por su papel relevante en la vida social— cada vez más ha sido víctima directa de diferentes agravios. Éstos buscan no sólo mermar su influencia en la organización social, a veces opuesta a las lógicas de dominio de poderes privados, sino también difundir mensajes de orden con el propósito de someter la voluntad colectiva. Un ejemplo sobresaliente es el caso del profesor de primaria Gabriel Pelayo, que en marzo de 2024 fue víctima de una desaparición forzada en el centro del municipio de Coalcomán, en la región costa-sierra de Michoacán, a unos 327 kilómetros de la capital del estado.
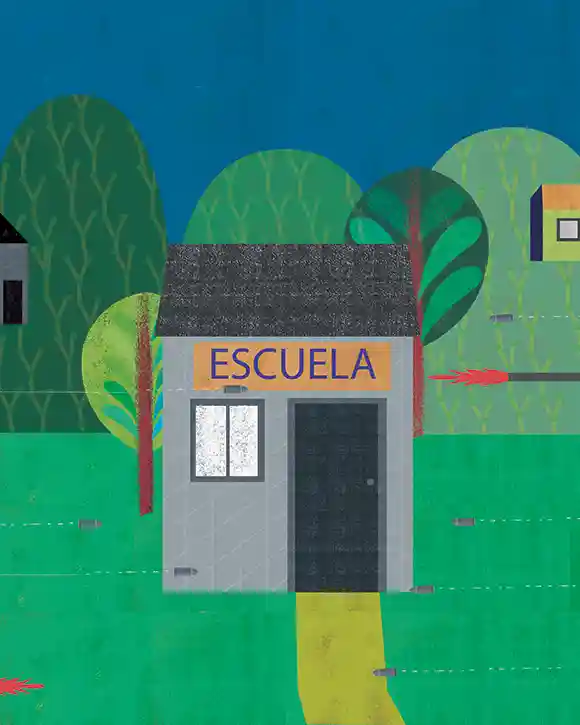
Gabriel Pelayo es un maestro rural comprometido con la educación en las zonas serranas de más difícil acceso. A pesar de no haber sido una autoridad política, los pobladores reconocían su activismo en defensa del medioambiente. Durante el levantamiento de grupos de autodefensa ciudadana en la Tierra Caliente michoacana en 2013, se integró al Consejo Ciudadano de Chinicuila. Era un órgano político de organización para hacer frente a los grupos delictivos. Allí ofreció talleres y participó en reuniones para resolver el tema de la inseguridad.3 Aunque no hay indicios claros sobre los motivos del secuestro y posterior desaparición forzada del educador, en los municipios de la región se ha incrementado la inseguridad. Incursiones de convoyes de personas armadas durante la madrugada, amenazas a comuneros y desplazamientos forzados son episodios recurrentes. Al mismo tiempo se han instalado empresas mineras que buscan saquear los minerales, aunque la población local se opone. Carmen Ventura ha planteado cómo este proceso no es fortuito, sino parte del necrocapitalismo: un plan para el despojo violento de los territorios por medio de la coerción e intimidación de grupos armados ilegales para doblegar las resistencias de los pueblos.4 La desaparición forzada de Gabriel Pelayo puede entenderse como una forma de producir terror, al atacar a un promotor de la defensa de los derechos y activista con cierta visibilidad política.
Esos episodios que impactan al gremio magisterial se suelen entender en la narrativa del régimen como “víctimas colaterales” o lo que comúnmente se piensa como “estar en el momento y lugar equivocados”. Nada más lejos de la realidad. La configuración de la violencia criminal está produciendo afectaciones muy complejas en el campo de la educación que aún no comprendemos. Las infancias y juventudes que acuden a las aulas están sometidas muchas veces a formas heterogéneas de victimización (reclutamiento forzado, adicciones u homicidio). Esto tiene graves repercusiones en la subjetividad, pues modifica las relaciones interpersonales y, por supuesto, las prácticas de enseñanza y aprendizaje. La propia institución educativa, en tanto espacio para socializar, se ha refuncionalizado por las dinámicas del conflicto armado. En muchos lugares donde la violencia se inscribe en la vida cotidiana, se modifican los horarios y las formas de funcionamiento escolar, se censuran ciertos temas de discusión en las aulas e incluso el proyecto escolar deja de ser central; es decir, se reduce su capacidad como mecanismo de restauración social.
En esos casos, el profesorado no puede proteger al alumnado de tales riesgos, pues están “atados de manos”, como apuntó un docente michoacano. Los comportamientos y acciones de los trabajadores de la educación para sortear esos problemas son muy diversos y, a pesar de sus limitaciones, muestran su capacidad de resistencia y adaptación para sostener el cuidado de la vida dentro de las escuelas. Así lo narra un director de primaria en Tierra Caliente:
Nosotros, al menos cuando se escuchan los balazos más cerca, pues lo que hacemos es acostar a los niños en el suelo o tratar de buscar. Tenemos un baño que es como tipo regadera que lo usaban seguramente los maestros que antes vivían allí. Entonces, es como lo único que está como más seguro. Entonces, es muy amplio y pues ahí metemos una cantidad de los niños más pequeños; ahí los resguardamos. Otros, en los salones, pues los alumnos ahí acostados. La escuela no es segura, lo único seguro es este bañito que tenemos y pues ahí fácil podemos meter unos quince niños en lo que los papás llegaban o que la balacera [pasaba]. Te digo que se armaba en cuestión de nada. Porque de pronto, primero, como que se escuchan lejos los balazos y ya te preparas, pero había otras ocasiones que, de pronto, el fuego cruzado era más constante y cercano. Era en ese entonces que nosotros luego luego [nos poníamos] a mover a los niños más pequeños y a los más grandes pues dejarlos acostados en lo que los papás llegaban ya por ellos y uno como docente, pues chíngate.5
A pesar de esas condiciones emergentes, la mayor parte de la investigación educativa se ha enfocado en la “violencia escolar”, la cual tiende a establecer un enfoque limitado a la convivencia, la disciplina o el maltrato en las escuelas. Este foco de análisis impide que se reconozcan las dimensiones socioculturales de la violencia criminal, donde intervienen de forma difusa actores estatales y organizaciones criminales que controlan y dominan en diferentes escalas, de formas no siempre organizadas pero sí plurales. En esos escenarios, la opresión es diversa y obedece a una serie de elementos particulares que componen la realidad educativa de cada región. Por lo tanto, la violencia no debe segmentarse o aislarse en un campo social determinado para su análisis. Es urgente elaborar un acercamiento más integral hacia las violencias a partir del contexto sociopolítico y de las interacciones de las prácticas culturales que se desarrollan en las familias, los barrios y las escuelas en un marco de violencia estructural.
Esto implica repensar el modo en que la violencia se derrama en las relaciones sociales y afecta todas las instituciones donde los sujetos circulan. Para documentar la complejidad de estas prácticas culturales hay que tener presente que la violencia es una experiencia profundamente humana que deja huellas en la subjetividad de las personas. Para Carolyn Nordstrom, antropóloga médica estadunidense con larga trayectoria de trabajo de campo en África, hay una condición en particular importante en la experiencia de la violencia: su contenido emocional. Es decir, sentir la muerte y el dolor: “La guerra se siente diferente por quienes matan, por quienes son atacados y por quienes observan. El niño de cinco años, la maestra de escuela, el soldado: todos ven una arista única de la guerra mientras miran un arma disparar y esperan a que la bala impacte”.6 Ese contenido emocional está vinculado a las trayectorias personales y colectivas, lo que determina la forma en que se moldea la realidad y se percibe culturalmente el conflicto, la guerra y la violencia; a partir de pensar quién y cómo produce la dominación en un campo social más amplio de ejercicio del poder.

En este sentido, la intencionalidad de una persona para hacer daño o el “contexto emotivo del acto”7 es lo que define la violencia y, por lo tanto, es lo que produce las huellas en la subjetividad, el dolor y los traumas que transitan las personas en una sociedad convulsionada por la criminalidad. Esta dimensión de la vida es susceptible de etnografía, a partir del acompañamiento a las experiencias vivenciales del sufrimiento social, como insistió en sus trabajos la antropóloga hindú Veena Das.8 En el campo educativo mexicano es necesario comprender cómo sienten estas violencias las comunidades escolares en el centro de la disputa criminal y de qué manera se construye el trauma emocional en las personas. Es necesario, también, indagar en las formas de violación de la humanidad, a partir de testimonios desde el terreno local, en ámbitos urbanos y rurales, donde se encarna el dolor y se negocia diariamente la supervivencia.
Este enfoque antropológico del fenómeno de la violencia en la educación puede construir pistas de análisis empíricamente fundamentadas sobre la transformación de los centros educativos y del trabajo docente en contextos donde se disputa la soberanía. Esto quiere decir, zonas donde el poder criminal de las economías ilegales reclama la autoridad y erige formas de control asociadas al Estado. El establecimiento de “toques de queda”, la imposición de sistemas de extracción de rentas para garantizar “seguridad” o supuestas acciones de “apoyo” social (préstamos monetarios, entrega de despensas o regalos a los pobladores) son ejemplos de esas formas de gobernanza criminal. Tal como ocurrió en diciembre del 2024 en Coalcomán, cuando miembros de una organización criminal entregaron regalos navideños a las infancias y el Ayuntamiento agradeció públicamente al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.9
A pesar de que el secretario de Educación, Mario Delgado, sostiene que la educación es el mejor remedio contra la inseguridad y la violencia,10 la evidencia empírica muestra que la escuela atraviesa una condición precaria que le imposibilita resolver este problema. Más allá del falso entusiasmo, la complejidad que ha adquirido la violencia social en nuestro país, sobre todo en el campo escolar, requiere ser abordada desde una perspectiva crítica que refuerce la comprensión sobre qué le está ocurriendo a las escuelas mexicanas y a los educandos en este momento donde la vida peligra. Favorecer iniciativas que nos convoquen a repensar e investigar este problema lacerante podría ser un buen comienzo para que la población sea consciente de las implicaciones del conflicto en los contextos educativos.11
Alberto Colin Huizar
Investigador en el DIE-Cinvestav
1 Guzmán, E. “Defensa remueve 87 minas terrestres en la región de la Tierra Caliente de Michoacán”, Milenio, 31 de enero de 2025, https://www.milenio.com/estados/defensa-remueve-minas-region-tierra-caliente-michoacan
2 Alejandro Agudo y Marco Estrada sostienen que la estatalidad limitada es una forma cualitativamente distinta de la autoridad y el poder. Argumentan que existen modos heterogéneos de orden y dominación, los cuales configuran, ocultan y ejercen diversos monopolios. Esto revierte la imagen del Estado como organización jerárquica unificada. Véase Estatalidades y soberanías disputadas, Agudo, A., Estrada, M. y Braig, M. (Eds.), El Colegio de México, 2017.
3 Paredes, H. “José Gabriel Pelayo, el profesor michoacano desaparecido en la zona del silencio”, Pie de página, 17 de abril del 2024, https://piedepagina.mx/jose-gabriel-pelayo-el-profesor-michoacano-desaparecido-en-la-zona-de-silencio/
4 Ventura, C. Cartografías autonómicas en Michoacán. Utopías y resistencias, Cátedra Jorge Alonso, El Colegio de Michoacán, 2024.
5 Entrevista realizada a un director de primaria en el municipio de Tepalcatepec en marzo del 2023.
6 Nordstrom, C. Shadows of War: Violence, Power, and International Profiteering in the Twenty-first Century, University of California Press, 2004.
7 Idem, p. 60.
8 Das, V. “Trauma y testimonio”. En Ortega., F. (ed.), Veena Das: sujetos del dolor, agentes de dignidad, Universidad Nacional de Colombia, 2008, pp. 145-170.
9 Morán, C. “Juguetes regalados por el Mencho: la enésima polémica que relaciona a un político mexicano con el crimen”, 28 de diciembre de 2024, El País, https://elpais.com/mexico/2024-12-29/juguetes-regalados-por-el-mencho-la-enesima-polemica-que-relaciona-a-un-politico-mexicano-con-el-crimen.html
10 Según las declaraciones de Mario Delgado. Véase: https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/es_mx/sems/La_educacion_mejor_remedio_contra_la_inseguridad_y_la_violencia_afirma_el_titular_de_la_SEP
11 Por ejemplo, en el DIE-Cinvestav convocamos al “1.er Coloquio de Violencia(s) en la Educación” como un esfuerzo para visibilizar este problema. La convocatoria puede consultarse en: https://difusion.cinvestav.mx/Portals/difusion/PDFs/poster_info_vert_v2.pdf?ver=kxsEvzXLiJ5ctkaWawVhSQ%3d%3d×tamp=1742339141727





