Fredric Jameson (1934-2024) fue uno de los más grandes teóricos de la literatura de los últimos sesenta años. Quizá esto suene desconcertante, pues: ¿qué significan hoy los estudios literarios? ¿Puede alguien perteneciente a ese ámbito alcanzar un tipo de celebridad que trascienda lo académico? Los estudios literarios —la teoría y la crítica literarias, la literatura comparada— no atraviesan sus mejores horas y quizá sean considerados ámbitos menores dentro del campo de las humanidades. En Función de la poesía y función de la crítica (1939, 1964) T. S. Eliot caracterizaba la crítica literaria como el estudio del desajuste que se da entre la poesía y el mundo y que, en consecuencia, si se examinaba la historia de la crítica podría captarse qué es lo que varía y qué es lo que permanece a propósito de esa tensión a lo largo del tiempo. De ser cierto, los estudios literarios tendrían también un tremendo interés antropológico, social y filosófico, pues permitirían acceder tanto a esos principios invariantes como a la historicidad y variabilidad de su expresión. Eso es precisamente lo que sucede con los grandes nombres de la teoría y la crítica literarias, figuras de un peso teórico que rebasa lo literario y se les conoce más allá de su ámbito propio, como es el caso de Erich Auerbach, Northrop Frye o Edward Said. De forma parecida a lo que sucede con este último y su noción de orientalismo, la obra de Fredric Jameson corre el riesgo de verse opacada por la tremenda difusión que logró con sus textos sobre el posmodernismo.
Posmodernidad-posmodernismo
Jameson ya era una figura prominente en los estudios literarios por Marxismo y forma (1971), La cárcel del lenguaje (1972) o The Political Unconscious (1981), pero su fama se restringía al circuito de la literatura comparada —Claudio Guillén avaló la publicación de los dos primeros libros para Princeton University Press— y a los departamentos de lenguas germánicas y romances —a menudo puerta de entrada en la academia estadunidense de lo que se considera “teoría” en el ámbito de las humanidades—. Pero en 1984 publicó un artículo para New Left Review que le haría mundialmente conocido: “El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado”. En ese texto conectaba manifestaciones culturales contemporáneas (literarias, fílmicas, arquitectónicas) con la fase del modo de producción capitalista en la que nos encontramos, caracterizada por la divergencia entre fronteras políticas y económicas y por la existencia de un verdadero mercado mundial dominado por empresas transnacionales, tecnologías de la comunicación y complejísimos flujos financieros. En ese artículo Jameson tomaba la noción de “mapas cognitivos” del urbanista Kevin Lynch y le daba un nuevo alcance político que otros autores contemporáneos no han cesado de explotar desde entonces. En 1973 el economista Ernest Mandel había publicado Der Spätkapitalismus, un libro en el que describía ese momento del capital. El texto se tradujo al inglés en 1975 como Late capitalism, el término que acabaría empleando Jameson y que en castellano suele traducirse como “capitalismo tardío” o “capitalismo avanzado”.
“Posmodernismo” es el nombre de un estilo caracterizado por el uso del kitsch y el collage, por la yuxtaposición de elementos heteróclitos que persiguen cierta emotividad melodramática y por el recurso constante a una ironía inespecífica. En dicho estilo predominan los patrones espaciales sobre los temporales, la desorientación es uno de sus efectos característicos y el videoclip quizá su forma de presentación paradigmática. El posmodernismo sería entonces el estilo que corresponde a la “posmodernidad”, uno de los nombres de un presente —“globalización” sería otro— marcado por la mercantilización de la experiencia, los derivados financieros y las grandes corporaciones. Cuando el capitalismo se circunscribía a las fronteras nacionales la pauta cultural dominante era el realismo, con la fase monopolista o imperialista surgieron las vanguardias y con el momento tardío o avanzado (late) es el posmodernismo lo que caracteriza el arte y la cultura contemporáneos.
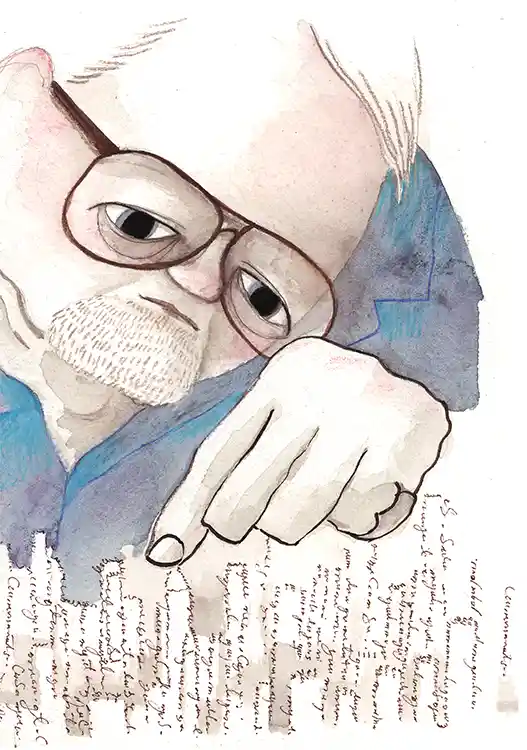
Lo interesante del planteamiento de Jameson es que no consideraba el arte y la cultura como un mero reflejo ideológico de la estructura económica, ni subordinaba la especificidad ni la eficacia simbólica de las obras que analizaba haciéndolas encajar en categorías preestablecidas. Su lectura iba más allá de la causalidad mecánica —una determinada obra no era la expresión directa de los intereses de una clase social o la respuesta a una hegemonía de los medios de producción ni nada de esa índole, ponía las obras en contexto, consideraba con rigor su estilo, examinaba la adecuación entre forma y contenido y realizaba interpretaciones agudísimas. El artículo se transformó en libro en 1991 y su nombre quedó ligado para siempre a la posmodernidad y al posmodernismo. Volvió explícitamente a reevaluar alguna de estas cuestiones en intervenciones posteriores como El posmodernismo revisado (2012) o La estética de la singularidad (2015).
El fin de la historia
Un motivo recurrente en Jameson es la reivindicación de la historicidad, del sentido histórico. En el texto sobre el posmodernismo hablaba del declive —incluso de la desaparición— de esa capacidad, la de apreciar el carácter histórico, construido y por tanto susceptible de ser cambiado, de buena parte de los patrones e instituciones que conforman nuestra experiencia. “¡Historizar siempre!”,afirmaba con énfasis en The Political Unconscious, un lema que le situaba en la línea de lo que Roland Barthes planteaba en la introducción a sus Mitologías (1957, 1970), donde denunciaba cómo se hacían pasar categorías históricas por naturales; cómo aspectos ideológicos quedaban camuflados por “lo que va de suyo” o “lo que no puede ser de otra manera”, impidiendo así su evaluación crítica y su posible cambio. Una “misión”, un modo de hacer historia, que en cierto sentido conectaría el quehacer de Jameson también con el de Michel Foucault. A propósito de esa naturalización y eterno presente, de la preeminencia de la imagen en nuestra experiencia, de la complejidad del funcionamiento del capital y de las dificultades de representación que plantea, Jameson llegó a hablar de “el fin de la temporalidad”, una expresión que daría título a un texto de 2003.
Otra fórmula que ha contribuido a la fama de Jameson afirma: “Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”. La frase, a menudo atribuida a Slavoj Žižek, tendría que ver con la facilidad y variedad con la que el arte y la cultura de nuestro tiempo representan el fin del mundo (por falta o por exceso de agua, por el calentamiento global, una nueva ola de frío, el regreso de los dinosaurios, un virus que nos convierte en zombis ) en comparación con nuestras dificultades para generar narrativas que muestren una sociedad esencialmente distinta a la nuestra. Jameson escribe una primera versión del lema en 1994 en Las semillas del tiempo: “Hoy nos parece más sencillo imaginar el deterioro absoluto de la tierra y de la naturaleza que el derrumbe del capitalismo avanzado; quizá ello se deba a cierta debilidad de nuestra imaginación”. Y casi diez años después, no sabemos si en un ejercicio de heteronomía, modestia o despiste fruto de su voracidad lectora, él mismo difumina su autoría cuando dice en Ciudad futura (2003): “Alguien dijo una vez que es más sencillo imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Podríamos revisar eso y atender al intento de imaginar el capitalismo imaginando el fin del mundo”. (Por si las cosas no resultaban ya paradójicas, la mejor aclaración que conozco sobre el origen de esta frase está en un capítulo de Matthew Beaumont dentro de un libro dedicado a Žižek, Žižek and Media Studiesi, 2014).
Marxismo
Hoy en día no es extraño que alguien se presente como marxista en el campo de las humanidades, sobre todo en el ámbito universitario. De hecho, en algún caso puede ser casi un automatismo, una opción por defecto o una maniobra que asegura cierto mercado cautivo y ciertas redes clientelares tanto dentro de la academia como fuera de ella. Pero a comienzos de los años sesenta, cuando Jameson publica Sartre: Origins of a Style (1961) a partir de su tesis doctoral, no resultaba tan sencillo declararse marxista si uno aspiraba a formar parte de la academia estadunidense (Joseph McCarthy fue senador hasta el año 1957 y el Comité de Actividades Antiamericanas mantuvo su actividad hasta 1975). El mencionado Marxismo y forma (1971), publicado cuando Jameson estaba muy lejos de tener un contrato estable con la universidad, puede considerarse uno de los textos seminales que introduce el marxismo en el circuito académico de Estados Unidos.
En The Political Unconscious define su marxismo como un “horizonte de lectura”, como unas coordenadas que organizan su labor interpretativa y no como una jerga postiza aplicada de manera indiscriminada a cualquier objeto. Como bien apunta Ramón del Castillo en su sagaz obituario para el diario El País, Jameson tal vez fuese demasiado formalista para muchos marxistas y demasiado marxista para muchos formalistas. De hecho, en cierta medida Jameson era un estilista, no sólo por su escrupulosa atención a la forma en las intervenciones artísticas y culturales, sino por el uso estratégico del lenguaje. Sus largas frases eran un desafío deliberado al pragmatismo y al pensamiento analítico que dominaban el ambiente intelectual de su país. No en vano uno de sus autores fetiche era Theodor W. Adorno, a quien dedicó una monografía en 1990 (Marxismo tardío: Adorno o la persistencia de la dialéctica), y en diversos momentos de su trayectoria el propio Fredric Jameson parecía escribir como si el mismo Adorno lo estuviese haciendo a través de él en el idioma inglés, con esos párrafos y oraciones subordinadas tan característicos del autor de la Filosofía de la nueva música (1949), uno de los textos que más le influyó.
Por lo demás, una de las preocupaciones en el centro del procedimiento hermenéutico de Jameson es inequívocamente marxista: el intento de pensar la totalidad. Es algo que sobrevuela toda su trayectoria crítica y constituye el núcleo de su protocolo de lectura, junto a la importancia concedida a la dialéctica —a la estrategia reflexivo-interpretativa que incluye la contradicción como un elemento ineludible para tratar de entender lo efectivamente real— y al valor que le da a la alegoría como figura retórica o estrategia cognitiva en el intento de representar la totalidad, aun sabiendo que es una empresa imposible. A ello hay que añadir la búsqueda del impulso utópico que, siguiendo la estela de otro marxista como Ernst Bloch, considera que está presente, de forma expresa o implícita, en toda manifestación cultural. Uno de sus mejores textos al respecto es el temprano Reification and Utopia in Mass Culture (1979) en el que analiza películas como El padrino o Tiburón con una seriedad y rigor no tan frecuentes en la tradición del comentario académico de la cultura de masas que en cierto modo ese texto inaugura.
Otros aspectos que caracterizan su marxismo interpretativo y le alejan de las coordenadas más ortodoxas son su interés por el psicoanálisis —véase su Imaginario y simbólico en Lacan de 1977, texto necesariamente influyente en Žižek— y su característica fidelidad al cuadrado de Greimas como herramienta de análisis —el mencionado La cárcel del lenguaje posiblemente sea uno de los mejores libros sobre estructuralismo jamás escrito—.
Escritura, clase y tensión
Si bien Jameson comenzó como experto en literatura realista y en las vanguardias europeas, su tremenda curiosidad le llevó a interesarse por la ciencia ficción, el cine, la arquitectura y la música, y terminó escribiendo textos emblemáticos —y muy celebrados— sobre cada uno de esos ámbitos en los que también acabó desenvolviéndose con una autoridad apabullante.
Fue un maestro a la hora de pensar y hacer pensar a través de otros. Un texto breve sobre Joseph Conrad en la London Review of Books reconfiguraba la obra entera del autor de El corazón de las tinieblas y te invitaba a leer de nuevo, a leer distinto y mejor. Su tensión teórica no disminuyó con los años y, por momentos, su estilo se hizo más fluido y sintético, tanto cuando hablaba del noir —como en su fantástico ensayo sobre realismo y utopíaen The Wire (2010) o en su libro sobre Raymond Chandler (Raymond Chandler: The Detections of Totality, 2014)—, como cuando se dedicaba a teóricos de primer orden, como Hegel (Las variaciones de Hegel, 2010) o Marx (Representing Capital, 2012). Algunas de sus obras funcionan como excelentes libros para comprender un periodo o autor en su contexto y también para organizar de un modo nuevo nuestro propio presente; así sucede con buena parte de los textos mencionados y con su balance de las vanguardias: The Modernist Papers (2007), o sus consideraciones sobre el realismo en literatura, Las antinomias del realismo (2013).
Dio clases hasta el último día, no se dejó llevar por el cinismo o el desencanto, mantuvo la curiosidad y fue profundo y claro al exponer; muchas de esas lecciones comienzan a publicarse ahora, como las que tratan del pensamiento francés contemporáneo: The Years of Theory: Postwar French Thought to the Present (2024).
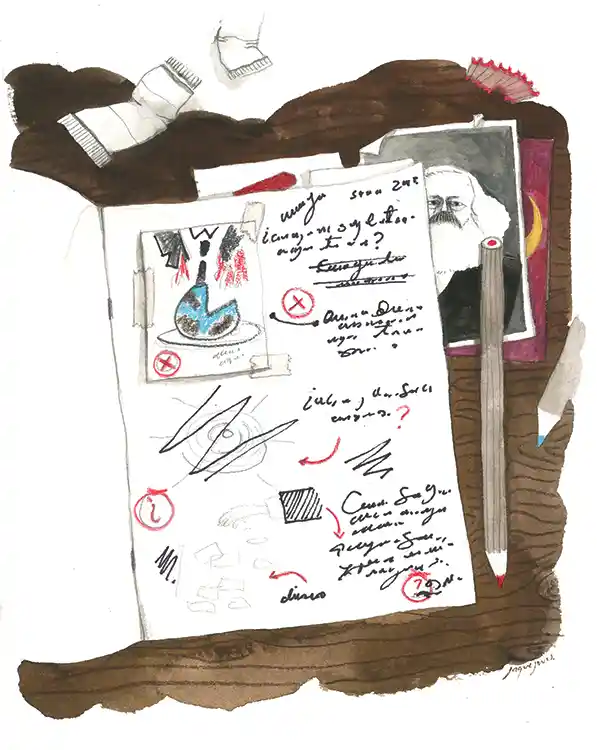
Llegados a este punto me acuerdo de la célebre cita de William Faulkner a propósito de El ruido y la furia (1929), “escribí ese libro y aprendí a leer”, y creo que en cierto modo Jameson nos enseñó a leer a todos. Acabó encarnando como nadie esa voz del episodio III del Ulysses (1922) que habla de pensar a través de los ojos, de recorrer los trazos de lo visible, de leerlo todo, desde una vieja bota a la marea que se acerca, y que nos ha legado un archivo en el que la más alta teoría converge con la imagen más poética. En lo personal se ha ido un hombre de una vitalidad tremenda, con un elegantísimo sentido del humor, sensible, educado, atento y sin ninguna pose; en lo intelectual se ha marchado un gigante, una figura inolvidable cuyos libros seguirán emitiendo señales luminosas hacia nosotros durante muchísimo tiempo.
David Sánchez Usanos
Es profesor de Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y en la escuela SUR del Círculo de Bellas Artes. Entre sus últimas publicaciones destacan A tres versos del final. Filosofía y literatura o Enfrentarse al espejo. Lecturas del fracaso en la narrativa estadounidense (1951-1961).





