Hace poco una amiga comunicadora me dijo que, ante el problema de la desaparición, los comunicadores como ella habían fallado. Los medios, me decía, no habían conseguido sacar al gran público de su indiferencia ante el fenómeno. “Cada vez que pongo temas de desaparición en mi programa de radio, el número de escuchas baja”. “A la gente”, me decía, “simplemente no le termina de interesar o de importar el tema”.
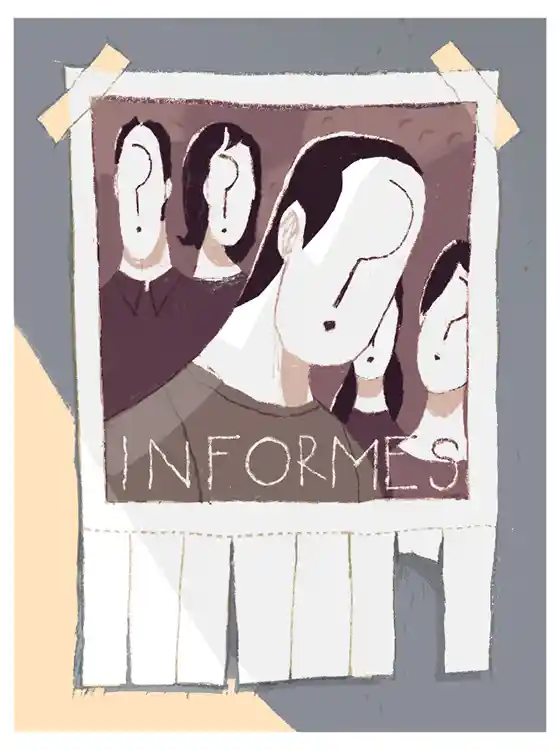
Mi interpretación del asunto era distinta a la de ella. Yo creía —y sigo pensando— que la gente no siente indiferencia ante las desapariciones sino horror, y que la abominación que significa pensar en el hecho de que cualquiera puede ser desaparecido lleva a la mayoría a tratar de diferenciarse de las víctimas.
Muchos de los familiares de personas desaparecidas con los que he conversado en los últimos años hablan de cómo su presencia en sociedad usualmente resulta incómoda, incluso a veces para miembros de su propia familia. La manera en que suelen describir esa incomodidad social recuerda a una añeja, pero todavía vigente, antropología de la “contaminación”. Hace ya más de medio siglo la antropóloga británica Mary Douglas mostró cómo en las sociedades precientíficas (“precopernicanas”, decía ella) se evita el contacto con aquello que se considera impuro porque está “fuera de su lugar”, y cuando las prácticas de evasión se vuelven rutinarias, se codifican y se vuelven el fundamento de las jerarquías sociales más infranqueables, por ejemplo, las que separan a una casta de otra. Si se sigue esa línea de razonamiento, podríamos decir que los familiares de los desaparecidos son nuestros “intocables”: la sociedad que no ha sido tocada por la desaparición busca separarse de ellos por el miedo al contagio, es decir, por su temor a que también alguno de los suyos pueda ser desaparecido.
Eso pensaba y eso sigo pensando: la gente no quiere escuchar demasiadas cosas sobre las desapariciones no por su indiferencia ante el fenómeno, sino por su horror a la idea del contagio. No por su indiferencia, pues, sino por su propia vulnerabilidad.
Con todo, hoy me parece que esa explicación es también incompleta, porque la impotencia ante el fenómeno de la desaparición tiene dos aspectos muy diferentes entre sí. Uno, la incertidumbre, es reflejo de la erosión de la seguridad como un bien público. Eso lo conocemos todos y lo señalamos con atributos como “la impunidad” o “la inseguridad”. Pero la otra causa de nuestra ansiedad colectiva mana, me parece, de una falta de entendimiento. No sabemos bien qué es la desaparición: ¿cuáles son sus diferentes causas? ¿Por qué a veces aumenta el número de desapariciones y a veces disminuye? ¿Por qué cambia tanto en la geografía del país? ¿Qué papeles juegan las diferentes instituciones públicas en la desaparición? El horror al hecho de la desaparición —que existe por eso que llamamos “inseguridad”— crece y se magnifica por la dificultad que tenemos de entender cabalmente el fenómeno.
Y visto así, el problema de los comunicadores no ha sido su indiferencia hacia la desaparición —su fracaso no se debe tanto a que hayan ignorado la desaparición en sus noticieros, aunque muchas veces lo hayan hecho—, sino que los medios no han conseguido narrar la desaparición o explicarla de una manera que se comunique la mecánica de la desaparición y no sólo el horror y la desolación que producen los hechos.
Mi próximo ciclo de conferencias en El Colegio Nacional será un intento de narrar la etiología de la desaparición, explicar cuáles son las prácticas que confluyen en aquel conjunto de situaciones y realidades que conocemos como “la desaparición”. La idea es que, al volver narrable la desaparición como un fenómeno histórico, podamos acercarnos más a sus víctimas y desarrollar nuevos mecanismos de solidaridad, nuevas estrategias de prevención y, con el tiempo, también de verdad y justicia.
Claudio Lomnitz
Profesor de Antropología de la Universidad de Columbia. Es autor de El tejido social rasgado, Nuestra América. Utopía y persistencia de una familia judía y La nación desdibujada. México en trece ensayos, entre otros libros.





