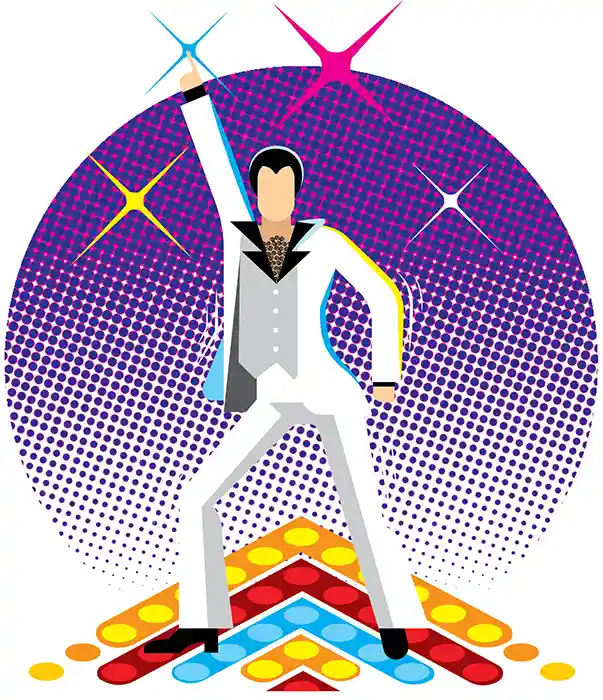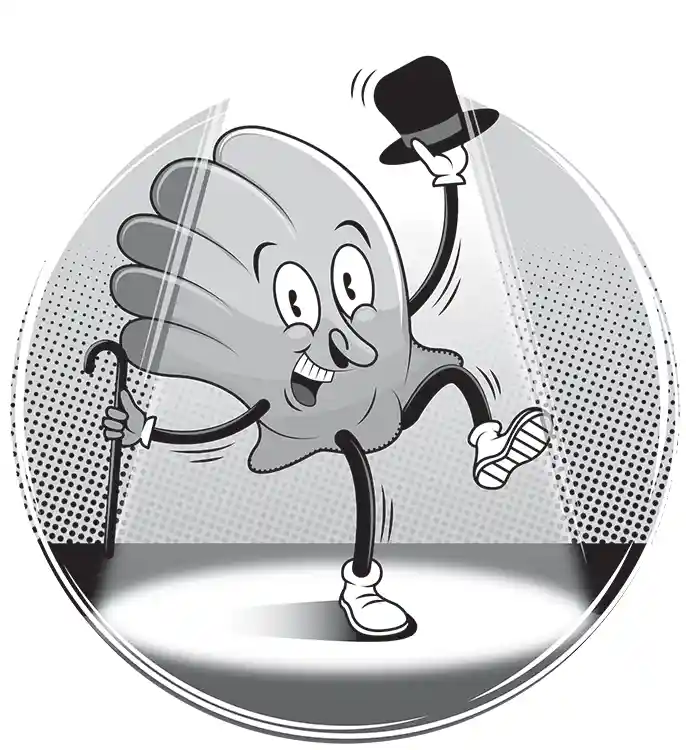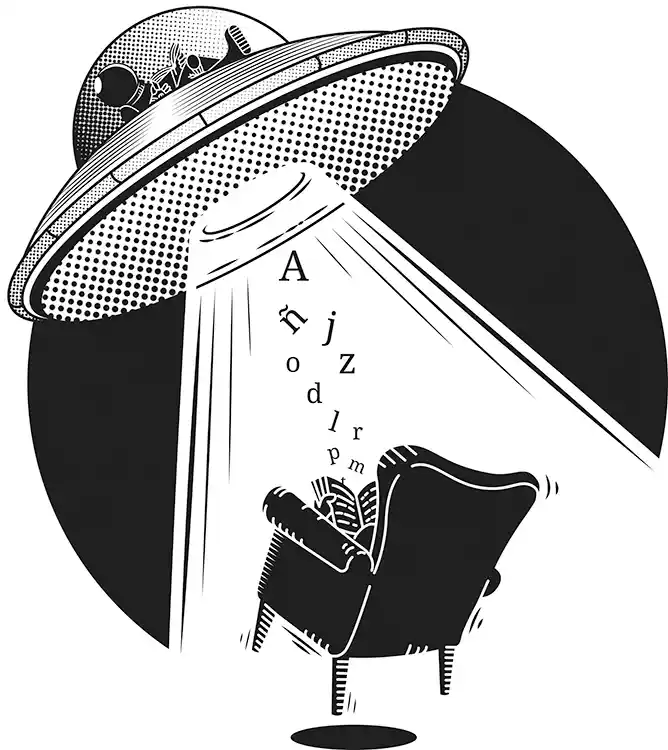Nadie que haya crecido en los ochenta ignora que en la caricatura Los pitufos las casas de esos suspiritos azules eran hongos. Los cientos de millones de jugadores de Super Mario Bros saben que en el Reino Champiñón lo que da el superlativo a las aventuras de su protagonista es un hongo. A quienes siguen el apocalipsis fúngico de The Last of Us no les resulta nada ajeno saber que hormigas y otros insectos pueden ser zombificados por ciertos hongos… En las historias que nutren cómics, animación, videojuegos, cine y televisión, champiñones, setas, trufas, levaduras, mohos y líquenes brotan —siendo redundantes y precisos— como hongos, pero en la ficción el reino de los hongos —el Fungi— es, seguramente, más antiguo incluso que las narraciones escritas.
Lo que sigue es una breve búsqueda y recolección, en las páginas de la literatura, de estos seres vivientes que, a diferencia de las plantas, son incapaces de producir su propia comida y que, al igual que nosotros, tienen que obtenerla de otros organismos o de materia orgánica muerta. Esperamos que el paseo sea tan disfrutable como una trufa, unas setas salteadas o una crema de champiñones (según el gusto).