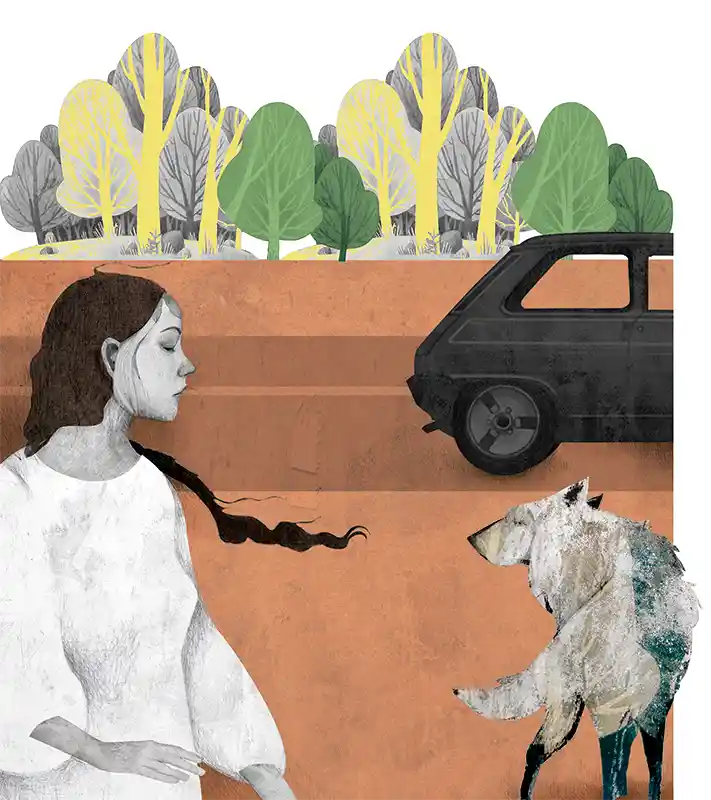“Hablar de sí es un hábito de la edad tardía.
Y sólo en parte cabe atribuirlo a la vanidad”.
—Norberto Bobbio
Ya es junio. Con la tremenda J de vejez que persigue a muchos de quienes andamos empeñados en huirle. Hay quien acepta con prudencia que la vida pasa y que el prólogo de la muerte puede ser largo o corto, pero es mejor que sea tranquilo. Hay varios, como yo, que se resisten a aceptar eso de que lo debido es caminar despacio, dejarse las canas, ir cuanto antes por la credencial que identifica como miembro de la tercera edad, no afligirse demasiado por el rizo de las pestañas o el color de los zapatos y, sobre todo, cuidarse. A mí hace diez años que eso me cuesta trabajo. O que me le resisto. Y no aprendo. Durante el último lustro, me he caído cinco veces. Tres de ésas tuve que ir al hospital, las otras dos han sido asuntos menores que de cualquier modo me ponen frente a quienes bien me quieren, convertidos también en quienes me mal ven.