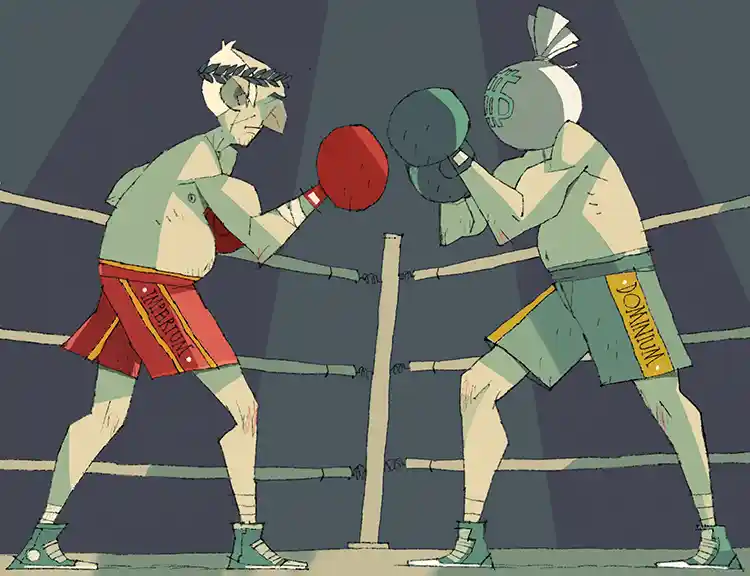—¿Aquí en la Ribera? ¡Sí, aquí en la Santa María la Ribera mataron al taxista!
Son las nueve de la mañana y la esquina está atorada de godínez que van tarde al trabajo. En la salida de la parada del metrobús en Buenavista, se oyen los gritos de un hombre chaparro y macizo, vestido con una playera, pantalones de mezclilla y una gorra del Partido del Trabajo. Así siempre se viste Felipe. Un megáfono, descolorido y cascado por las décadas, amplifica su voz. Cuando alguien pasa frente a él, Felipe alza un ejemplar de La Prensa y le enseña al desconocido la foto de una cara sangrienta enmarcada por la ventana de un taxi.
—¿Periódico, güero? Para enterarte de los hechos.
En medio del bullicio, un niño gordito con una sonrisa cachetona se aferra a la mano de su mamá.
—¿A-quí en la li-ber-a? —susurra el niño.
Hace 36 horas, a las 10:00 de la noche del 17 de enero de 2024, dos motocicletas emboscaron al taxista. Los primeros cuatro de un total de ocho disparos quebraron el parabrisas y el silencio de la noche. Los paramédicos informaron a los medios que la víctima probablemente murió de inmediato; los asesinos huyeron antes de que alguien los viera. Según los reporteros que cubrieron el incidente, fue un asesinato de poca monta. Aun así, Felipe decidió pregonarlo, pues si bien la mala calidad de las fotos sugería que algún reportero las había encontrado en Facebook o WhatsApp, las imágenes mostraban el rostro de la víctima, y la gente siempre quiere ver la cara. El producto que Felipe vende no es en realidad el periódico, sino la posibilidad de reconocer a los muertos: “¡No mames, es el hijo del panadero!”.
—¿Periódico, jefe? —repite Felipe.
La cara del transeúnte se tuerce en una mueca, o tal vez una sonrisa, pero sigue caminando hacia el metrobús.
—¡Mira cómo lo balearon! —grita Felipe al acercarse a una pollería—. ¡Aquí compraba su pollo! ¡Vengan a comprarle un pollo fresco al de los ojos verdes!
El pollero sonríe y compra un ejemplar de La Prensa por 18 pesos:casi el doble de lo que cobran en los puestos, cosa que sus encargados resienten. Algunos, sin embargo, reconocen que ninguno de ellos ha aguantado más madrizas que Felipe, cuyo precio refleja el valor añadido del carisma, los huevos y el encanto anticuado de un oficio en extinción.
Según él mismo proclama, Felipe es el último gritón de Ciudad de México. Dudo que sea cierto, pero el hecho es que, tras dos años de búsqueda, no he encontrado a otro. En una época en la que la crisis económica de los medios de comunicación y el auge de internet amenazan con terminar con los periódicos impresos, es una certeza que los gritones como Felipe están por desaparecer. Lo que define al oficio de gritón no es sólo que quienes lo practican cuentan los detalles de la desgracia a través de un megáfono, sino que no están atados a una u otra esquina o colonia: van a donde sea que haya muertos en la calle. En la época dorada de los medios impresos era común encontrar a varios en el lugar de los hechos. Hoy Felipe es el único que se aparece.
Todos los días, Felipe despierta a las cinco y viaja en transporte público desde su casa en Chimalhuacán a un expendio en el Centro Histórico. Trabaja de manera compulsiva, en parte porque Felipe, como muchos padres de familia de cierta generación, tiende a postergar su regreso a casa, aunque no se da al alcohol ni a las mujeres, sino al cotorreo. Necesita conversación como otros necesitan un trago o una compañera. Al llegar al expendio, Felipe pasa media hora leyendo la nota roja para decidir qué artículo de qué periódico es más vendible. Cuando tiene dinero, se da el lujo de desayunar café y pan dulce en la calle, donde conversa con otros vendedores de periódicos y con reporteros de la fuente policiaca. Antes de salir a vender, Felipe necesita saber si la familia del occiso es oriunda de la zona donde va a pregonar, pues ya van varias veces que se mete en algún velorio sin querer y nunca le va bien. Además, los fotógrafos de la nota roja quieren saber qué noticia piensa gritar: compiten por su atención tanto como por la portada.
En el Kiosco Morisco de Santa María, la mayoría de la gente sonríe al ver a Felipe. Algunos carcajean cuando cuenta un chiste a través del megáfono; otros salen de sus casas corriendo para comprarle un periódico. Estos últimos representan parte importante de su clientela: amas de casa, jubilados y vecinos que escucharon los disparos pero no quisieron bajar a investigar.
—¿Oye, y a cuántos balazos lo mataron? —pregunta un hombre.
—¿Estuvo gacho? —pregunta otro, mientras contempla las heridas de bala en la cabeza del taxista. —¿Cómo se llamaba el muertito?
La información suele estar en las notas, pero los curiosos no están preguntando por un simple nombre. Sospechan que Felipe, al pasar todo el día en la calle, se entera de secretos. Un encuentro con él promete el deleite de chismear con quien tiene acceso a hechos que aún no han sido escritos. Tanto sus clientes como quienes lo desprecian suponen que existe un vínculo ambiguo entre Felipe y los crímenes que pregona. Lo imaginan, no sin razón, como editor y reportero. En el mundo de la nota roja, todo se parece a los intercambios entre Felipe y sus clientes: los titulares burlones imitan el ingenio del lenguaje popular o la revelación de un secreto íntimo; los reporteros más hábiles se hacen pasar por vecinos chismosos.