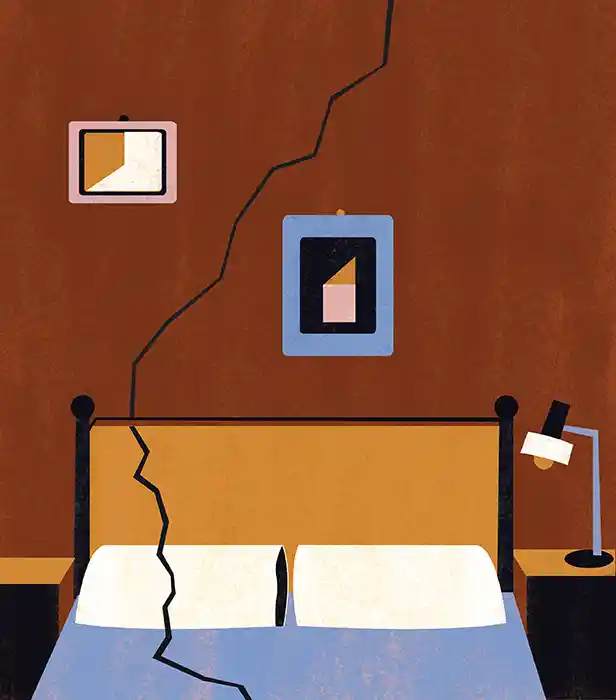María Elena Ferral Hernández
50 años, asesinada el 30 de marzo de 2020 en Papantla, Veracruz
Testimonios
• María Fernanda de Luna Ferral, hija mayor
• Juan Olmedo, colega y amigo
• Luis Alberto Xochihua, colega y exesposo
¿Cómo recuerdas a la persona?
Luis Alberto: No era envidiosa, le gustaba enseñar; a mí me tocó la suerte de tener a esa gran maestra. Ya para entonces era Premio Nacional de Periodismo. Imagínate, para mí fue algo que marcó mi vida porque me sigo dedicando a eso.
Juan: Tuvo un carácter durísimo, era una mujer guerrera, de batalla, muy visceral. Creo que por ser mujer, por ser mamá soltera, ella tuvo que soportar ese carácter que le permitiera estar en una sociedad donde permea el machismo hasta la fecha. Supo abrirse camino.
María Fernanda: Era muy familiar. Quiso haber tenido muchísimos hijos, quería seis hijos, pero nada más me tuvo a mí y a mi hermano. Les daba ese cariño y afecto a los sobrinos y ahijados que tenía. Como periodista, el recuerdo más bonito que tengo con ella fue cuando ganó su Premio Nacional de Periodismo, que se lo otorgó el Club Nacional de Periodistas de México y recuerdo haberla acompañado. Yo le tomé las fotos que guardó de ese momento.
¿Cómo era como periodista?
María Fernanda: Incursionó en periodismo escrito, digital, radio y televisión. No tenía tiempo para nada y quería estudiar otra carrera, por lo que decidió dejar dos de sus trabajos y siguió en prensa escrita. En 2007 fundó Poco antes de la noticia, junto con su expareja; cuando se divorcian, ella le deja el medio a él. De ahí sigue escribiendo en el Diario de Xalapa, nunca dejó de escribir ahí, pero empezó a trabajar en El Heraldo de Poza Rica. También fundamos juntas el medio digital Quinto Poder de Veracruz.
Luis Alberto: Ella misma decía que era periodista de izquierda, que no le gustaba ser oficialista. Eso era lo que distinguía su trabajo, porque te decía las cosas que no le parecían, las escribía. Su columna, “La Polaca Totonaca”, estaba dedicada a cuestiones políticas. Ahí sí se explayaba. Cuando tuvimos un medio propio, ella escribía tal cual lo sentía. Eso le gustaba a la gente.
Juan: Siempre era ella quien marcaba la agenda en el periodismo, era ella la que destapaba las cloacas, la que estudiaba entre las fuentes para poder conseguir información de primera mano. La definieron como la Señora Exclusiva porque tenía datos muy precisos, tenía información de primera mano.
María Fernanda: Tenía una particularidad al escribir sus notas. Había palabras que la identificaban. Tenía una forma muy contundente de decir las cosas y darlas a entender. La última columna, que se llamó “La lucha por el poder, parte uno”, fue en la que ella documentó una serie de asesinatos de la vida política pública de Gutiérrez Zamora y Papantla. Dicen que esta columna fue el motivo por el que la asesinaron.