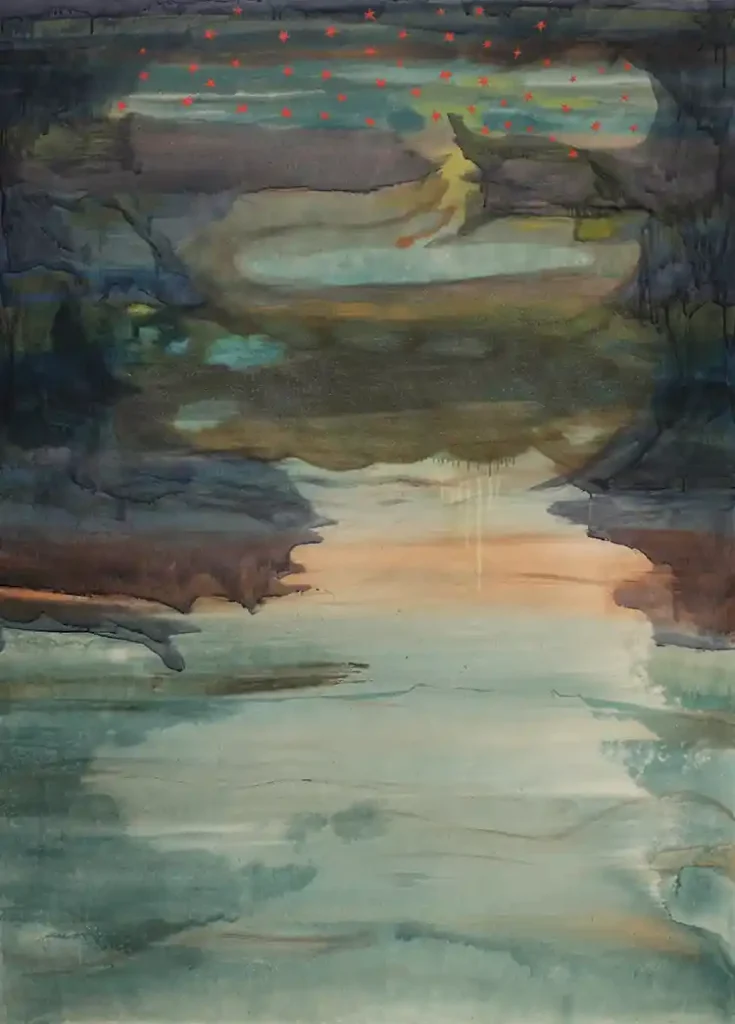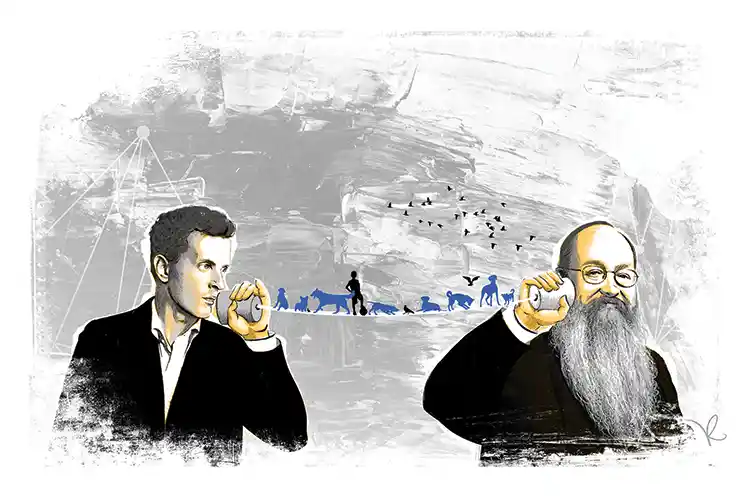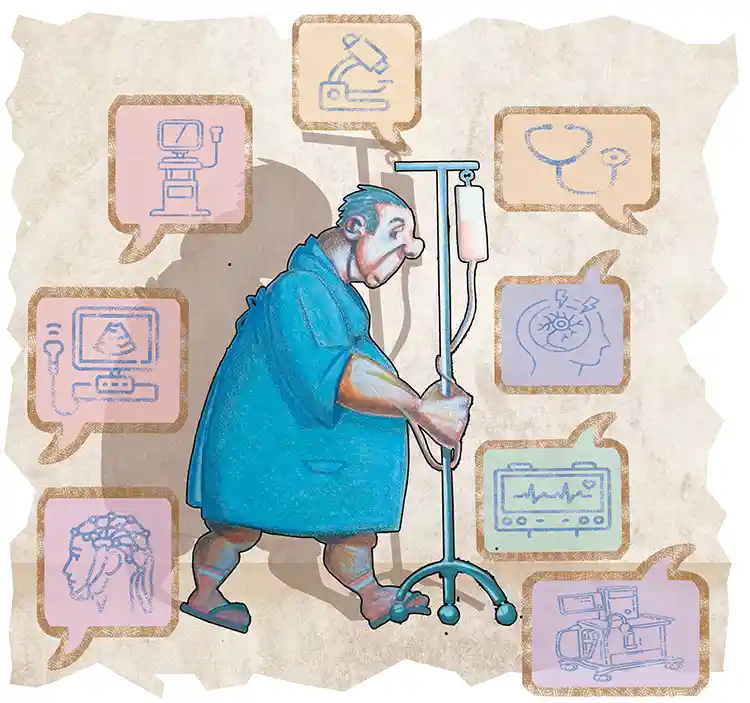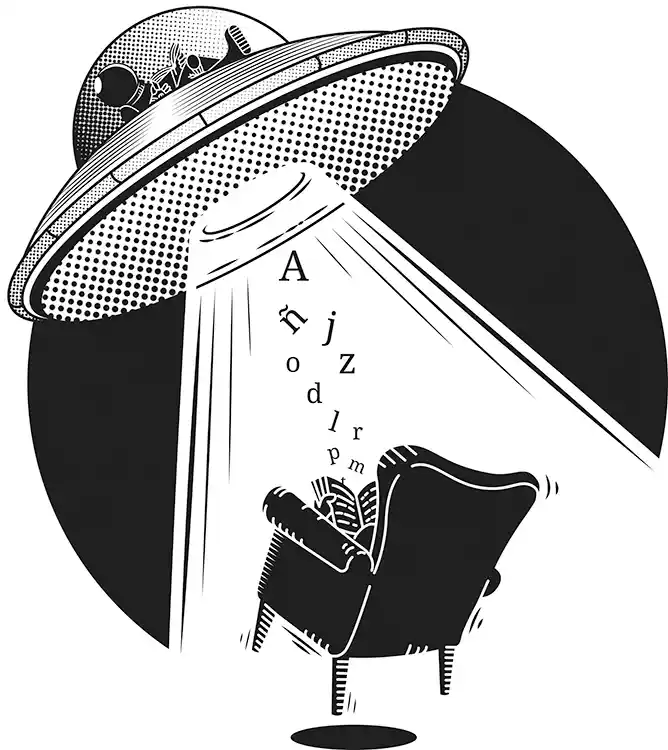Este ensayo quería ser la crónica de tres visitas a los estudios de tres jóvenes artistas que trabajan en Ciudad de México: un tour a través de sus técnicas, métodos y ritmos de trabajo que sería, al mismo tiempo, un tríptico de sus personalidades y, si todo salía según el plan, una polaroid de un momento en la historia del arte contemporáneo en México, no una cartografía total del mismo (eso sería una hazaña imposible para un ensayo, un libro, una bienal, incluso toda una vida). Pero la historia del arte siempre se inscribe en la historia a secas: en las condiciones materiales de producción. Y pues resulta que, para quienes producen cultura de forma independiente en el México de hoy, el signo rector de este instante en la historia de la economía política mexicana es la precariedad. En este momento ninguna de las artistas —entre quienes hay un hombre, pero a estas alturas ya cansa el masculino general— cuenta con un estudio fijo.
A pesar de la precariedad y la contingencia, sin embargo, las tres siguen produciendo y exhibiendo. Su práctica refuta el cliché del artista encerrado en su estudio, ese declamador de soliloquios que imaginó el siglo XIX. Estas artistas no necesitan un cuarto propio: salen al mundo, colaboran con toda suerte de colectivos, investigan lo cotidiano, desarrollan su obra desde el cuerpo, desde la experiencia de una existencia marcada por el cansancio de producir en un contexto en el que resulta agotador ganarse la vida.
Esto, por supuesto, no quiere decir que las situaciones de nuestras artistas-sin-estudio sean iguales. Cuando logré coincidir con ella, después de semanas de coordinación, para tomarnos un café en el cuarto al fondo de su casa donde solía pintar, Mariana Paniagua Cortés (Ciudad de México, 1994) estaba en medio de una mudanza: en unas semanas compartirá un estudio con la filósofa Sandra Sánchez. Por su parte, Héctor Dorantes (Guanajuato, 1997) acababa de volver de Colombia —y también de deshacerse de sus pertenencias materiales— y estaba viviendo en Tlatelolco, en el cuarto de invitados de un artista-galerista, como si fuera un híbrido de okupa y nómada digital. Por último, cuando por fin compartimos un croissant en Perisur a las 10:00 de la noche, luego de varios intentos fallidos de vernos en un contexto menos deprimente, Iliana Moreno (Ciudad de México, 1989) me dijo que estaba por dejar su antigua casa-taller por “cuestiones familiares”.
Paniagua Cortés, Dorantes y Moreno exhiben su obra de forma constante: podríamos decir que, hasta cierto punto, han sido reconocidas tanto por instituciones públicas como por la iniciativa independiente y privada. Más que creadoras recluidas en una torre de marfil, son trabajadoras inusuales, itinerantes, inquietas que producen arte: esa categoría difusa que es y no es una mercancía, cuyo valor de uso es inconmensurable con su valor de cambio, que nadie necesita para vivir y que, sin embargo, todos necesitamos para que nuestra vida valga la pena.
Más allá de que carecen de estudio, nuestras tres artistas se parecen en muy poco: no son de la misma generación ni comparten una afinidad estética. Si algo tienen en común, es que son vagamente “jóvenes”, que exponen en el mismo circuito de ferias y galerías y que de vez en cuando bailan en las mismas fiestas. Mi propósito en este ensayo es tomar la obra de esas artistas como un estudio de caso de ciertas tendencias del vasto panorama del arte que hoy se produce en Ciudad de México, donde el estudio ha quedado obsoleto.