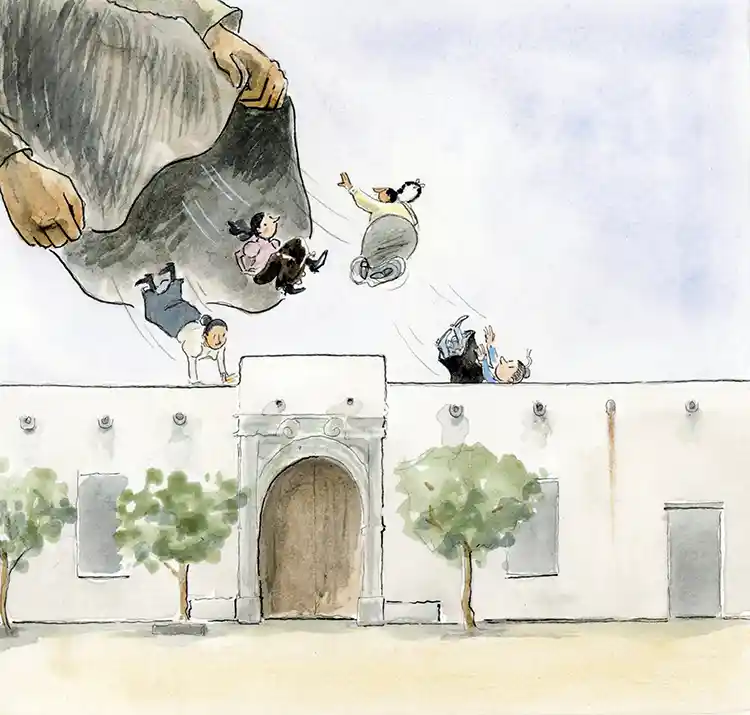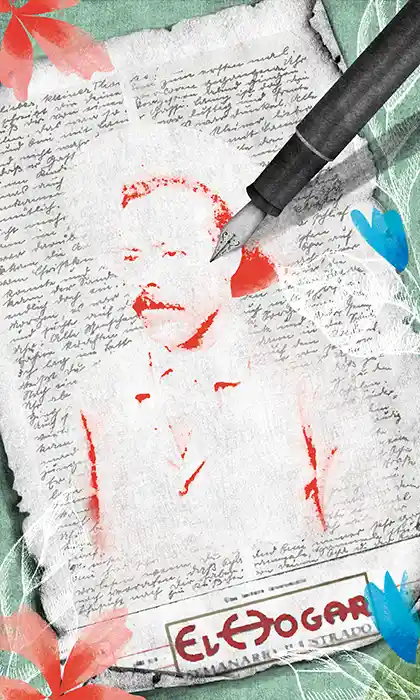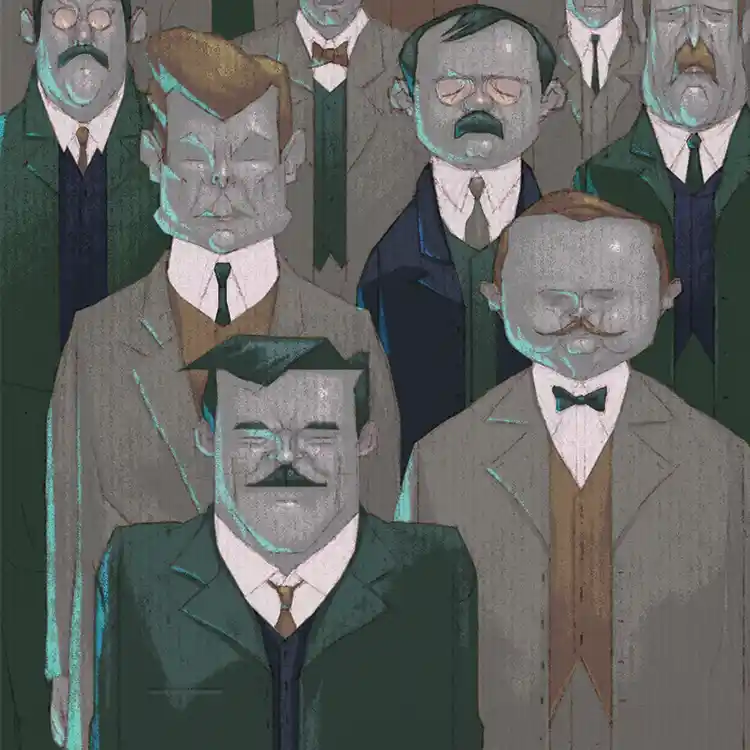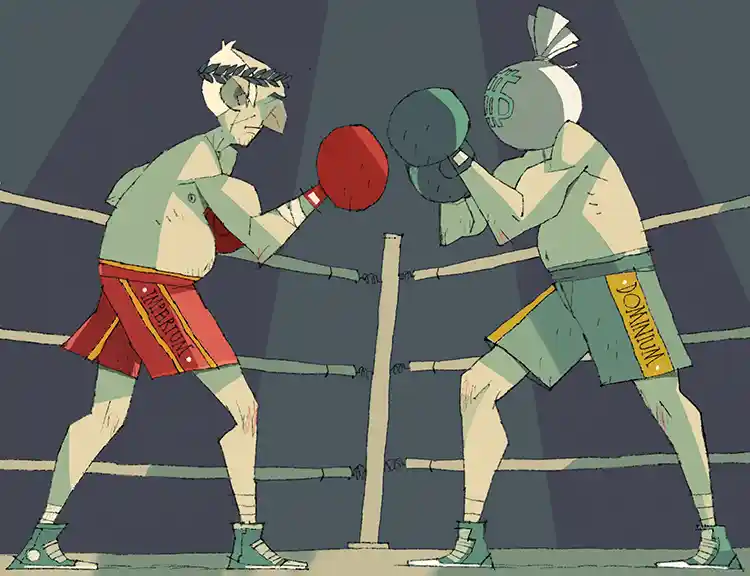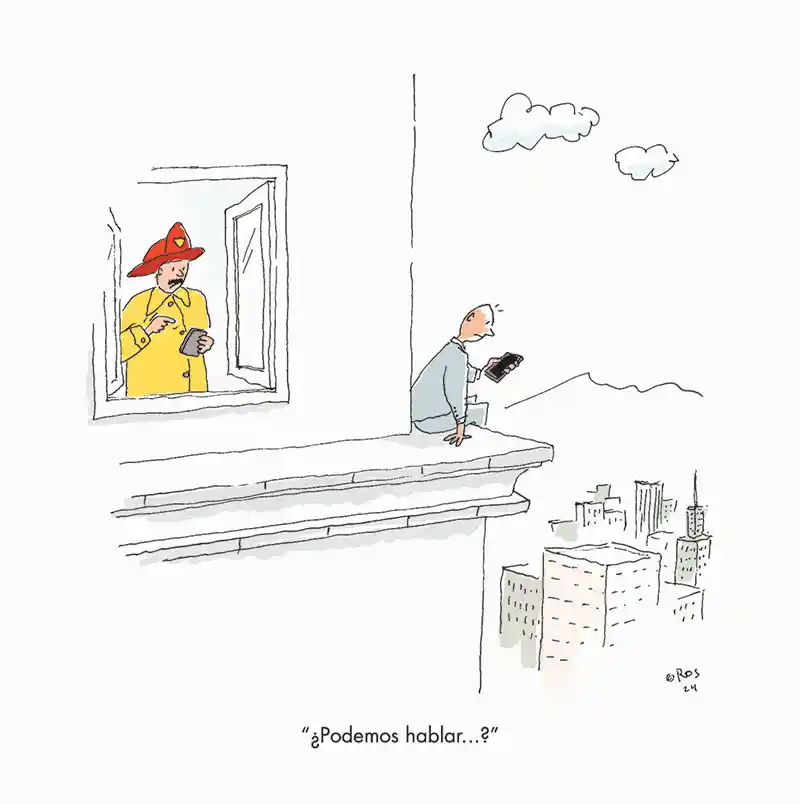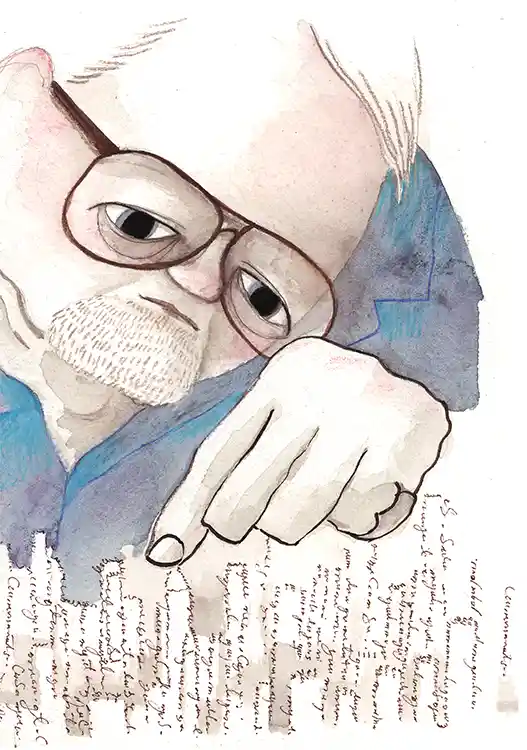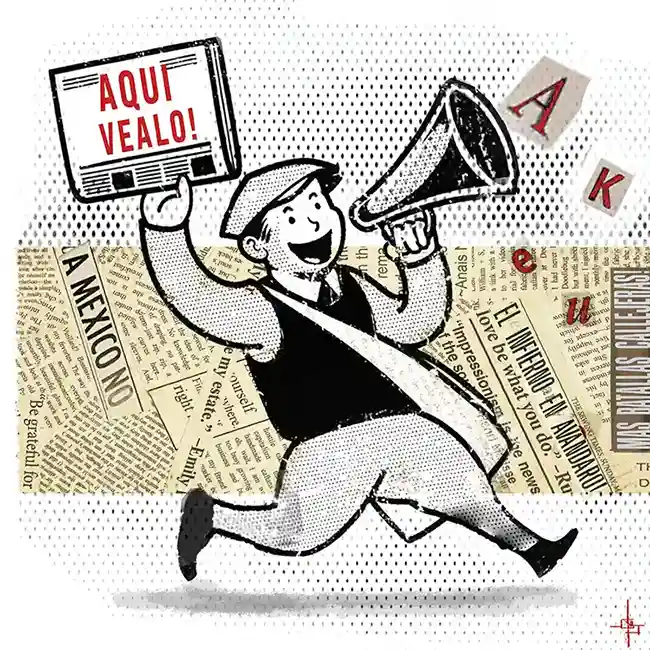No sé lo que había en la cabeza turbulenta y feroz de Francisco Villa, pero desde luego no la idea de una revolución social. Si le preguntaban por el orden nuevo que buscaba, mal describía una república de colonias militares, donde soldados que se hubieran ganado la tierra con las armas trabajaran y vivieran en una recia comunidad de temibles guerreros vueltos pacíficos agricultores.
Le dijo a John Reed: “Cuando se constituya la nueva república, pondremos al ejército a trabajar. Crearemos colonias militares, compuestas por los veteranos de la Revolución [...] Mi ambición es vivir en una de esas colonias militares [...] trabajar en mi propia granja, criando ganado y cultivando maíz. Estaría bien, creo yo, ayudar a hacer de México un lugar feliz”.
La historia lo escuchó. En julio de 1920, para que dejara las armas, el gobierno le dio la hacienda de La Purísima Concepción del Canutillo, 87 000 hectáreas con dos ricos valles cruzados por el río Florido. Había dentro de Canutillo otras dos haciendas, Las Nieves y Espíritu Santo, y varios ranchos, como los de Vía Excusada y San Antonio, en Durango, y Ojo Blanco, en Chihuahua. Antes de la Revolución habían llegado a pastar en Canutillo 24 000 ovejas, 4000 chivos, 3000 cabezas de ganado y 4000 caballos.
Cuando Villa y sus hombres se asentaron ahí, la bonanza se había ido, era sólo un recuerdo. Apenas había animales. La casa grande era una ruina. Tenía la forma de una gran plaza de pueblo, de cien metros por lado, pero sólo dos de sus muchos cuartos tenían techo, sólo se alzaba invicta la capilla sobre el paisaje desolado.
Canutillo era una obsesión de Villa. Para quedársela, en 1916 había matado a su dueño, Miguel Jurado, quien vivía ahí con su esposa y sus hijos: Carmen, de meses, Consuelo de 4 años y Bernabé de 12.
Villa cayó con sus hombres sobre la hacienda una mañana, mientras la familia Jurado desayunaba, detuvo al dueño y se lo llevó prisionero a la hacienda contigua de Torreón de Cañas, la cual también quería quedarse y había tomado de manos de su propietario, José Dolores Aranda. Villa encerró a Miguel Jurado en Torreón de Cañas y le exigió un pago de 50 000 pesos y la cesión legal de Canutillo.
La gente de Villa se llevó todos los animales de Canutillo, salvo una burra en la que la esposa de Miguel, con su hija de meses en brazos y sus otros dos hijos, recorrió los 40 kilómetros que los separaban de Torreón de Cañas. Ahí le permitieron al joven Bernabé ver a su padre. Su padre le dijo:
—Pretenden quitarme la tierra y la vida, pero sólo Dios me puede arrebatar la tierra.
Miguel Jurado pagó el rescate que Villa le pedía, pero no firmó la cesión de la hacienda. Villa mandó fusilarlo.
Según un testimonio recogido por Celia Herrera, en Pancho Villa ante la historia, Miguel había sido “torturado tan cruelmente” que había perdido la razón.