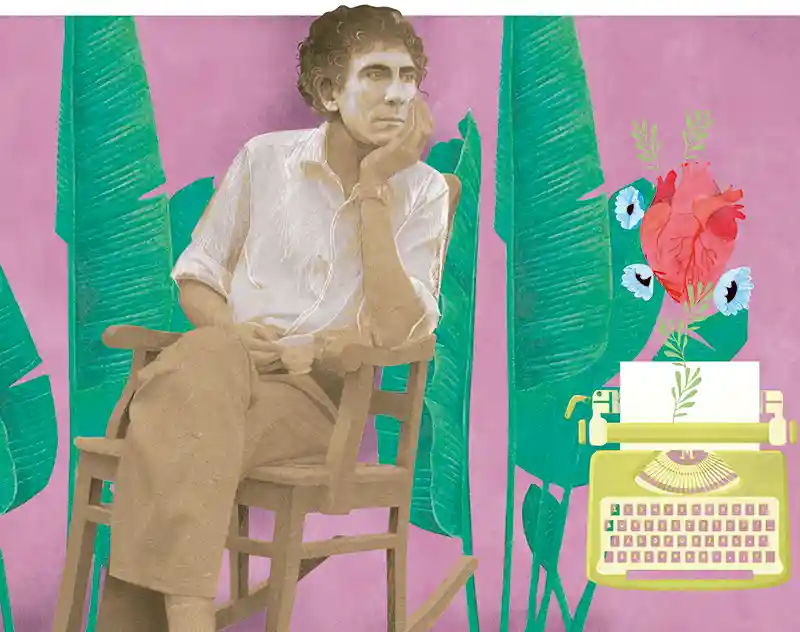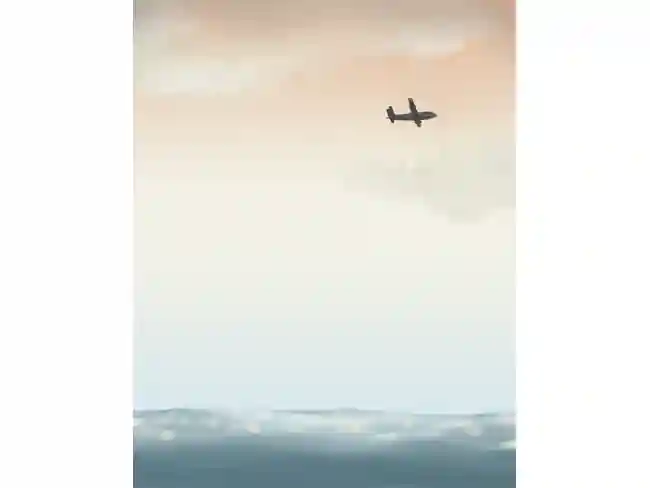Despues del regalo magnífico en el 2014 “Si quieres que te lo diga otra vez, ábreme tu corazón”. 1001 adivinanzas y 50 acertijos de pilón, sobre adivinanzas y acertijos mexicanos, María Teresa Miaja publicó en el 2024 un colosal trabajo que recopila más de 10 000 adivinanzas de la tradición hispanoamericana, seleccionadas por su representatividad y excepcionalidad: Adivinancero de Hispanoamérica (Madrid, CSIC). Miaja se rodeó de un excelente grupo de colaboradores que la ayudaron a organizar el ingente material de dieciocho países distribuidos en tres zonas geográficas.
Las cintas perdidas de Reinaldo Arenas
El escritor cubano Reinaldo Arenas dedicó la mayoría de sus libros a contar una y otra vez la historia de su vida. Primero, en su novela debut Celestino antes del alba (1967), sobre una infancia abusiva transcurrida en la provincia rural de Holguín. Luego en El color del verano (1982), una sátira vagamente autobiográfica ambientada en los círculos clandestinos de La Habana durante el aniversario de un tirano ficticio. Hasta el final de su vida la contó de manera directa en sus memorias Antes que anochezca, publicadas en español e inglés en 1992; habían pasado dos años de su suicidio a los 47, tras padecer sida. La adaptación cinematográfica de Julian Schnabel obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia en el 2000. En esa película, el autor, interpretado por Javier Bardem, cuenta sus recuerdos a la cámara durante sus últimos días en Nueva York.
Arenas en la ficción ocultó su vida detrás del estilo neobarroco; en sus memorias hace todo lo contrario: expone con prosa lúcida su historia personal de sufrimiento y conmoción política. Nació en 1943 en un pequeño pueblo de Holguín, una de las regiones más pobres de Cuba, y se mudó a La Habana durante su juventud. A fines de los sesenta y principios de los setenta, en el punto álgido de la revolución sexual en Occidente, la policía empezó a perseguirlo por su sexualidad y por su trabajo literario, que con frecuencia robaban e incluso quemaban. En 1980 escapó en el éxodo del Mariel a Miami y fue catalogado como “disidente sexual”. Después de una estancia breve en Florida llegó a Nueva York, donde continuó denunciando a Castro. Es famosa una carta abierta publicada en The New York Review of Books que firmó junto con Susan Sontag y Czesław Miłosz, entre otros. Vivía en un departamento sobre la calle 44 de Manhattan. En esa época Arenas tuvo pequeños atisbos de felicidad: salió de fiesta abiertamente, viajó, enseñó literatura en Miami y en la Sorbona. En 1987 le diagnosticaron sida y empezó a trabajar en sus memorias.
Reinaldo Arenas no escribió, en el sentido estricto de la palabra, Antes que anochezca. En aquel momento estaba muy enfermo y apenas era capaz de respirar, menos aún de escribir. “Los dolores eran terribles y el cansancio inmenso”, dice Arenas en el prólogo. “[Comencé] a dictar en una grabadora la historia de mi propia vida. Hablaba un rato, descansaba y seguía”. Durante los siguientes tres meses colaboró con su amigo y vecino Antonio Valle, quien lo ayudó mecanografiando el texto. Grabó más de veinte cintas y luego se suicidó. En su nota de suicidio culpó a Fidel Castro.
Una reedición
Como prueba de que los libros no tienen fecha de caducidad está La mañana debe seguir gris de Silvia Molina, reeditada por el Fondo de Cultura Económica en 2023 y que bien merece una relectura. La novela ganó el Xavier Villaurrutia en 1977; desde entonces ha tenido varias ediciones e incluso una puesta en escena.
La trama gira en torno al romance que surge entre una joven mexicana que estudia en Londres, y el novel poeta tabasqueño José Carlos Becerra, quien falleció a los 34 años, el 27 de mayo de 1970 en una carretera rumbo al puerto italiano de Brindisi.
Cada capítulo comienza con un epígrafe de El otoño recorre las islas, el libro que reunió sus poemas. La novela es una delicia narrativa en primera persona y en tiempo presente.
Humillados y ofendidos: sepultados
Joan Corominas hace descender la palabra humildad del vocablo humillar; y, por otra parte, en su conocido diccionario, alude al latín humus, para dar lugar a la idea de tierra. Yo, modesta y arbitrariamente, combino ambas palabras y defino al ente humillado como al ser que es enterrado, sepultado y jodido. Hablar en nombre o asumirse como el símbolo de los sepultados con el fin de acrecentar poder y bienes más capital moral es un dislate y, sólo para ponerme dramático, es también un acto criminal. Sobre todo si los sepultados son exhumados, (vocablo este sí del latín exhumare, o arrancado del humus). Les parecerá absurdo o pedante que me entrometa en los orígenes etimológicos de la palabrería, pero no me avergüenza, pese a no pertenecer a ninguna institución lingüística.
Autonomía y ética médica
“Todo para el pueblo, pero sin el pueblo” o “Todo para el pueblo, nada para el pueblo” era el lema del despotismo ilustrado —la segunda es la frase original en francés, la primera es la utilizada en español—. La idea proviene del siglo XVIII y, aunque parece vieja, no es vieja. Pensemos en México y sus depredadores, i. e., los políticos. El paternalismo era característica sine qua non del despotismo ilustrado.
En más de una ocasión he citado los principios básicos de la ética médica: autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, verdad, confidencialidad. Algunos eticistas, entre ellos Edmund D. Pellegrino, consideran que la autonomía ha desplazado a la beneficencia como el principio más trascendental. La autonomía, para cualquier librepensador, es baluarte y valor básico en la vida de cualquier ser humano.
Misofonía: cuando un sonido resuena a odio
Uno de los episodios pintorescos de la vida de Immanuel Kant involucra al gallo de un vecino cuyo canto, según su biógrafo Ludwig Ernst Borowski, era tan insoportable a los oídos del filósofo que, tras haber intentado sin éxito comprar el ave para enmudecerla y “obtener paz”, se vio forzado a mudar de residencia. Esta reacción casi extrema de Kant llevó a Arnaud Norena, experto en neurotología(una simbiosis médica entre neurología y otología) a aventurar la hipótesis de un padecimiento: misofonía.
El chirrido de un gis en el pizarrón y escenarios como el de una persona mascando chicle con la boca abierta, sorbiendo sopa al comer, sonándose la nariz en público o tosiendo en el cine, el teatro o la sala de conciertos, pueden resultarnos sumamente molestos e irritantes y provocar que busquemos la forma —no siempre muy educada— de que las personas no lo hagan más.
Ilustraciones enero 2025
Galería de ilustraciones enero 2025