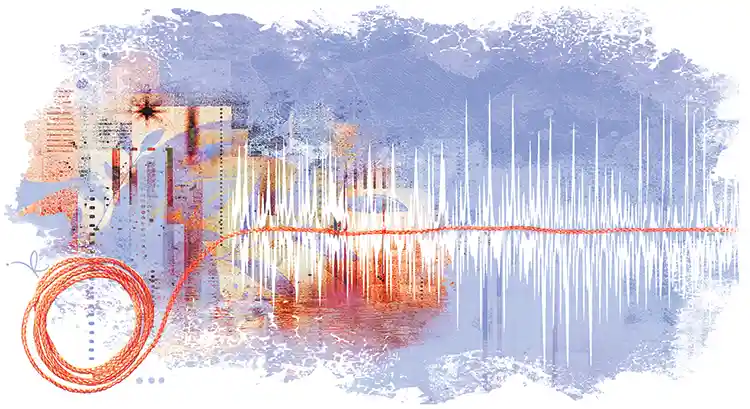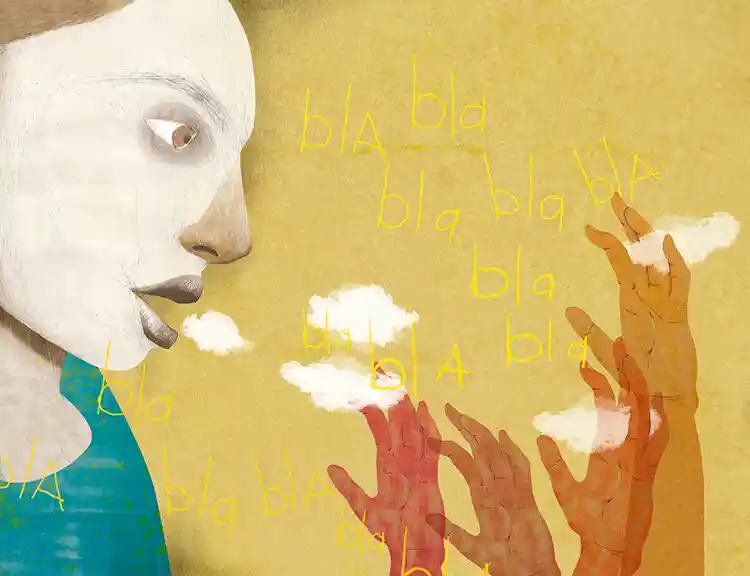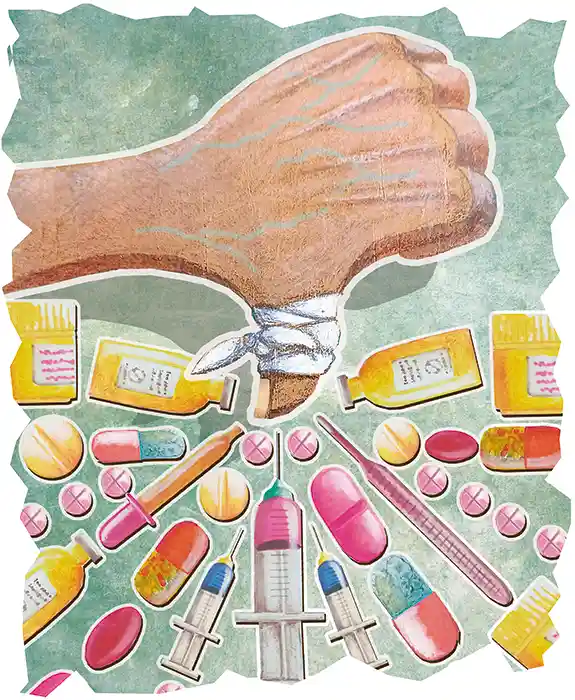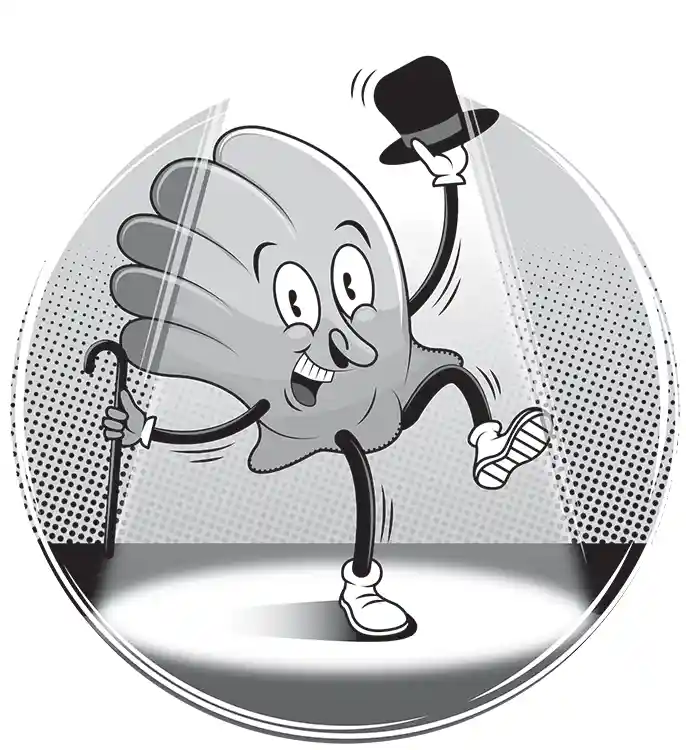La menstruación ocurre cuando el endometrio, una membrana mucosa llena de sangre, se desprende del útero. En ausencia de un óvulo fecundado, esta membrana ya no sirve y es eliminada por el cuerpo. Este ciclo, que prepara al útero para un posible embarazo, sucede aproximadamente cada veintiocho días y es compartido por más de 2000 millones de personas en el mundo; cada día cerca de 800 millones menstrúan.
En la mayoría de las culturas la menarquia va acompañada de ritos que presentan a la niña como una mujer en la sociedad. La práctica más extrema es la reclusión de la jovencita durante periodos que pueden durar desde unos días hasta varios años. A lo largo del aislamiento se le prohíbe ver el sol o tocar el suelo y, en algunos casos, debe ayunar y no puede comer cierta comida que se cree peligrosa para ella en ese estado. Al final de su reclusión la joven se considera apta para el matrimonio.
Hoy, en cambio, para muchas niñas en México la llegada de su primer periodo no implica un rito de paso formal pero sí es un momento de cambio significativo: entiendes lo que la sociedad espera de ti como mujer. En lugar de reclusión, la experiencia está marcada por el desconcierto, la vergüenza o el miedo, en la mayoría de los casos. A algunas nos regañan por manchar la ropa mientras que otras recibimos un discreto “ya eres mujer” de nuestras madres o abuelas. Con frecuencia debemos aprender a manejarlo solas, en baños escolares o en casa, usando toallas sanitarias que nos dicen debemos esconder.
Los tabúes menstruales son de los más arraigados en muchas culturas. ¿Cómo llegamos las mujeres a merecer este privilegio? Freud justificó el miedo al flujo con razones de estética y de higiene. Tal vez en nombre de la limpieza, un miembro de la tribu Enga de Nueva Guinea, documentado por el antropólogo M. J. Meggitt, se divorció de su esposa por tomar una siesta sobre su cobija al menstruar. Y días después, aún inquieto por su maldición femenina, la mató con un hacha.
Uno de los casos más extremos es el de los Carrier de la Columbia Británica. Hacían que una niña viviera en el bosque en completa reclusión durante tres o cuatro años con la llegada de su primer periodo. En Camboya algunas niñas pasaban cien días en cama bajo un velo contra mosquitos. Los pueblos Kolosh de Alaska confinaban a las niñas en una cabaña muy chiquita, que la envolvía casi por completo excepto por un pequeño orificio de ventilación durante un año; no se les permitía ni fuego ni ejercicio ni compañía.