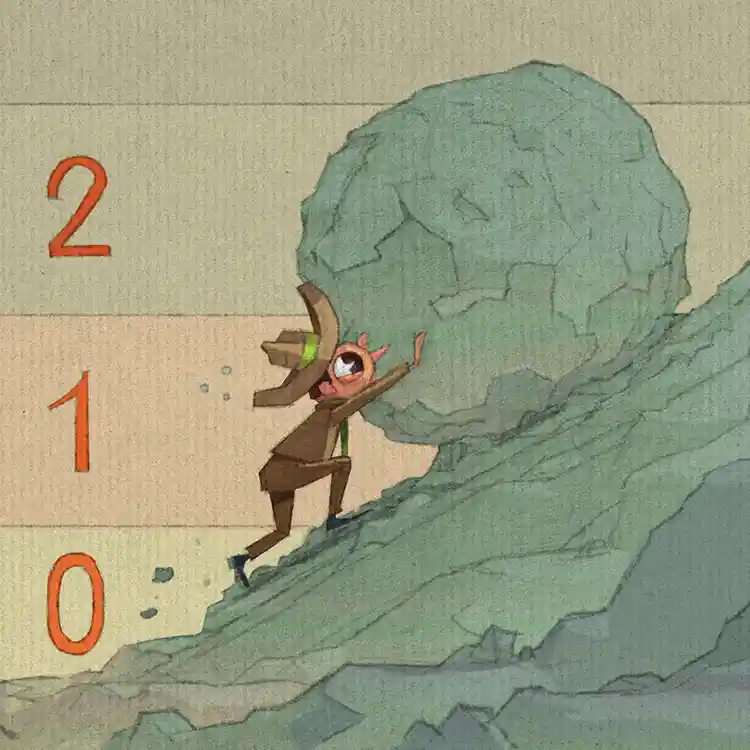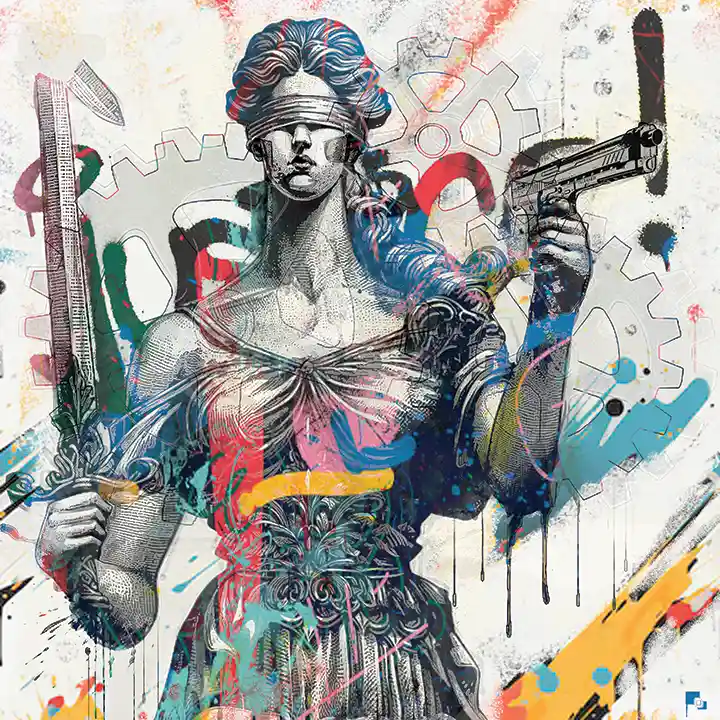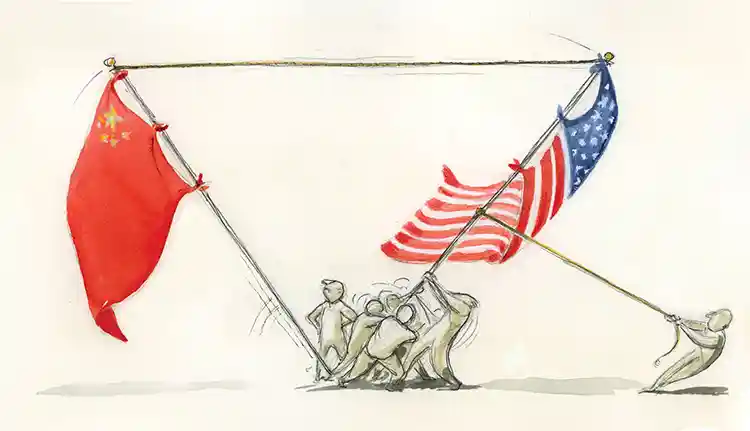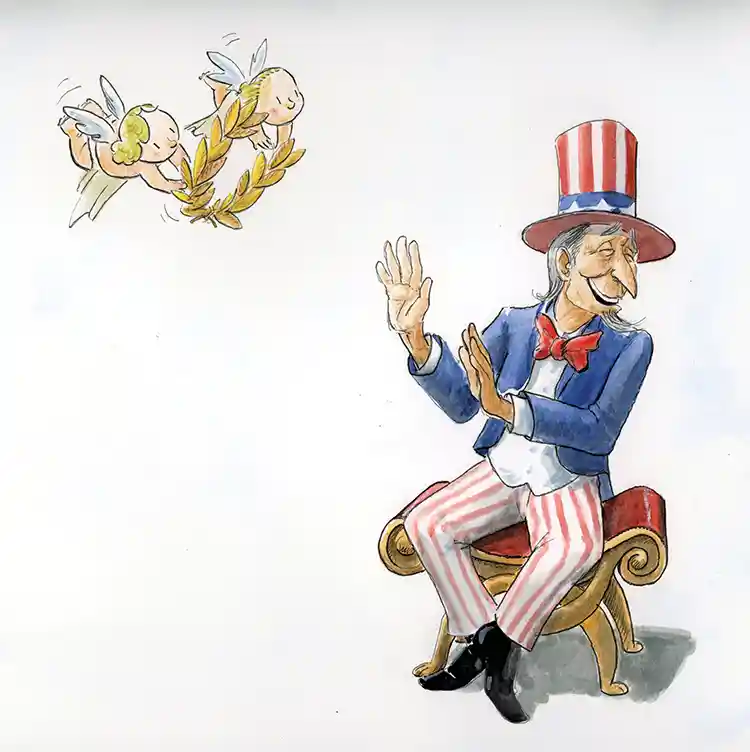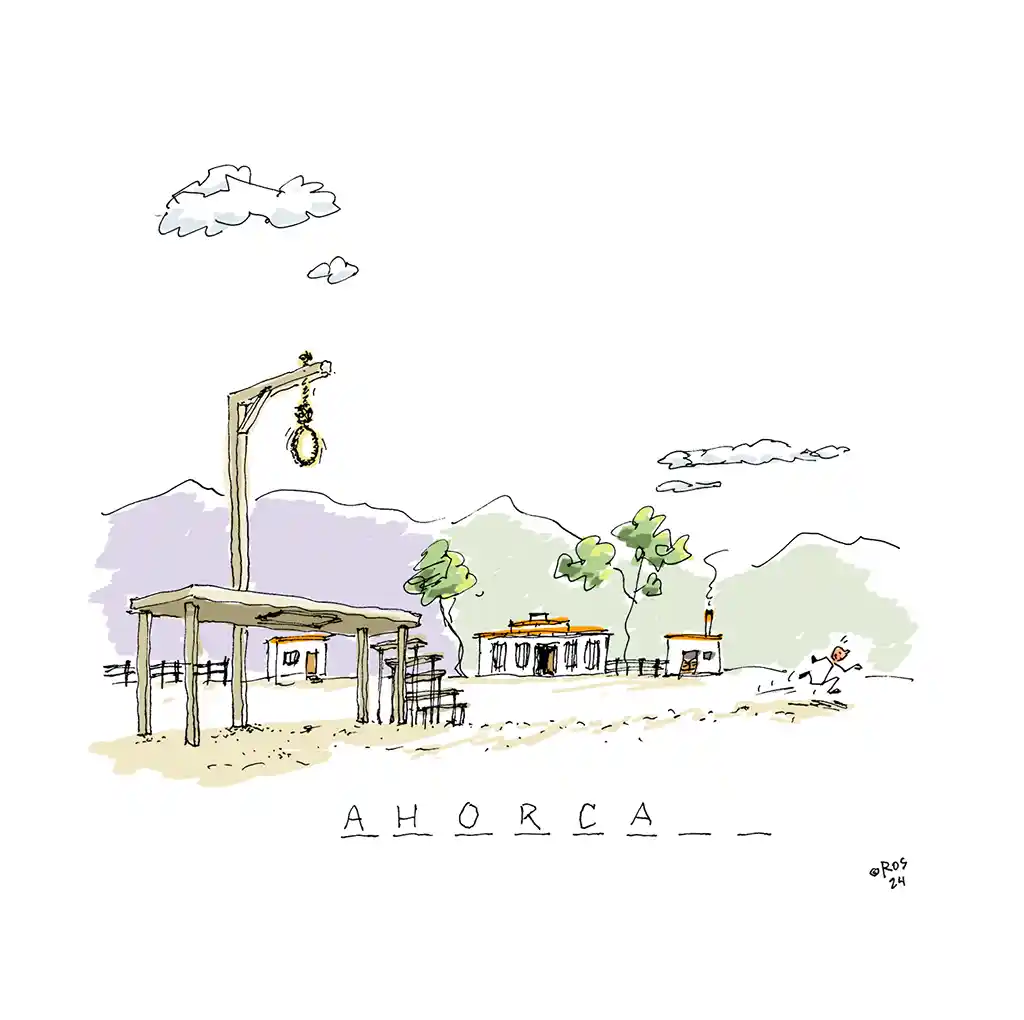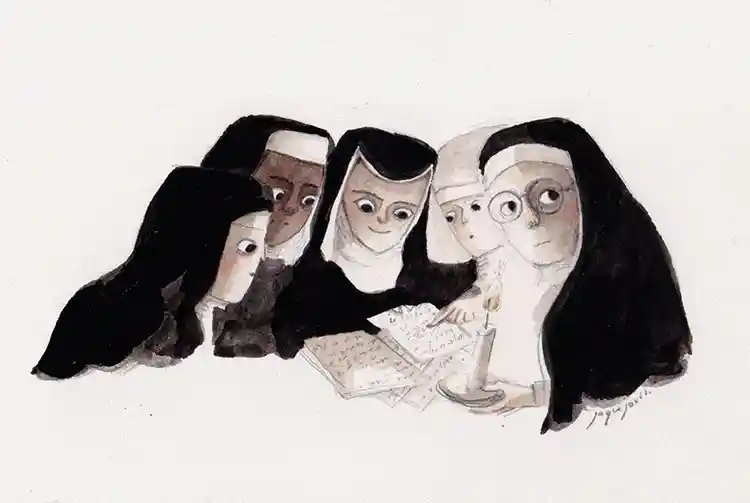El pasado 23 de febrero se viralizó en redes sociales el video en el que un alumno de la secundaria técnica 67 de Ciudad de México intenta leer un texto en español en presencia de Claudia Sheinbaum. Era una de esas prácticas que, como osos de organillero, acostumbran los maestros con los estudiantes cuando va alguna personalidad a visitar la escuela. El número no resultó. El chico, de unos 13 años, se mira angustiado, alcanzó a decir apenas unas cuantas palabras entre risas de la ilustre invitada y la directora del centro, trastabilló y abandonó frustrado el podio. Salió mal. O, mejor dicho, fue un reflejo trágico de lo que está pasando en buena parte de la educación pública mexicana. Veamos.
Establecer los fines de la educación es una reflexión filosófica tan antigua como la humanidad misma. Pero proporcionar una educación de calidad puede representarse de manera muy gráfica y consiste en que los niños aprendan lo que deben aprender, lo aprendan bien y eso se exprese en los logros de aprendizaje. En el episodio relatado, la pregunta es sencilla: ¿el alumno sabía leer, pudo hacerlo o no? Hay muchas salidas: trivializar el hecho, decir que se puso nervioso, tuvo un mal día u ofrecer explicaciones pedagógicas, pero el resultado es el mismo, no pudo. Y es criminal con el niño, con sus padres y la sociedad que la escuela pública no pueda proporcionar lo más básico: enseñarlo a leer debidamente. Quizá cuando, en modo woke, domine el náhuatl, correrá con mejor suerte.
Ése es el centro del problema en que México está metido —y vaya que ya tiene demasiados— y cuya solución exige reconocer que estamos ante una emergencia educativa. ¿Qué quiere decir esto? Comprender que si lo que todo país quiere es que mejoren los logros de aprendizaje y las trayectorias de los estudiantes, eso dependerá de armonizar un círculo virtuoso compuesto por la efectividad y excelencia del modelo, los planes y programas educativos; las habilidades, competencias y desempeño de maestros y alumnos; la dedicación de los padres de familia; el liderazgo escolar; la formación y selección de docentes; la inversión en infraestructura, y los recursos tecnológicos y didácticos al alcance del alumno.