En su discurso tras ser condecorada con la Legión de Honor de Francia en 2016, Soledad Loaeza recordaba a los jóvenes politólogos mexicanos, muchos deslumbrados por la elección racional y la obsesión cuantitativa de la academia estadunidense, que fue Alexis de Tocqueville quien fundó la ciencia política. Frente al experimento democrático en Estados Unidos, Tocqueville se planteó nuevas preguntas sobre las costumbres y las condiciones que lo hacían posible y las respondía con el análisis metódico de lo que observaba. Loaeza elogiaba al autor de Lademocracia en América en estos términos: “La obra de Tocqueville combina conocimiento histórico, rigor analítico, imaginación, creatividad y buena pluma”.
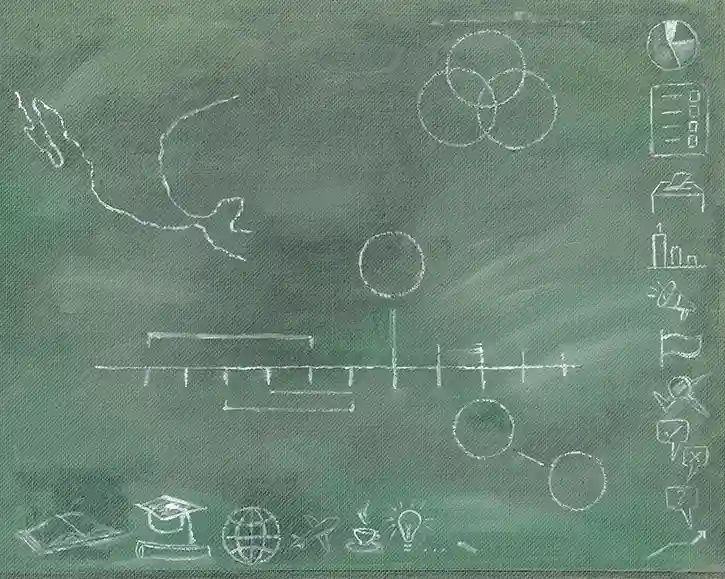
Aquellos atributos que Soledad Loaeza valoraba en la obra de Tocqueville son, precisamente, los que marcan su propio trabajo. Para ella el estudio de la política no se agota en describir regularidades estadísticas o en visiones personalizadas del poder: el entendimiento de la política requiere perspectiva histórica y comprensión de los actores en su contexto, a partir del análisis riguroso —usando archivos, testimonios, entrevistas y datos— de grandes preguntas sobre las instituciones que moldean el comportamiento de los actores políticos, las restricciones informales que enfrentan y la interacción entre el Estado y la sociedad. Con inteligencia y creatividad se plantea preguntas novedosas, como las que guían sus libros sobre la actividad política de las clases medias en un régimen autoritario, acerca del papel de oposición leal de un partido de derecha en una sociedad posrevolucionaria o sobre la forma en que la interacción con Estados Unidos delimitó el poder presidencial en México durante la Guerra Fría.
Esa forma de investigar se refleja también en sus clases. Tomé su curso sobre el sistema político mexicano en El Colegio de México a mediados de los noventa. Estudiábamos un país en cambio acelerado, que construía las primeras instituciones de la democracia, que atravesaba una crisis económica brutal, que se integraba comercialmente con Estados Unidos y Canadá y que intentaba resolver el conflicto zapatista. Un puñado de estudiantes en torno a una vieja mesa de madera aprendíamos de una profesora que imponía por su evidente erudición. En cada clase nos exigió un análisis crítico para cuestionar los textos asignados, poner a dialogar a los autores y evitar las explicaciones del lugar común.
Loaeza nos enseñaba que para estudiar la transformación del sistema político debíamos entender que en el siglo XX el Estado fue el protagonista central del cambio político en México. Entonces, debíamos distinguir el punto de partida y ver procesos de larga duración: los orígenes del atraso económico, los fundamentos ideológicos del régimen revolucionario, la constitución del sistema presidencialista y del partido hegemónico, el rompimiento del consenso autoritario y la entrada del pluralismo en el discurso político mexicano.
Nos adentramos, también, en debates sobre las transiciones desde el autoritarismo que entonces dominaban la ciencia política. Esos análisis globales los complementaba con las preocupaciones intelectuales de una academia mexicana que buscaba explicar lo que ocurría a su alrededor. Revisábamos las relaciones entre la política y la economía y aprendíamos de los primeros estudios electorales con los textos que analizaban los fraudes de los ochenta o las elecciones de 1991 o 1994. Y nos invitaba a leer a los actores directamente: el temario tenía un anexo de “lecturas complementarias” que eran discursos o testimonios en primera persona de protagonistas de la política mexicana.
Soledad Loaeza se ha detenido a analizar la forma que la ciencia política ha tomado en la academia mexicana, con apuntes que hoy vuelven a ser relevantes para reorientar la disciplina a la luz de los recientes cambios en el sistema político de nuestro país. En un texto de 2005 publicado en una revista chilena, Loaeza hace un recuento de la evolución de la ciencia política en México. Explica cómo la ciencia política se había independizado de la sociología —que había dominado el estudio de los fenómenos del poder— y había superado las explicaciones marxistas basadas en el análisis de clase. Encuentra también que los politólogos habían ocupado ya un lugar en los espacios universitarios y ganado una especificidad en el ejercicio profesional. Identifica la pluralidad de metodologías y enfoques como una virtud de la ciencia política mexicana. Pero su argumento central es que el desarrollo de la ciencia política en el país respondió esencialmente a las mudanzas del sistema político: la crisis de legitimidad tras la expropiación bancaria, las disputas electorales en los estados o la activación del Congreso provocaron en la comunidad académica nuevas preguntas para investigar y una actualización de teorías y métodos.
Veinte años después, ante las recientes transformaciones del sistema político, la ciencia política mexicana tiene otras preguntas que responder. Adquieren nueva relevancia las investigaciones de Loaeza sobre los partidos de oposición en un régimen de partido hegemónico, acerca de la tensión entre el pluralismo político y el discurso de la unanimidad, y respecto a las restricciones internas y externas al poder presidencial. Más allá de las etiquetas prefabricadas —populismo, regresión democrática, etcétera– o el énfasis en los personajes, hoy necesitamos investigación rigurosa, anclada en el análisis histórico, para entender el carácter del nuevo régimen; la reconfiguración de la división de poderes y el federalismo; las relaciones con los empresarios o el Ejército; el papel de la oposición y las nuevas restricciones que el crimen organizado, la economía global y los intereses estadunidenses imponen a una Presidencia que luce poderosa no por haber fortalecido al Estado y a su burocracia, sino por haber debilitado a otras instituciones.
Soledad Loaeza es también profesora fuera del aula. Al cierre del curso en 1996, nos invitó a desayunar al Petit Cluny, en San Ángel. Nos contaba anécdotas del Colegio viejo, en la calle de Guanajuato, o de sus estudios en Francia, al tiempo que se interesaba por las preocupaciones intelectuales y profesionales de sus estudiantes. Nos recomendaba libros y nos empujaba a buscar posgrados en el extranjero para continuar nuestra formación.
Este compromiso con sus estudiantes, en mi caso, se ha mantenido a lo largo de los años. En mis estudios de posgrados tuve la enorme suerte de coincidir con ella en las ciudades en las que estudiaba. En Londres, a inicios de siglo, me tocó asistir a una conferencia en la que la profesora Loaeza trataba de poner en perspectiva el triunfo de Vicente Fox en las elecciones del 2000, ante los británicos que entendían más o menos lo que ocurría y nos veían con algo de interés, pero también entre estudiantes mexicanos que se preguntaban cómo sería el regreso a un país que ya no era gobernado por el PRI. Recuerdo muy bien la detallada explicación que dio a un estudiante para aclararle que Fox no era un líder carismático, por lo menos no como lo entendía Max Weber.
Cuando estaba en mi doctorado en Boston, ella hacía una estancia en el Instituto Radcliffe de Harvard. Nos invitó a cenar y recuerdo el entusiasmo con que contaba su proyecto de investigación y el trabajo de archivo, leyendo reportes de funcionarios estadunidenses sobre México, cuyos resultados leería años después en su libro A la sombra de la superpotencia.
De años recientes guardo con especial agradecimiento sus palabras y acciones de solidaridad ante la crisis que vive el CIDE.
La profesora Loaeza mantiene viva una grata tradición colmeca: participar y propiciar conversaciones con estudiantes de varias generaciones. En esos encuentros, las ideas y anécdotas sobre profesores de antaño se entrelazan con las de estudiantes recientes, tejiendo una hebra continua que construye una memoria colectiva. Esa historia, del Colegio, de la ciencia política mexicana y de una comunidad, tiene en Soledad Loaeza una figura protagónica.
Guillermo M. Cejudo
Profesor investigador en el CIDE



