La aparición bilingüe de los Selected Poems de Luis Miguel Aguilar, en traducción de Kathleen Snodgrass (Shearsman Books, 2024), constituye una agradable sorpresa para quienes hemos seguido su obra durante casi medio siglo. Revela, asimismo, el catálogo de poemas que el autor y la traductora han decidido compartir con el mundo anglófono, uno de los favoritos del autor. Los 47 textos congregados en esta muestra indican el largo y sinuoso camino del poeta mexicano. Quisiera recoger en esta nota algunos de los asombros que me deparó la lectura en espejo de este volumen. Seré personal, digresivo y anecdótico. Espero justificar en los siguientes párrafos este temerario método de acercamiento y mi afición por su poesía.
Desde sus inicios, en Medio de construcción/ Todo lo que sé – Medium of Construction – Everything I Know (1979), Luis Miguel Aguilar se anunciaba como un curioso y dilatado lector, un escritor de versos precisos, poseedor de una temática referencial, amena y culta. José Joaquín Blanco, el crítico por excelencia de esa época, lo (a)notó de inmediato: “La poesía de Aguilar es como ninguna otra en México en las décadas recientes. Tal vez esa posición deliberadamente aislada sea arrogante. Es una opción superior en la literatura mexicana contemporánea”.
Blanco menciona una cierta actitud de aislamiento y “arrogancia”. He conocido la obra de Luis Miguel Aguilar desde aquella primera colección de poemas. Hay múltiples ecos. Aparecen Robert Burns, Matthew Arnold, Villon, Maquiavelo, Andrea del Sarto, los pintores prerrafaelitas, T. S. Eliot, Jaime Sabines, De Quincey, los Señores de Xibalbá, etcétera. Un amplio índice de artistas y de citas. ¿Arrogancia? Yo recuerdo a Luis Miguel Aguilar, en la preparatoria, en un recreo. Mientras jugábamos y chacoteábamos en el patio escolar, divisé a Luis en un aula del segundo piso del edifico del CIE [Centro de Interacción Educativa, escuela hoy desaparecida], leyendo. Me dio curiosidad. Subí y lo hallé en las gradas del salón, inmerso en la lectura. Le pregunté qué hacía. Y me contestó, con su acostumbrada sonrisa y pasión, que se trataba del primer tomo de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, en la traducción de Jorge Guillén, de Alianza Editorial. No había ninguna arrogancia, sino unas ganas tremendas de saber más, averiguar más, leer más y compartir más. Una vocación madura del lector y escritor que todavía es. Hace algunos meses, en la azotea de su casa, al darme este libro bilingüe, envueltos por el color lila de las jacarandas, le conté esa memoria y me la confirmó. Es verdad, Luis Miguel Aguilar tendría unos 18 años y ya se enfrascaba en la novela-río de siete tomos de Proust y en la exhaustiva biografía del novelista parisiense, escrita por George D. Painter. Su primer poemario compiló todo el saber de la juventud del autor. Todo lo que sabía, que era mucho.

No me quiero expandir en alabanzas, ya que hablo de un poeta amigo. Prefiero transcribir un poema que, para mí, ha sido la poética de Luis Miguel Aguilar a través de casi cincuenta años y que se inspiró en otro escritor de su preferencia. Aparece en la colección que expande su primer libro, Trovar al urbano modo / Versifying the Urban Way (1979-1985). Copio las líneas de “Cesare Pavese” en ambas lenguas:
Sólo hay un modo de hacer algo en la vida
Consiste en ser superior a lo que haces.No hay modo de escribir un buen poema
Si tú no eres mejor que ese poema.Cada fantasma que dejas de matar
Es un poema menos; has perdidoTus textos peleando un odio absurdo, has envarado
Tu esfuerzo en un conflicto inútil. PeroNo hay modo de escribir literatura
Si no eres superior a la que escribes.
There’s only one way of doing anything in life;
It lies in being superior to what you do.There’s no way you can write a good poem
If you aren’t better than that poem.Every phantom you avoid killing
Is one less poem: you’ve lostYour poems fighting an absurd hatred, you’ve stiffened
Your effort in a useless conflict. ButThere’s no way you can write literature
If you aren’t superior to what you write.
Este texto no es sólo una apuesta estética, sino también una apuesta existencial que habría que grabarse en la frente. “Cada cual se la haya con su conciencia”, escribió Cervantes (Quijote, II, LVIII). Conozco a pocos escritore/as (me incluyo entre ellos) que hayan podido cumplir con este sabio consejo de Luis Miguel Aguilar, y ser mejores que su obra.
En esta antología se recogieron quince poemas de Chetumal Bay Anthology (1983), libro que emparenta al autor con ilustres ancestros. Pienso en El libro de los muertos del Antiguo Egipto o en el canto XI de la Odisea, que relata el descenso de Ulises al inframundo. De manera directa resuena la Greek Anthology, que inspiró Spoon River Anthology, (1915) de Edgar Lee Masters, que inspiró, a su vez, este libro de Luis Miguel Aguilar. En esta conversación funeraria también participan destacados sucesores contemporáneos: Estilo (2011) de Dolores Dorantes, Antígona González (2012) de Sara Uribe, El libro centroamericano de los muertos (2018)de Balam Rodrigo, y El invencible verano de Liliana (2021) de Cristina Rivera Garza. Hay muchos escritore/as más que se han internado en estos reinos sombríos y que seguro omití u olvidé.
Sin embargo, me gustaría ocuparme de un poema que no investiga las furias y las penas secretas de los humanos. Más bien, denuncia la brutalidad de esos mismos seres racionales en contra de los animales. Nuestra falta de respeto hacia Natura, diosa que ya no veneramos. La refiere “Ricardo, testigo” / Ricardo, Witness:
Sólo tengo una cosa que contar:
No se refiere a mi muerte
Sino a la de un animal.
Yo vi la caza de una hembra manatí.
La arponean en el mar; luego la jalan
A la orilla; y la tumban en la playa, porque en tierra
Solamente una tortuga bocarriba
Regala más torpeza. Ya en la arena
La siguen arponeando: este martirio
Puede durar tres horas —o hasta más, lo que demore
Cada arpón en traspasar la grasa, ardiente,
Y llegar hasta los órganos vitales.
Mientras la están matando
La hembra manatí pone las manos
—Quiero decir: las dos aletas, muy pequeñas—
Sobre las chiches; se tapa así las mamas
Y comienza a llorar como mujer. Como mujer.
Son una especie en extinción. Pena de cárcel.
Prohibidísimo cazar un manatí.
Quién sabe el macho.
La hembra llora como mujer. Y yo la oí.
I only have one thing to relate:
It doesn’t concern my death
But the death of an animal.
I saw the hunt of a female manatee.
They harpoon her in the sea; then they drag her
To shore and haul her onto the beach, because on land
Only a tortoise, belly up,
Is clumsier. On the sand
They go on harpooning her: this torment
Can go on for three hours —or even longer: however
[long it takes
Each harpoon to pierce through the fat, burning,
And reach the vital organs.
All the while they’re killing her
The female manatee puts her hands
—I mean: her two tiny flippers—
Over her tits; she covers her breasts
And starts to cry like a woman. Like a woman.
The species’ near extinction. Under pain of imprisonment.
It’s absolutely prohibited to hunt a manatee.
I don’t know about the male.
The female cries like a woman. And I heard her.
Los Departamentos de Estudios Animales están en boga en las universidades posmodernas. Esta narración podría colgar de alguna de sus aulas. De manera tangencial, al leer este poema me inunda una enorme tristeza. Hiela el corazón. Recuerda a las tres auroras mencionadas, cuando denuncian el insensato número de feminicidios que ocurre en México. La violencia contra las mujeres que se incrementa diariamente en todo el mundo. Muestra la inconsciencia de la que es capaz nuestra especie.
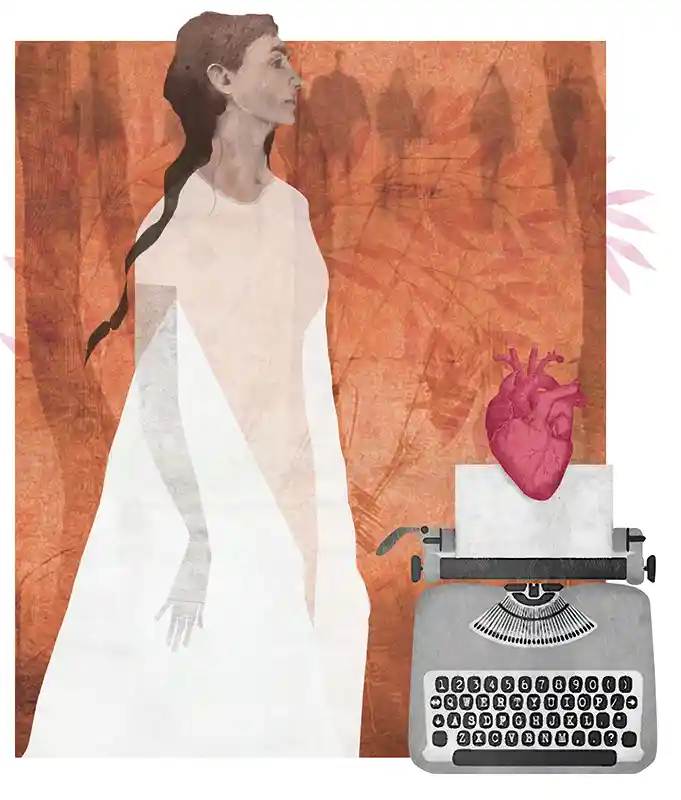
Prosigamos con la idea de los fantasmas, con nuestro comercio con ellos (y ellas). Hay que convenir que todo fantasma fue, en algún momento, un personaje de carne y hueso. ¿Qué es, en realidad, la poesía (y la vida misma), sino establecer una conversación con los difuntos y escuchar con los ojos a los muertos?, como quería don Francisco de Quevedo.
Evoco el rostro afilado de Alejandro Parodi, actor, profesor de fotografía y de cine. Un mañana de sol tibio, en Tequisquiapan, esgrimiendo su termo verde de fragante café, me sentenció: “Nos estamos convirtiendo en fotos”. Quise romper el silencio y no pude. Sonreí ante ese grandilocuente veredicto. Hoy, Álex Parodi es una foto junto a mi escritorio, esgrimiendo su termo verde con la mano derecha, disolviéndose en la Nada. Un entrañable fantasma, so quickly gone. De repente, corroboro que Álex tenía razón. “We are all going into the dark”. Al cuarto oscuro, reino de las sombras, donde chirrían los huesos, “in death’s other kingdom”, diría T. S. Eliot. Con el tiempo, todo/as nos volveremos fantasmas. O espíritus de luz, si creemos en un destino menos laico y más religioso. Y alguien se apiada de nosotros.
Luis Miguel Aguilar ha dedicado parte de su obra a copar con sus fantasmas, a lidiar con familiares que hoy se han transformado en sus manes familiares. A tratar de descifrarlos y, así, descifrarse. No en fotos, como Parodi, sino en poemas. En “Alabanza”/ “Praise”, de su trovar urbano, aparece la tía Luisa, “hemerógrafa de tijeras y alfileres, con problemas arteriales, extraviadora universal de peinetas, consumidora incansable de cafiaspirinas”. Personaje mítico de la casa Aguilar, sacerdotisa armada de una máquina de coser —priestess la llama Katherine Snodgrass—, predice casamientos, funerales, divorcios, asesinatos y muertes, oye voces ajenas venidas desde el más allá, recuerda sus vidas anteriores, y teje y desteje preciosos vestidos y fábulas. Trascribo una, histórica e imperial, que he escuchado de la boca misma del poeta, y cuyo argumento puede causar estupor y levantar las cejas —raise an eyebrow— entre el público nórdico:
Porque dice que los sajones odiarán siempre a los latinos debido a que Julio César los bajó y sacó del cerro bárbaro en que habitaban, y los llevó a Roma y los hizo desfilar por la Vía Apia, vestidos con sus pieles feroces, junto con otras fieras exóticas, y los volvió material de circo, y ellos gruñían de envidia y deslumbramiento ante la grandeza de la civilización latina.
Because she says the Anglos always hated Latinos because Julius Caesar vanquished them, drove them from the barbaric hill they lived on, took them to Rome and made them march down the Appian Way, dressed in their savage skins, together with other exotic wild beasts, and turned them into circus material, and they snarled with envy and confusion before the grandeur of the Latin civilization.
Muchas de las aseveraciones y consejos de la tía Luisa habitan escenarios de incertidumbre y misterio. En el fondo, un personaje lleno de gracia, “tijeras y alfileres”, como señala su sobrino.
El arsenal fantasmagórico de Luis Miguel Aguilar es continuo y recurrente. En Pláticas de familia – Family Conversation (2007), casi treinta años después, vuelve a abrir la Caja de Pandora familiar y convoca a su progenitora. En “Epicedio por la madre” / Eulogy for His Mother le da voz en un monólogo, color café y azúcar, y recoge en primera persona algunos episodios fundacionales de su vida. Recupero uno:
De joven, leía a la luz de la luna.
No por asunto romántico sino por necesidad.
Mi padre me tenía prohibido leer algunos libros.
En la casa no había dónde esconderme.
Por eso para leer me escondía bajo la luna.
When I was a girl I used to read by moonlight.
Not for any romantic notions but out of necessity.
My father forbade me to read certain books.
With nowhere in the hose to hide,
I hid beneath the moon to read.
En esa remota costumbre materna ya se anuncia el gen selenita que recorre la poesía de Luis Miguel Aguilar. Tal vez explica su condición de lunólogo y su proclividad hacia el satélite nocturno. De manera egoísta, me hubiera gustado leer en su versión inglesa, la prodigiosa enumeración de 107 “Lunas”, que a mí me congració con las extensas peroratas poéticas de Walt Whitman y que nunca había alcanzado a apreciar.1
El soliloquio de la madre refiere sabrosas pláticas, anécdotas y consejos: Extraigo uno, memorable: “La palabra amabilidad debía estar escrita en todo”/ The word “kindness” had to be written in everything. Máxima que debería estar grabada en las clases de civismo de niños y niñas desde la primaria (y de los adultos). A veces, he sido supersticioso y meditaba con diligencia en mi horóscopo semanal. También he consultado las cartas del tarot y la baraja española. Desde que leí este texto de Luis Miguel Aguilar, cada vez que paso por la cocina de la casa, coloco los plátanos bocabajo, por si las dudas, siguiendo las recomendaciones de doña Emma.
En Las cuentas de la Ilíada y otras cuentas – Accounts of the Iliad and Other Accounts (2009), encontramos un poema controversial. En la “Parábola del Canicas”/ Parable of Marbles, Luis Miguel Aguilar se defiende (a la vez que se ríe de sí mismo) del estigma probable de ser “un poeta confesional”. Difícil evadir esa etiqueta. Desde sus inicios, el poeta de Chetumal se ha internado en sus entrañas, sin disfraz alguno. Este verano, al regresar de México, me acompañaba en el avión otra colección antológica, la de David Huerta. Poéticas opuestas. Melopea pura. Retruécanos, aliteraciones y melodía gongorina, a la manera de José Lezama Lima y otros.
Semanas después, al revisar el prólogo a Medusario (1996), de Néstor Perlongher, poeta rioplatense, artífice del Neobarroco —y del “Neobarroso”, como lo designa—, me hallé con un concepto que me intrigó. Y me gustó. Perlongher habla de la “poesía confesional” y la “poesía confusional”. Quevedo y Góngora, de nuevo. Aristóteles o Platón. Los extremos opuestos que, al final, se afincan en la palabra directa y al grano, o en la palabra alada y sutil. La discusión es milenaria. No importa el lenguaje o el deslenguaje El buen poema sobrevive. Confesional o confusional, tiene que tocar como una flecha el corazón del lector/a, convencerlo/a. Dejar su impronta en el intelecto de quienes nos aventuramos a la lectura de poesía.
Recordé a Antonio Machado (vía Juan de Mairena), quien le pide a su alumno, el señor Pérez, que pase a la pizarra a escribir: “Los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa”. Luego lo invita a ponerlo “en lenguaje poético”. El estudiante anota: “Lo que pasa en la calle”. Esta meditación machadiana me devolvió a la poesía de Luis Miguel Aguilar, donde casi siempre se inserta sin ambages una historia, una reflexión, un enigma.
“Rondas”/ Rounds es tal vez uno de los textos más confesionales y difíciles de esta colección. Su lectura nos flecha y nos marca. Es la narrativa más larga del libro. El título en inglés es exacto: rounds. Se trata de una batalla campal, simbólica y existencial, en varios episodios, con el progenitor del poeta. Un apartamento en la colonia Roma, en México, se vuelve su Comala, y el poeta se dirige a “una calle atávica” para ese ajuste de cuentas con su padre, a confrontarlo, a (re)encontrarlo.
El relato de Luis Miguel Aguilar es intenso y emotivo. Hay sombras y abrazos sombríos, un auto Tsuru, excusas inexcusables, una casa de Alta Costura confundida con un burdel, lágrimas, enfermedades imaginarias, una pomada de veneno de víbora y abeja, proezas futbolísticas, zapatos antiderrapantes, licenciados, herencias y terrenos, la caoba y la tragedia familiar, un poema endecasílabo recitado en voz alta, pies quemados, calcetines salidos, los discos de la columna desviados, la ceguera prematura, la vejez, el tiempo implacable. Y un velero olvidado en la niñez. Undisciplined squads of emotion, como escribió T. S. Eliot.
Al final, el poeta queda noqueado y para liberarse de “la odiosa y odiable sucesión de odios sedosos / Y amores”, pide la eutanasia.2
El fantasma del padre es ubicuo y eterno. Para bien o para mal, por amor o desamor, todos lo cargamos encima. Se llame Príamo, Fiodor Karamazov, Anquises o Pedro Páramo. En algún momento de la vida, todos tenemos que librar esa batalla y enfrentarlo. Poco sabríamos hoy de Jorge Manrique sin sus célebres coplas. Este año, entre los mejores textos que he leído, rememoro poemas al padre de Roberto Diego Ortega, de Hermann Bellinghausen y de Lizardo Cruzado. Otro de Rodolfo Hinostroza y uno de Horacio Castillo (vía correo electrónico de Eduardo Hilpert) con ese tema.
Del enjambre nebuloso de recuerdos referidos por Luis Miguel Aguilar, de los quince asaltos sin tregua vs. su padre, cito una escena que me dejó sonriente y literariamente encantado:
Me cuenta la historia de cómo en el Chetumal de los años novecientos cuarenta un profesor oaxaqueño de primaria luchó en la bodega abandonada de la Escuela Socialista Belisario Domínguez contra un sargento que deseaba a la misma mujer. El sargento tenía un arcabuz y cazaba a tiros al profesor, quien se escondía en los trebejos de la bodega. En una de ésas, mientras el sargento rellenaba el arcabuz, el profesor oaxaqueño echó mano de una cimitarra abandonada de manera providencial en la bodega. La hundió verticalmente en el cráneo del sargento, la sacó y volvió a hundirla horizontalmente en el cráneo del sargento, para dejarle una herida de muerte en forma de cruz.
—(Cabrón, ya me chingué) —no le digo—. (No puede ser. Casi tienes el talento narrativo, y la extrañeza verbal, de mi madre y mi tía Luisa).
He tells me the story of how in Chetumal in the 1940s, in the abandoned warehouse of the Belisario Domínguez Socialist School, an elementary school teacher from Oaxaca fought a sergeant, who desired the same woman. The sergeant had a musket and fired at the teacher, who hid himself in the warehouse debris. In the midst of the debris, while the sergeant was reloading his musket, the teacher from Oaxaca grabbed hold of a scimitar, providentially abandoned in the warehouse. He buried it vertically into the sergeant’s cranium, pulled it free and buried it again horizontally in the sergeant’s cranium, leaving a death wound in the shape of a cross.
(Bastard, I give up now) —I didn’t say it. (It can’t be. You almost have the talent for storytelling, and the verbal fireworks, of my mother and my Aunt Luisa.)
De manera extraña, esta lectura me llevó a lugares dispares. Tengo la insana costumbre de leer varios textos a la vez. Mientras recorría este largo escrito, revisitaba la célebre novela de Alexandre Dumas, Los tres mosqueteros. Me asaltó la idea de que esta escena podría tranquilamente incrustarse entre las aventuras de D’Artagnan y sus amigos.
Aventuro otra tesis. Las anécdotas de los tres familiares mencionados, la tía Luisa, doña Emma y el padre del poeta, contienen, además de experiencias reales, vividas y registradas por el autor, “un no sé qué” que queda en el aire, un cierto sabor mágico, inverosímil. Poseen esa “extrañeza verbal” —verbal fireworks— que les infunde irrealidad.
Si cada escritor crea a sus precursores, como Borges escribió en algún ensayo sobre Kafka, conjeturo que estos tres textos dedicados a los manes familiares de Luis Miguel Aguilar tal vez pertenecen a la escuela del “realismo mágico”. Sospecho que ni Gabriel García Márquez ni Julio Cortázar los hubieran desechado como parte de su imaginario. Es decir, de forma voluntaria o involuntaria, Luis Miguel Aguilar pasó de Comala a Macondo y, al menos en estas narraciones, procreó a sus ancestros. Visto con un lente distinto, Luis Miguel Aguilar pasó a formar parte del boom latinoamericano o de la literatura cuasifantástica.
Toda persona física puede terminar como personaje literario. Especialmente si cuenta con la destreza de una buena pluma que les otorgue esa cualidad. Luis Miguel Aguilar logró llevarlos a esa categoría. Como el teólogo Tertuliano, el Cartaginés, credo quia absurdum (est). Yo propongo, aquí, esta tesis descabellada y, por lo tanto, plausible.

Tengo para mí que el planeta Tierra, donde ambulamos diariamente, es una especie de purgatorio. Las horas son, en su mayoría, lentas y grises. A veces, vislumbramos el paraíso, aunque nos damos cuenta de su grandeza cuando ya no estamos allí. Incrédulos de su existencia, no le prestamos debida atención, a tiempo. Del infierno sí poseemos una certeza total. El dolor es personal e infinito. No se puede compartir. Por eso sabemos muy bien cuando nos hallamos en el lugar doliente. Luis Miguel Aguilar lo experimentó con la pérdida de un hijo pequeño. Él mismo lo refiere en “Frente frío 29” / “Cold Front 29”:
Nadie (al menos Dios no)
Te acompaña al infierno
Al perder un hijo.
No one (at least not God)
Accompanies you to hell
When you lose a son.
Ante la muerte, sólo se puede apoyar a quienes sufren. Se comparte la pena, nada más. Humankind cannot bear too much reality, afirmó T. S. Eliot en Los cuatro cuartetos. En efecto, no podemos soportar demasiada realidad. Porque el fallecimiento prematuro de un hijo rompe el orden del universo. Se deben ir primero los viejos. Al menos ésa es nuestra lógica. Tal vez por eso los católicos inventaron el limbo, lugar donde se ubica a lo/as niño/as muerto/a sin pecados personales. No hay explicación racional. Es un problema teológico que nos rebasa.
No obstante, en el caso de Luis Miguel Aguilar, la literatura le ha ofrecido un consuelo. De manera misteriosa, las siete maravillosas sílabas de Giuseppe Ungaretti, M’illumino/ d’immenso, lo animan a sobrevivir. El célebre verso de “Mattina” apareció por primera vez en una tarjeta postal que el poeta italiano envió a Giovanni Papini desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial en 1917. Luis Miguel Aguilar, en “Hilo de postillas”/ Thread of Marginal Notes, recoge esa línea mágica en una mañana mágica:
M’illumino/ d’immenso. La vida me ha habitado conforme la luz rueda. M’illumino/ d’immenso. La mañana entera ha respirado dentro de mí. M’illumino/ d’immenso. Veo, porque respiro de nuevo. M’illumino/ d’immenso. Pasó tanto tiempo sin que esta luz me elevara los pulmones, luego de que mi hijo dejó de respirar. M’illumino/ d’immenso. Murió, pero en mí lo rehago poco a poco con la luz que empieza a bañar mis bronquios secos.
M’illumino/ d’immenso. Life has lived in me as the light rolls. M’illumino/ d’immenso. All the morning has breathed inside me. M’illumino/ d’immenso. I see, because I breathe again. M’illumino/ d’immenso. It took so long for this light to lift my lungs after my son ceased to breathe. M’illumino/ d’immenso. He died, but I slowly recover him with the light that begins to bathe my dry bronchi.3
Es un texto que conmueve. Uno de los más finos y líricos de la antología. El poeta encuentra un momento de redención y abandona la sombra de los heraldos negros en esa mañana memorable:
M’illumino/ d’immenso. Puedo darme por vivido; puedo darme por muerto. El azul por lo menos dos veces ha respirado en mí. Antes de su muerte; ahora, tanto tiempo después de ella. M’illumino/ d’immenso. Me he devuelto a un hijo. M’illumino/ d’immenso. Tal vez mis pulmones existieron sólo para llegar a esta mañana.
M’illumino/ d’immenso. I can take myself for granted; I can give myself up for dead. At least twice the blue has breathed in me. Before his death; now, so long afterwards. M’illumino/ d’immenso. I have returned a son. M’illumino/ d’immenso. Maybe my lungs existed just to arrive at this morning.
En el viaje de Dante por la città dolente, la luz es fosca y el aire turbio. El último verso del “Infierno” de La Divina Comedia dice: “E quindi uscimmo a riveder le stelle/ Y luego salimos para volver a ver las estrellas” (XXXIV, 139). Después, junto con Virgilio, Dante camina durante 21 horas hasta contemplar el amanecer en el Purgatorio.
Bajo la luz tenue de una mañana radiante, Luis Miguel Aguilar logró salir de su infierno y volvió a sentir la suavidad del aire, y respiró, en este purgatorio terrenal en que habitamos. Y la poesía fue su Virgilio.
Selected Poems de Luis Miguel Aguilar, traducido con elegancia y precisión por Kathleen Snodgrass, es un libro necesario para la poesía mexicana. Igualmente, para los miles de lectore/as de habla inglesa, que ahora podrán gozar de una muestra más amplia de la escritura del poeta oriundo de Chetumal. Cualquier escritor/a que decida inclinar su vida hacia el ejercicio poético, debe visitarlo. Es un notable ejemplo de cómo trascender la experiencia cotidiana e iluminarla con el canto narrativo y lírico, verter personajes imaginarios, vivos o muertos, y elevarlos al reino de la más alta ficción, por medio de la palabra. Una aventura bilingüe llena de enigmas y sorpresas. Yo me suscribo a la poesía de Luis Miguel Aguilar y agradezco su obra y su amistad de medio siglo.
Enero de 2025
Oakland, Ca.
Arturo Dávila S.
Escritor, poeta y ensayista. Hizo el doctorado en Lenguas y Literaturas Romances por la Universidad de California, Berkeley. Tantos troncos truncos (Casa Vacía, 2020) y También garganta el mar (Casa Vacía, 2023) son sus dos últimos libros de poemas, dentro de la estética neobarroca.
1 Los lectore/as curioso/as pueden visitar este excelente catálogo de lunas en: https://www.nexos.com.mx/?p=12521 [Visitado el 7 de diciembre de 2024].
2 Kathleen Snodgrass traduce esta línea como “the horrid and hateful succession of hating/ And loving”. “Odios sedosos”, “silky hatreds” o “silky hating”, podría indicar ese oxímoron de emociones.
3 Yo sugeriría conservar el verso original de Ungaretti en italiano. “M’illumino/ d’immenso” me parece más expresivo y hermoso que el anglo I’m illuminated by immensity. Así lo he transcrito.



