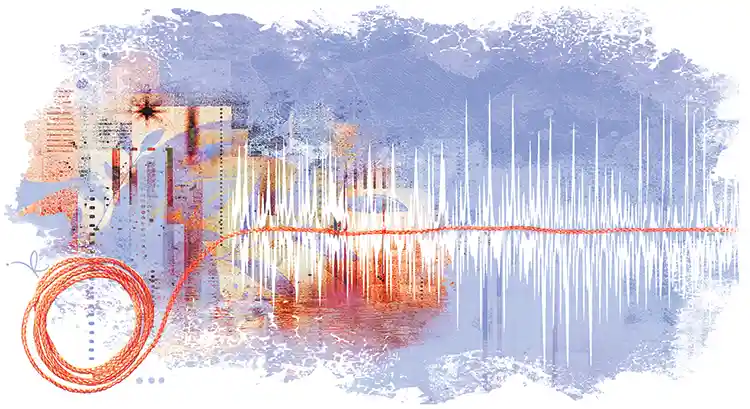En tiempos de Moctezuma, Tenochtitlán extendió su poder a grandes áreas que se convirtieron en tributarias y hubo un incremento enorme del intercambio comercial. La seguridad e inexpugnabilidad de los muros de agua alrededor de la Ciudad Isla no la aislaban, al contrario: la laguna permitía la comunicación y el comercio a través de sus calles de agua e innumerables puentes “que atravesaban de una parte a otra […] Había en México muchas acales o barcas para servicio de las casas, y otras muchas de tratantes que venían con bastimentos a la ciudad, y todos los pueblos de la redonda, que están llenos de barcas que nunca cesan de entrar y salir a la ciudad, las cuales eran innumerables. En las calzadas había puentes que fácilmente se podían alzar”, nos cuenta Motolinia.

Estos puentes y la construcción de la ciudad sobre el agua llamaron la atención en 1533 de un matemático y cartógrafo alemán de Nuremberg, Johannes Schöner, quien sostuvo en su Opusculum Geographicum que Temistitán era la comercial Quinsay con sus palacios, templos de ídolos, jardines, canales y doce mil puentes de piedra, tal y como la describe Marco Polo, como una de las más grandes de la tierra y edificada sobre una gran laguna, la nombrada “Ciudad del cielo”, a donde acuden los mercaderes cargados de varios productos; descripción que coincide, en muchos puntos, con la que hace Cortés en su Segunda carta de relación, que como dice León Portilla se publicó en alemán, en Nuremberg, en 1524. La Quinsay descrita por Marco Polo era una ciudad que recibía tributos inmensos, otro punto coincidente con la gran metrópoli comercial que llegó a ser la Ciudad de México. El mercader italiano Francesco Carletti, quien llegó a China después de viajar por la Nueva España, cuenta que el jesuita Lazzaro Cataneo le había descrito Quinsay con más de cuatro mil puentes, bajo los cuales pasaban barcos con arboladura; “el palacio real estaba ceñido por tres murallas a modo de fortaleza, con los fosos que se llenan de agua del río que pasa por el medio de la ciudad” y que dentro había bosques, lagos y jardines, datos todos ellos que asemejaban ambas ciudades.
Tenochtitlán se volvió rica y poderosa por la cantidad de tributos que exigía a los vencidos una vez que los reyes de México se enseñorearon de las provincias más lejanas y de los pueblos comarcanos. Cuenta fray Diego Durán que en tiempos de Moctezuma Ilhuicamina diariamente entraban a la ciudad forasteros con todo tipo de géneros: oro, que solían labrarlo en el pueblo de Azcapotzalco; piedras preciosas, plumas de todos los colores a las que consideraban “sombra de los dioses”. Cacao, algodón, mantas labradas de colores y plumería; pájaros, leones, tigres, gatos monteses, cueros, animales del mar, conchas, fuentes y jícaras de plata; ropas, pinturas y plumería; maíz, frijoles, chía, chile, pepitas de calabaza, leña, piedra, cal, madera para edificar, toda clase de frutas de tierra caliente, hormigas, langostas tostadas y chicharras; rosas con sus raíces para plantar en las casas de los grandes señores, armas de algodón, flechas, arcos, panales y cántaros de miel; y además muchachos y mozas esclavas para los grandes señores, de los que dice Bernal Díaz del Castillo que traían atados “en unas varas largas con colleras a los pescueços por que no se les huyesen”. Bernal compara este mercado con las ferias de Medina del Campo, sobre todo, por el buen concierto en que se dividían las mercancías en calles que daban a la plaza principal. Pero lo que más llama su atención son la canoas con heces humanas que vendían para hacer sal y curtir cueros.
El Conquistador anónimo habla del mercado principal, que era el de Tlatelolco, al que acudían diariamente veinte o veinticinco mil personas a comprar y vender; y en días de mercado, hasta cuarenta o cincuenta mil. Los conquistadores coinciden en el orden con el que están colocadas las mercancías por calles.
Eran tantos los tributos de las provincias conquistadas que se hicieron unas casas de comunidad para los que venían de provincias lejanas a traer las cosas por encargo. En dichas casas, según Torquemada, unos asistentes llevaban los asuntos de cada provincia, tres jueces y unos alguaciles vigilaban las mercancías, observa también Bernal. Los usos del mercado eran los del intercambio de unas cosas por otras o bien se utilizaban como moneda el cacao, unas mantas pequeñas llamadas patolcuachtli,o una moneda de cobre. Los vendedores pagaban una especie de tributo al señor para que los alguaciles los protegieran de ladrones. En una casa cercana al mercado, doce ancianos resolvían los pleitos entre los contratantes, y se cuidaba mucho de que no falsearan las medidas.
María José Rodilla
Profesora investigadora de la UAM-Iztapalapa, su último libro es De belleza y misoginia. Los afeites en las literaturas medieval, áurea y virreinal (2021).