El tema de México bajo los presidentes sonorenses ha ganado interés de los especialistas y del público general en los últimos años. El libro The Sonoran Dynasty in Mexico. Revolution, Reform, and Repression (Nebraska University Press, 2023), de Jürgen Buchenau, profesor de la Universidad de Carolina del Norte, se suma a los estudios que ofrecen nuevos ángulos de la época.
El hilo conductor es el ejercicio del poder por los presidentes sonorenses, que combina consenso y coerción, alta y baja política, política interior y exterior, retórica y consecuencias. La construcción de coaliciones es un recurso para lograr apoyos y legitimidad que explican su ascenso y permanencia en el poder. Con el lanzamiento del Plan de Agua Prieta en 1920 formaron una alianza para enfrentar al presidente: se volvió jefe de un partido que promovía como sucesor a Ignacio Bonillas y obstaculizaba que Álvaro Obregón compitiera. En 1929 reunieron una coalición que estableció una liga de las cúpulas de partidos locales —el Partido Nacional Revolucionario—, que alejó el espectro del continuismo —no hubo un heredero de Obregón ni Calles fue reelecto— y de la amenaza de un golpe militar o de la anarquía. Se asistió —más tarde se sabría— al parto de una maquinaria electoral: federal por la forma, centralista en el fondo, sin fronteras con el gobierno, que cristalizó como el partido dominante.1
Buchenau denomina “La dinastía sonorense” al periodo 1920-1934, mismo que fue llamado antes por Hans Werner Tobler “La hegemonía sonorense”.2 El núcleo del estudio de Buchenau son los efectos de las revoluciones que vinieron del norte, encabezadas mayormente por miembros de las clases medias, integradas por pequeños y medianos productores, por microempresarios que trabajaban por su cuenta, anticlericales, regionalistas y familiarizados con la frontera y la violencia, como Héctor Aguilar Camín, Barry Carr, Friedrich Katz y Alan Knight lo han caracterizado.
Lo que sobresale del grupo Sonora es la diversidad de los papeles jugados por ellos entre la revolución desde arriba y la revolución desde abajo, mediatizando movimientos populares.3
Estos son resultados que cosecha Buchenau al identificar semejanzas y diferencias de los integrantes del grupo Sonora. Compárense las gubernaturas de Adolfo de la Huerta y de Plutarco Elías Calles, de la Cámara Obrera y el Reglamento del Trabajo que el primero estableció; la Cámara fue extinguida a los diez meses y el Reglamento, derogado a los siete por el segundo.4 Plantear el triángulo sonorense como una unidad entre De la Huerta, Calles y Obregón es un error. Sus coincidencias son coyunturales, sus diferencias se disimulan y aplazan, los une la mutua conveniencia.5
Basado en fuentes —que muestran que la prensa independiente nunca desapareció, así fuera desde el exilio, y que las luchas intestinas ventilaban diferentes narrativas—, Buchenau despliega visiones de conjunto y sucesos que revelan logros y fracasos a lo largo de esos catorce años. Una de sus contribuciones historiográficas muestra que hay continuidad, cambio y contingencia en respuesta a los gobernados que presentan rechazo, aceptación o apatía.
De esta manera, el periodo presidencial de Abelardo L. Rodríguez (1932-1934) es percibido como un puente con el periodo del general Cárdenas. En enero de 1933 se establecieron el Departamento Autónomo del Trabajo, la Nacional Financiera, el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas; en septiembre se acordó un salario mínimo en cada entidad federativa. El siguiente año, también en enero, se creó el Departamento Agrario; en marzo promulgaron el primer Código Agrario; y en septiembre se fundó la empresa Petróleos de México (Petromex).6
Para alcanzar y mantenerse en el poder, los jefes sonorenses buscaron un arreglo con las fuerzas contendientes en el contexto de una sociedad desgastada por la violencia. Según Buchenau, dieron prioridad a tres vertientes de políticas públicas: nacionalismo, modernización y centralización. El nacionalismo propugnaba una sociedad alfabetizada y secularizada, y la restricción de las exenciones a las inversiones extranjeras. Modernización a través de “caminos y escuelas, Fords y libros”, de echar a andar un sistema de crédito, de obras de riego, del fomento de la agricultura comercial.
La centralización fue literal: reforzó el papel de la ciudad de México como el centro del país en todos los órdenes —la película La sombra del caudillo de Julio Bracho lo sugiere de manera persuasiva7— y construyó un aparato de control político para vigilar la frontera, mantener el orden interno y, dada la supremacía de los líderes sobre las organizaciones, unir a los hombres fuertes regionales —como Felipe Carrillo Puerto— con el presidente, para llenar el vacío dejado por los ciclos de violencia entre 1910 y 1920. Se cumplió la aseveración de Bertrand de Jouvenel: “Las revoluciones sirven para centralizar y concentrar el poder, o no sirven para nada”.8
El factor de poder más importante en las sucesiones presidenciales de 1920 a 1934 fue el ejército, a falta de un mecanismo institucional para elegir al candidato de la familia revolucionaria a la presidencia. En 1920, 1924 y 1928, la sucesión fue una disputa interna del ejército, entre intimidaciones, ascensos y sobornos. La sucesión presidencial se decidía en los cuarteles y campos de batalla o frente a pelotones de fusilamiento, no en las urnas.9 Buchenau identifica el papel de los “divisionarios”, los generales de división (en 1923 eran 32 y en 1925, 21); su comportamiento lo percibe como un grupo de presión laxo que se aglutina en algunas coyunturas, como en la pacificación de Villa.
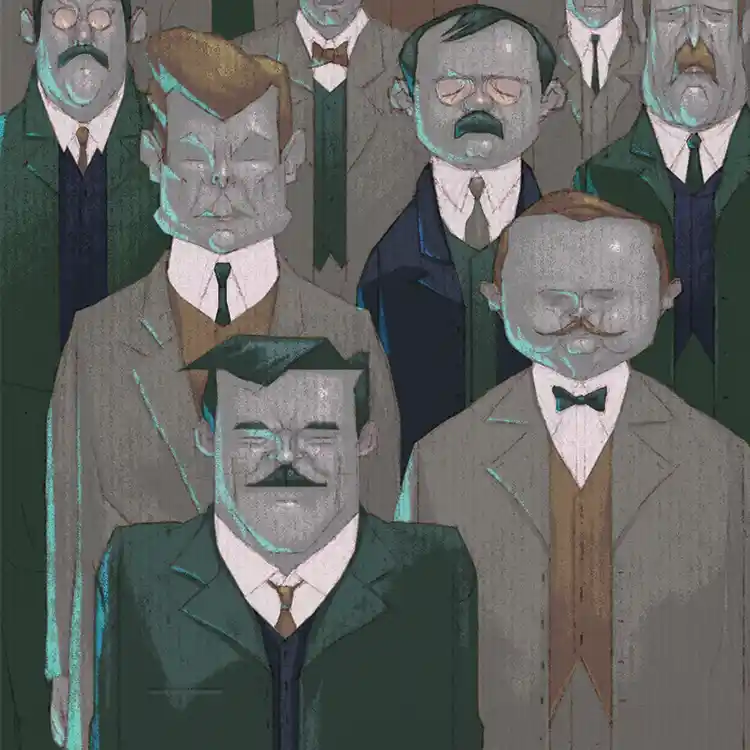
Buchenau evita escribir sólo desde la perspectiva de los vencedores y repara en la coerción. Para lograr estabilidad y prosperidad, el imperativo fue el control político y social que conjugó desorden y progreso. Así, se recurrió a una fluctuante mezcla de consenso y coerción. Había desde negociaciones, alianzas y cooptación hasta la exclusión y la confrontación. Se estableció gradualmente que el ejército se hiciera cargo del trabajo sucio como las ejecuciones extralegales; de este modo funcionó como una policía política por décadas. Se establecieron las bases de un sistema represivo alojado en oficinas y cuarteles, llamados más tarde instituciones.
Sin declarar el estado de sitio, pero con el uso de cuerpos de choque —de los que la CROM de Morones fue un surtidor—, la suspensión de garantías era de facto. Se aplicaba de manera disimulada y selectivamente; y se recurría a un chivo expiatorio —el clero— y al cuento del lobo —los marines— o a homicidios ejemplares.
Aun así o a causa de ello, el ejército registró tres podas en cinco años (1924-1929): la rebelión delahuertista (1924) —la más numerosa en la posrevolución, al sumar a generales, jefes y oficiales con mando de tropa de la mitad del ejército, encabezada por veteranos maderistas—; la primera cristiada (1926-1928) y su represión que asolaron el Bajío —tuvo el apoyo de la población urbana en una escala que no ocurría desde el maderismo—; y la revolución escobarista (1929) de los obregonistas anticallistas, que se apagó sin el apoyo estadunidense.
Para probar su hipótesis inicial, el autor selecciona once sujetos que fueron candidatos presidenciales o gobernadores o ambas cosas, nacidos o formados en Sonora. Ocuparon la presidencia Obregón y Calles como constitucionales, De la Huerta y Rodríguez como interinos. Fueron gobernadores Benjamín Hill (Sonora), Salvador Alvarado (Yucatán), Manuel M. Diéguez (Jalisco), José María Maytorena (Sonora) e Ignacio L. Pesqueira (Sonora). Y candidatos presidenciales, Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez.
Hay un actor más que habría enriquecido la selección: el general Juan García Cabral. Maderista que propuso un plan para repartir la tierra en 1911, candidato de los generales de la División del Norte para reemplazar a Carranza como presidente provisional de México durante la Convención de Aguascalientes en el otoño de 1914 en lugar de Eulalio Gutiérrez el candidato de Obregón. Fue, también, gobernador de Sonora nombrado por la Convención,10 jefe del Departamento Central del Distrito Federal en el gabinete del presidente Rodríguez, en septiembre-diciembre de 1932, y oficial mayor y subsecretario de Gobernación en el periodo del presidente Cárdenas.
Así, se identifica a sonorenses que formaron parte del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) —y se percibe pulverizado el grupo “Sonora”—: el general Ignacio L. Pesqueira, nombrado presidente del Supremo Tribunal Militar; Maytorena reingresó al ejército y lo promovieron a general de División. De los que acompañaron a Cárdenas de Chihuahua a Agua Prieta y permanecieron varios años en Sonora al mando de Calles: el general Juan Manuel Núñez, miembro del Estado Mayor presidencial y luego jefe de la Policía de la capital, después fue dueño por décadas del Club Atlante de Futbol y se casó con mi tía, María Almada. El general Pedro Almada nombrado, en lugar del general Heriberto Jara, inspector general del Ejército en diciembre de 1935 —permaneció en esta posición, la tercera en importancia en la Secretaría de Guerra, hasta 1942— y jefe de Seguridad en la gira de despedida de Cárdenas por el norte en 1940, cuando el presidente se entrevistó con Francisco S. Elías —gobernador de Sonora en 1921-1922 y 1929-1931, secretario de Agricultura del presidente Rodríguez entre septiembre 1932 y noviembre de 1934, tío segundo del general Calles— y Abelardo Rodríguez, supuestamente para pedirles que apoyaran la candidatura de Manuel Ávila Camacho; Pedro Almada se había afiliado con Obregón en 1913, después fue inspector general de Policía en la capital durante un periodo de la presidencia de Obregón.11 El general Lorenzo Muñoz Merino, chihuahuense de origen, nombrado oficial mayor y subsecretario de Guerra, fue miembro del Estado Mayor del general Obregón desde 1912 y jefe de su escolta durante las batallas del Bajío. Y Humberto Obregón Urrea, el hijo mayor de Obregón, nombrado jefe del Departamento de Gobernación en la secretaría del ramo.
Esta nómina de sonorenses que laboraron en el gobierno de Cárdenas reúne a quienes fueron anticallistas o ajenos a Calles y confirma las divisiones entre ellos. El paisanaje era accidental, involuntario, pero no ineludible.
La lista sugiere que la purga de sonorenses en la administración pública y el ejército fue selectiva al ritmo de las cuatro crisis entre Cárdenas y Calles —junio, septiembre y diciembre de 1935, abril de 1936—. El presidente Cárdenas invitó a su gobierno, promocionó o mantuvo a los que no firmaron el Plan de Agua Prieta ni el Plan de Hermosillo.
Dados los perfiles de los doce, podría incluirse al propio general Cárdenas. Incluir a Cárdenas problematizaría la trayectoria de éste —cuyos estudios minimizan los diecinueve años de Cárdenas bajo el mando militar o la influencia política de Calles, de noviembre de 1915 a noviembre de 1934— y tornaría más heterogéneo al grupo propuesto por Buchenau. Se relativiza el peso de las lealtades territoriales y se hace más compleja la trasmisión del poder. Incluso ayudaría a explicar por qué la dinastía sonorense no se volvió una saga familiar.
Este juego de doce cartas permite observar semejanzas y diferencias de la virtud y fortuna que tuvieron los integrantes del grupo Sonora. Buchenau advierte que nunca estuvo cohesionado porque sus integrantes entraron a la revolución en dos coyunturas, los que participaron en el maderismo, como Hill y Alvarado, y el resto que intervino en 1912 para defender a los gobiernos de Madero y Maytorena de los rebeldes orozquistas. Los primeros miraron con desdén a los que se sumaron después.
Así el carrancismo sonorense nació dividido. Carranza ahondó esta diferencia, alineándose todos en 1914-1915 contra Maytorena que se mantuvo aliado al villismo. En 1920, todos siguieron a Obregón y al Plan de Agua Prieta, menos Pesqueira que siguió a Carranza hasta Tlaxcalantongo, y Diéguez que obedeció las órdenes de Carranza de atacar a los títeres de Wall Street, como se les llamó entonces, acantonados en Sonora. Maytorena siguió en el exilio.
La rebelión delahuertista descubrió fisuras vueltas grietas al competir por la presidencia Calles y De la Huerta en 1923-1924. El presidente Obregón y el candidato Calles ahogaron en sangre la rebelión encabezada por militares que tenían más hechos de armas en su haber que Calles y fueron capitanes de Obregón, como Diéguez y Maycotte en las batallas del Bajío. Antes de ser aplastada la rebelión, De la Huerta zarpó por Tabasco al exilio.
En la contienda presidencial de 1927-1928 compitieron los tres paisanos: Obregón, Serrano y Gómez. En sus giras desplegaron una retórica cainita, disolvente. Para el verano de 1928 los tres habían perdido la vida violentamente. La trasmisión del poder entre los sonorenses pasó por dos baños de sangre en 1924 y 1927-1928. Buchenau confirma que el llamado sonorismo no fue monolítico y que las trasmisiones del poder fueron su prueba de fuego.
¿Qué tienen en común estos doce sujetos? La familiaridad con la violencia bifronteriza y un mundo bicultural que los lleva a chocar con la Iglesia, las compañías petroleras y los yaquis, pretendiendo marginarlos hasta, más temprano que tarde, llegar a un modus vivendi con cada uno de ellos.
El clímax del sonorismo no es Huitzilac, sino haber provocado el conflicto entre la Iglesia, el Estado y el pueblo que desembocó en la Cristiada. La matanza de Huitzilac es una pelea fratricida por la presidencia. La guerra Cristera es la culminación del autoritarismo con el sello sonorense. Fue desatada por el presidente Calles12 en su tercer mes de gobierno al crear una iglesia cismática, sin que esta iniciativa pueda atribuirse a la fuerza de las circunstancias, sino a un voluntarismo frío y calculador: le restaban 45 meses en la silla presidencial para proyectar a Morones y distraer a Obregón.
El conflicto entró en una espiral de violencia. Los siguientes pasos fueron una sucesión de provocaciones en un crescendo de violencia simbólica y física como la Ley Calles del 2 de julio de 1926, que daba dientes al Código Penal federal para el cumplimiento de los artículos constitucionales y leyes en la materia.

En ese entorno había un diálogo de sordos: los líderes católicos estaban excluidos de la vida política del país y los gobernantes estaban absorbidos por un inminente conflicto con las petroleras y el Departamento de Estado. Mientras tanto, los gobiernos estatales autorizaron un número diminuto de sacerdotes para atender a un elevado número de creyentes, y los cismáticos atropellaban lugares sagrados, imponían sacerdotes foráneos y luchaban por atraer las devociones populares.
El conflicto religioso costó ochenta mil vidas y fue el conflicto más grave desde la caída de Huerta, “por primera vez no se trata de una lucha intestina”, por primera vez se ataca al Estado, al gobierno,13 se volvió “el peor reto a que debieron hacer frente los gobiernos revolucionarios” y significó “un desafío total al nuevo sistema creado por la revolución”.14
Si el general Calles, con acceso a la Clínica Mayo en Rochester, acudía al Niño Fidencio y a sesiones espiritistas, ¿por qué no iba el pueblo a buscar lo sobrenatural en la prietita del ayate? En ambos lados ganaron los radicales que padecían sordera. Así empezó la guerra del desquite, la noche de los generales. El libro de Buchenau plantea nuevas preguntas acerca del periodo 1920-1934, por lo que su publicación en español será bienvenida.
Ignacio Almada Bay
Historiador. Profesor investigador en El Colegio de Sonora. Autor de Álvaro Obregón. Caudillo del pasado. Espejo del presente, Crítica-Planeta, 2024.
1 Meyer, L.; Segovia, R., y Lajous, A. Los inicios de la institucionalización, El Colegio de México, 1981, México, pp. 22-54.
2 Tobler, W. H. La revolución mexicana. Transformación social y cambio político 1876-1940, Alianza, México, pp. 401, 405, 419-462, 613-622, 645-672.
3 Tobler, W. H., ob. cit., pp. 18-19.
4 Almada Bay, I. De la violencia endémica a la paz orgánica, 1883-1939. 38 biografías, El Colegio de Sonora-H. Congreso de Sonora, Hermosillo, 2017, pp. 109-111.
5 Almada Bay, ob. cit., p. 110.
6 Meyer, L, y otros. Ob. cit., pp. 158-187.
7 Se rodó en 1960 y el estreno comercial fue hasta 1990. Wikipedia, consultada 6 de abril de 2024.
8 Meyer, L. y otros. Ob. cit., p. 5.
9 Tobler, W. H. La Revolución Mexicana, pp. 409, 426, 428, 432-433.
10 Aguilar Camín, H. La frontera nómada. Sonora y la revolución mexicana, 1977, Siglo XXI Editores, México, pp. 371-372. Hernández Chávez, A. La mecánica cardenista, El Colegio de México, México, 1979, pp.110, 210; su nombre legal es Juan Cabral González, AHSDN, “Cabral González, Juan G.”, f 523, “En comisión hacia el norte del país con una columna de 2 mil hombres, haciendo labor de acercamiento entre las facciones contendientes, de 12 diciembre de 1914 a 31 de enero de 1915”; ff 479 y 523, Jefe del Depto. Central del DF, del 5 de septiembre de 1932 al 15 diciembre de 1932. Katz, F. The Life and Times of Pancho Villa, Stanford University Press, Stanford, 1998, p. 384.
11 AHSDN, Pedro Jorge Almada Félix, fue destacado en el puerto de Veracruz como jefe de zona militar en diciembre de 1934; Alicia Hernández Chávez, La mecánica cardenista, México, El Colegio de México, 1979, p. 104; Almada reveló que uno de sus hijos había sido asesinado por orden de un inspector de policía, Pedro J. Almada, 99 días en jira con el Presidente Cárdenas, México, Botas, 1943, p. 191; Lorenzo Meyer, et al., 1981, pp. 165, 278-280; Francisco R. Almada, Diccionario de Historia, Geografía y Biografía Sonorenses, Hermosillo, Gobierno del Estado, 1983, pp. 212-213.
12 Meyer, L., y otros. Ob. cit., p. 183.
13 Meyer, J.; Krauze, E., y Reyes, C. Estado y sociedad con Calles, El Colegio de México, México, 1981, p. 240.
14 Meyer, L., y otros. Ob. cit., pp. 10-11, 15-16.



