“En cien años, la gente escribirá muchas más disertaciones sobre Harry Potter que sobre John Updike”, apuesta el exitoso autor de mágicas y coloridas sagas de fantasía, Brent Weeks. Y basa su predicción en que, a juicio suyo: “… Charles Dickens escribió ficción popular. Shakespeare escribió ficción popular […] El meollo del asunto es cómo queremos definir literatura”.
Si aceptamos la premisa brentiana y hablamos de literatura de ficción en su significado más amplio, nada hay que objetar sobre poner en la misma canasta, o en el mismo estante, a Jackie Collins y Toni Morrison, a James Clavell y Thomas Pynchon… Si separar a la ficción en literaria y popular, en artística y de género, en alta y baja literatura, es sólo obra de los tiempos, pedantería académica o esnobismo intelectual, para lectores libres de prejuicios este modelo binario sería tan inútil como cualquier otra propuesta que pretenda dividir lo que las letras han unido. Sin embargo, hay evidencia empírica suficiente —y ajena por completo a juicios estéticos— para apoyar dichas clasificaciones de la ficción.
Sin tener que aleccionar a nadie sobre las razones por las que Las uvas de la ira y Tomates verdes fritos se cosechan aparte, y sin siquiera tener que pedir a alguien que separe y agrupe con algún criterio cierto conjunto arbitrario de escritores, estudios muestran que los lectores exhiben un marcado y conocido patrón de familiaridad con la ficción. El resultado emerge y se repite toda vez que se ha medido esa familiaridad con una Prueba de Reconocimiento de Autores. De una lista de varios nombres, la persona evaluada debe elegir los que identifica como autores de ficción.
La prueba se aplicó a más de mil universitarios estadunidenses1 y a casi dos mil personas reclutadas en línea (a través de un anuncio publicado en The New York Times y de un foro de Amazon).2 El análisis estadístico agrupa las respuestas en dos grupos: en uno están, por ejemplo, Saul Bellow, Virgina Woolf y Kurt Vonnegut; en el otro, John Grisham, Tom Clancy y Robert Ludlum.
Todo buen conocedor de las letras no dudará en etiquetar a los primeros como autores de ficción literaria y a los segundos como autores de ficción popular. Los lectores participantes en la prueba no sólo reconocen de forma espontánea que hay dos tipos de ficción; más aún: agrupan también, de forma espontánea, a quienes son miembros de cada uno de esos tipos. Además de sorpresivo, esto podría parecer inexplicable si consideramos que nada asegura que los participantes han leído todas, algunas o al menos una de las obras de quienes reconocieron como escritores de ficción literaria ni mucho menos que conozcan las características que estudiosos de la literatura usan para ubicar a dichos autores en uno u otro tipo de ficción. La prueba también predice los hábitos lectores de una persona: entre más lee alguien, mayor es la probabilidad de que conozca a los autores y, por tanto, de que los identifique por su nombre. Es más confiable, incluso, que preguntar directamente a alguien si ha leído a cierto autor; como la lectura es una actividad bien vista (por lo general), este método suele generar respuestas falsas.
Experimentos en neurociencias y psicología apoyan esta dicotomía. Numerosos estudios muestran que, al comparar los efectos de uno y otro tipo de ficción en la teoría de la mente, los lectores familiarizados con la ficción literaria tienen una mayor cognición social: una mayor capacidad de comprender y anticipar el estado mental de otra persona; esto es, sus pensamientos, emociones e intenciones.3 Prueba de eso es que al leer ficción literaria se activan las áreas del cerebro involucradas en los citados procesos sociocognitivos.4
Lisa Zunshine, experta en teoría cognitiva y literatura, atribuye5 las diferencias asociadas con la teoría de la mente a que: 1) los escritores de ficción popular describen de manera abierta el estado mental de los personajes en sus obras y en la ficción literaria es común que los estados mentales de los personajes tengan que ser inferidos por los lectores; y 2) en la ficción popular es común referirse sólo al estado mental de los personajes, mientras que en la ficción literaria es frecuente involucrarse no sólo con los estados mentales de los personajes, sino con aquéllos de quien se supone que narra la historia, de quien en realidad la escribe y de quien la lee (no hay, acaso, mejor ejemplo de esto último que Don Quijote). Para poder entenderla, una ficción literaria exige un esfuerzo de teoría de la mente que hace de su lectura lo más cercano a un ejercicio de cognición social en el mundo real.
Comparada con la ficción popular, la ficción literaria presenta también una mayor complejidad de vocabulario y sintaxis, como indica, por ejemplo, un análisis de las obras ganadoras o finalistas del National Book Award de Estados Unidos y de la lista de los más vendidos de The New York Times, entre 2000 y 2020.6 Esto no implica que personajes y trama sean siempre igual de complejos, pero una mayor complejidad en el lenguaje está muy asociada con la teoría de la mente, que ignoramos si lo primero es resultado de la segunda, o al revés. Lo más probable es que se trate de una relación recursiva: incrementos en la complejidad en nuestras interacciones sociales como especie requieren y favorecen incrementos en el lenguaje y viceversa. Pero es claro que hay un límite para la complejidad del lenguaje que entendemos y al que recurrimos en la vida real y en la ficción, sobre todo en retos como la lectura de James Joyce y su Finnegans Wake.
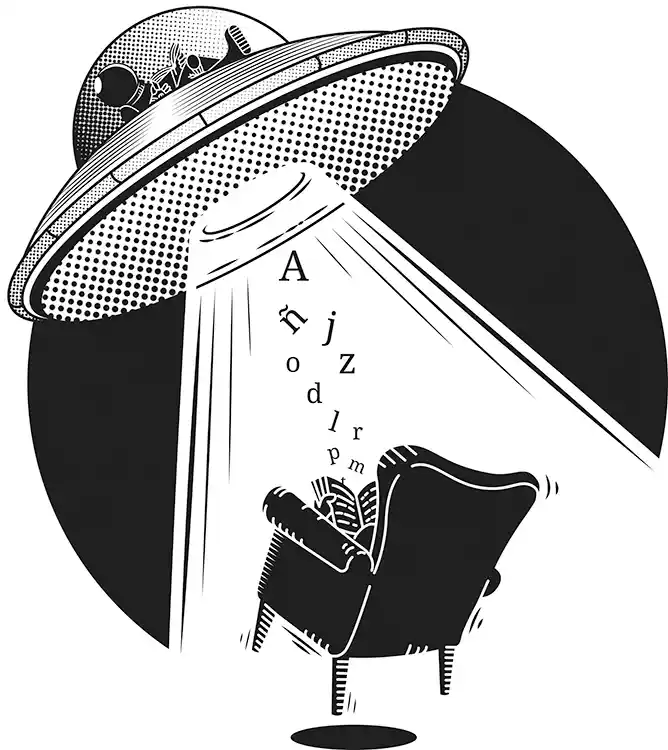
Antes de aplicar la Prueba de Reconocimiento de Autores, aquí o en China, debe considerarse que la familiaridad con los autores es un saber cultural muy específico. Por lo tanto, la lista de nombres tiene que ser adaptada a cada zona y así ser confiable para esa población.
Como último detalle: poner a Isaac Asimov en ficción literaria y a Ernest Hemingway en ficción popular podría enarcar las cejas de más de un teórico de la literatura. De repetirse el experimento en México (o cuando se repita), si autores como Laura Esquivel, Luis Spota o Jorge Ibargüengoitia quedan agrupados en alguna categoría distinta a la que pensamos (o deseamos), antes que ofendernos y culpar al esnobismo literario quizás sea conveniente subrayar la naturaleza espontánea de esa distinción.
Luis Javier Plata Rosas
Doctor en Oceanografía por la Universidad de Guadalajara. Sus más recientes libros son: En un lugar de la ciencia… Un científico explora los clásicos y El hombre que jamás se equivocaba. Ensayos sobre ciencia, literatura y sociedad.
1 Moore, M., y Gordon, P. C. “Reading ability and print exposure: item response theory analysis of the author recognition test”, Behav. Res. Methods, 47(4), 2015, pp. 1095-1109.
2 Kidd, D., y Castano, E. “Different stories: How levels of familiarity with literary and genre fiction relate to mentalizing”, Psychol. Aesthet. Creat. Arts. 11(4), 2017, pp. 474-486.
3 Castano, E., y otros. “The effect of exposure to fiction on attributional complexity, egocentric bias and accuracy in social perception”. PLoS ONE, 15(5), e0233378, 2020.
4 Tamir, D. I.; Bricker, A. B.; Dodell-Feder, D., y Mitchell, J. P. “Reading fiction and reading minds: The role of simulation in the default network”, SCAN, 11(2), 2016, pp. 215–224.
5 En Zunshine, L. The Secret Life of Literature, MIT Press, 2022.
6 Castano, E., y otros. “On the complexity of literary and popular fiction”. Empir. Stud. Arts, 42(1):281–30, 2024.



