El escritor cubano Reinaldo Arenas dedicó la mayoría de sus libros a contar una y otra vez la historia de su vida. Primero, en su novela debut Celestino antes del alba (1967), sobre una infancia abusiva transcurrida en la provincia rural de Holguín. Luego en El color del verano (1982), una sátira vagamente autobiográfica ambientada en los círculos clandestinos de La Habana durante el aniversario de un tirano ficticio. Hasta el final de su vida la contó de manera directa en sus memorias Antes que anochezca, publicadas en español e inglés en 1992; habían pasado dos años de su suicidio a los 47, tras padecer sida. La adaptación cinematográfica de Julian Schnabel obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia en el 2000. En esa película, el autor, interpretado por Javier Bardem, cuenta sus recuerdos a la cámara durante sus últimos días en Nueva York.
Arenas en la ficción ocultó su vida detrás del estilo neobarroco; en sus memorias hace todo lo contrario: expone con prosa lúcida su historia personal de sufrimiento y conmoción política. Nació en 1943 en un pequeño pueblo de Holguín, una de las regiones más pobres de Cuba, y se mudó a La Habana durante su juventud. A fines de los sesenta y principios de los setenta, en el punto álgido de la revolución sexual en Occidente, la policía empezó a perseguirlo por su sexualidad y por su trabajo literario, que con frecuencia robaban e incluso quemaban. En 1980 escapó en el éxodo del Mariel a Miami y fue catalogado como “disidente sexual”. Después de una estancia breve en Florida llegó a Nueva York, donde continuó denunciando a Castro. Es famosa una carta abierta publicada en The New York Review of Books que firmó junto con Susan Sontag y Czesław Miłosz, entre otros. Vivía en un departamento sobre la calle 44 de Manhattan. En esa época Arenas tuvo pequeños atisbos de felicidad: salió de fiesta abiertamente, viajó, enseñó literatura en Miami y en la Sorbona. En 1987 le diagnosticaron sida y empezó a trabajar en sus memorias.
Reinaldo Arenas no escribió, en el sentido estricto de la palabra, Antes que anochezca. En aquel momento estaba muy enfermo y apenas era capaz de respirar, menos aún de escribir. “Los dolores eran terribles y el cansancio inmenso”, dice Arenas en el prólogo. “[Comencé] a dictar en una grabadora la historia de mi propia vida. Hablaba un rato, descansaba y seguía”. Durante los siguientes tres meses colaboró con su amigo y vecino Antonio Valle, quien lo ayudó mecanografiando el texto. Grabó más de veinte cintas y luego se suicidó. En su nota de suicidio culpó a Fidel Castro.
Con una historia tan inusual, las cintas de Antes que anochezca se volvieron objeto de un gran interés académico —sobre todo porque durante mucho tiempo se creían perdidas—. Como estudiante, yo misma las busqué en archivos universitarios de Princeton y me puse en contacto no sólo con los herederos de Arenas, sino también con los hijos de una de sus traductoras. Nadie parecía saber nada. Y entonces, al igual que la carta robada de Poe, aparecieron: las cintas se escondían a plena vista. Los discos estaban almacenados en la biblioteca de la Universidad de Miami, en el amplio archivo Cuban Heritage Collection, que contiene todo: desde la documentación de emigrantes famosos hasta menús efímeros de restaurantes cubanos. La primavera pasada los bibliotecarios pusieron esos discos a mi disposición en formato digital. Empecé a escucharlos y descubrí una nueva faceta de Arenas, más íntima y cruda. Era un escritor que trabajaba en tiempo real, más allá de su mitología, dolorosamente consciente de la proximidad de la muerte.
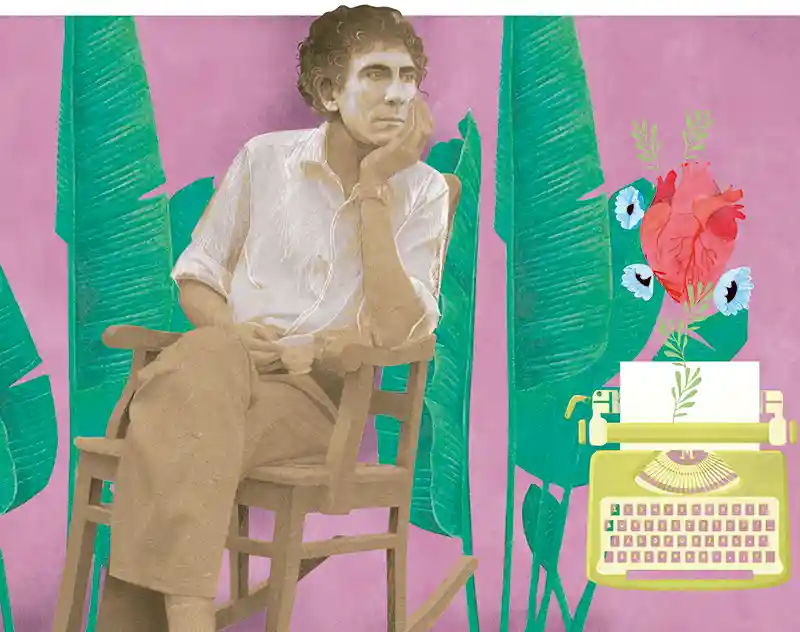
Las cintas comienzan con la imagen de un pequeño Arenas comiendo tierra con su prima Dulce. “Yo era un niño flaco”, dice, “pero mi tripa era enorme, por los gusanos que me crecían en el estómago”. Arenas habla de forma melodiosa, describe los alrededores de Holguín con un ritmo similar al de una canción de cuna. De a poco empecé a entender por qué la prosa de Antes que anochezca es tan distinta del resto de su obra: al contrario de su literatura escrita sobre un papel, éste es un libro impregnado de la oralidad de una grabación. Arenas parece contarnos una historia, cautiva nuestra atención como si se tratara de una performance.
Evoca la perspectiva de un niño y sus descripciones sobre Holguín son exageradas y rozan, por momentos, lo fantástico: un río sin nombre se vuelve el escenario de una corriente monstruosa, en una metáfora para todos los misterios de la vida; a su alrededor los arbustos, el pasto y los animales conforman un Edén cubano. “Llegaba al río y me quedaba mirando su inmensidad”, dice Arenas. “La inmensidad de esa corriente desbordante, que se llevaba todo con ella […] animales, árboles, pájaros. Era el misterio de la destrucción y también de la vida […] ¿Por qué no me lancé a esas aguas? ¿Por qué no me perdí en ellas?”. Luego, mientras regresa a su casa, la cinta se detiene bruscamente. Lo último que oímos es que a su madre no le importaba a dónde iba ni si estaba vivo o muerto.
Algunas cintas todavía están perdidas. Tuve que volver a sus memorias para llenar ciertos vacíos. Cuando estalla la revolución, Arenas a sus 15 años se une a una banda de rebeldes, aunque pronto se desencanta cuando asesinan a un campesino. En 1960 se dirige a la capital en un viaje en tren cargado de erotismo junto con otros hombres y se inscribe en la Universidad de La Habana para estudiar contabilidad agrícola, parte de un nuevo departamento que pretendía producir una “juventud comunista”. Para entonces Arenas sonaba ya harto de impostar su propio machismo; para ocultar su sexualidad se volvió un varón exagerado: tuvo dos novias al mismo tiempo.
Las cintas retoman la historia en La Habana, donde Arenas comienza a escribir poesía y novelas. En 1965 su novela Celestino antes del alba gana un premio de la Biblioteca Nacionaly Arenas se incorpora a la “aristocracia culta de la Biblioteca Nacional”. Esto le permite cambiar su trabajo de papeleo agrícola (que le resultaba tedioso, según el tono de su voz) por una carrera literaria en la Biblioteca José Martí, donde conoce a los escritores y poetas Cintio Vitier, Fina García Marruz y Eliseo Diego, y tiene como mentores a José Lezama Lima y Virgilio Piñera, dos titanes de la literatura disidente cubana que, con el tiempo, también serían acosados por su sexualidad. Al no tener una tarea concreta, Arenas lee todo lo que se cruza en su camino —él y sus amigos recitan poesía prohibida, como la de Jorge Luis Borges y Octavio Paz—. Cuando Reinaldo describe sus recorridos por la biblioteca y su encuentro con las filas y filas de libros, su voz adquiere un vigor nuevo, la misma pasión que conlleva el paisaje de Holguín.
Pero a medida que avanza la revolución, Arenas comienza a sospechar del mundo de las letras. Al principio, dice, los escritores famosos que trabajaban en la Biblioteca Nacional, contratados durante el gobierno anterior, despreciaban el régimen castrista; a puerta cerrada aseguraban que querían huir del país. “El día que tenga que escribir una oda a Fidel Castro”, dice Diego (anonimizado como Eliseo Otero en el texto final), “o una oda a esta revolución, ése será el día en que deje de ser escritor”. Sin embargo, uno a uno, todos los escritores terminan alineándose con el régimen y se convierten en “propagandistas de Fidel Castro”, utilizando sus conexiones políticas para avanzar en sus carreras. En efecto, el propio Diego escribe odas a la revolución; cuando dos mujeres son vistas besándose en el baño, sus colegas derrocan a la querida directora de la biblioteca por permitir que exista “lesbianismo” en la institución. Pronto Arenas ocultará sus escritos disidentes del mismo modo que oculta su sexualidad y su afiliación política.
En la Cuba castrista de esos años ser homosexual (o presentar otro tipo de “desviación” sexual) era considerado burgués y contrarrevolucionario —el “Hombre Nuevo,” según la filosofía del Che Guevara, tenía que ser una figura paternal y viril, cuya descendencia pudiera continuar con la causa—. Bajo el régimen castrista los papeles tradicionales de género se promovían en las escuelas e instituciones del Estado. Existía, por aquellos años, un pánico moral ante la posible seducción homosexual. A los hombres sospechosos de ser homosexuales (incluidos, entre ellos, muchos de los amantes y amigos de Arenas) los internaron, junto con cristianos y otros “antirrevolucionarios”, en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), un campo de trabajos forzados. Para entonces Arenas ya era un escritor reconocido, pero continuaba produciendo libros libidinales y satíricos que lo volvían una entidad sospechosa. En 1966 el mismo jurado que había premiado Celestino antes del alba se negó a premiar El mundo alucinante, una novela inventiva y sexualmente explícita sobre un sacerdote del siglo XVIII que sigue prohibida hasta hoy en Cuba. Virgilio Piñera le confesó a Arenas que el jurado había preferido declarar el premio desierto.
En esa época Arenas entabló amistad con Jorge y Margarita Camacho, dos pintores españoles de izquierda que estaban de visita en La Habana para asistir a una conferencia. Un día la pareja paseaba por el Vedado y se encontraron una pequeña librería que había expuesto Celestino antes del alba en su vidriera. “A Jorge le dio curiosidad y empezó a leerlo durante la noche”, me dijo por teléfono Margarita, que ahora tiene más de 80 años. “Y yo me fui a dormir. Cuando me desperté, era por la mañana y Jorge se había quedado despierto toda la noche, leyendo. He descubierto a un genio, me dijo Jorge, y así empezamos a buscar a Reinaldo”.
Los Camacho invitaron a Arenas al Hotel Nacional, donde antaño se alojaron Winston Churchill y Rita Hayworth. Al principio, Arenas desconfiaba de la generosidad de los Camacho, pero terminó por abrirse y les reveló que la situación del país no era lo que parecía desde el extranjero —incluso les contó que ya no podía publicar sus obras—. Los Camacho prolongaron su estancia durante tres meses y, hacia el final, se llevaron con ellos, de contrabando, las dos primeras novelas de Arenas para publicarlas en París. El mundo alucinante se tradujo al francés por Didier Coste y Liliane Hasson antes de aparecer en español, y ése fue también el caso de su tercera novela, El palacio de las blanquísimas mofetas, que salió del país en secreto.
En Cuba, donde la propiedad intelectual pertenece al Estado, esto era ilegal. En 1973, Arenas no sólo fue perseguido por sus escritos, también enfrentó cargos por “corrupción de menores”, delito para el que no se exigían pruebas si el acusado era homosexual. Luego de eso estuvo en varias prisiones; lo liberaron brevemente tras confesar sus supuestos delitos; y fue encarcelado de nuevo. Un día mientras los guardias se distrajeron con la llegada de un paquete de café (un lujo en ese tiempo), Arenas huyó por una valla. A partir de entonces pasó la mayor parte de sus días escondido, escribiendo poesía y leyendo La Ilíada en las ramas de los árboles del Parque Lenin.
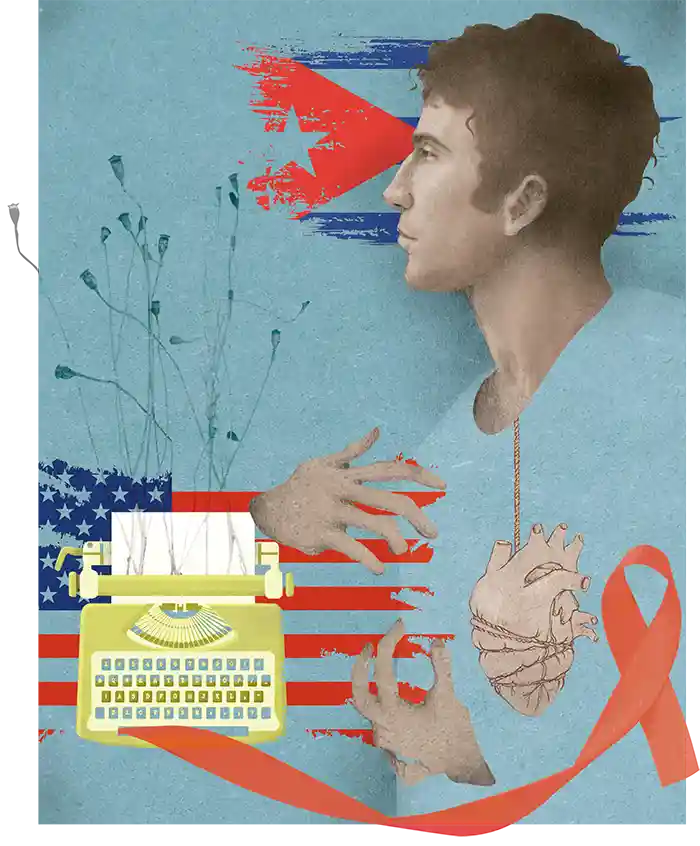
Es indudable que los Camacho contribuyeron de manera decisiva a dar a conocer la obra de Arenas. Margarita fue, en efecto, su agente literaria y Jorge le ayudó a escribir la carta abierta, que también firmó. A lo largo de los años, otros mentores como Piñera y Lima ayudaron a Arenas a editar manuscritos. En el caso de Antes que anochezca, un grupo de cuatro personas —que vivían entre Nueva York y París— ayudaron a dar forma definitiva al texto. En los archivos de Arenas se les denomina, con cierto aire academicista, “El Comité”: Antonio Valle, Dolores Koch, Margarita y Liliane Hasson.
Valle, a quien Arenas reconoce por su nombre en Antes que anochezca, fue secretario de Gabriel García Márquez en La Habana y escapó del país, en un evento sumamente polémico, por medio de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá mientras trabajaba para el ganador del Nobel en el Festival de Cine de Cartagena. Valle llegó a Nueva York en 1988 y, por suerte o por algún otro artefacto del destino, se convirtió en vecino de Arenas, con quien entabló amistad. Arenas confió en él y durante los tres meses que estuvo trabajando, Valle fue quien transcribió las cintas originales. En sus memorias ficcionalizadas, El entorno del silencio, Valle describe que Arenas se escondió, después de que su enfermedad se volviera visible, “del mismo modo que los animales se esconden para morir”. A partir de entonces, Arenas empezó a deslizar las cintas, una tras otra, por debajo de la puerta de Valle y, una vez mecanografiado cada capítulo, le pasaba correcciones escritas a mano y sugerencias por teléfono. Durante este tiempo, Reinaldo también habló mucho con Dolores Koch, una de sus traductoras al inglés y su amiga cercana. Una vez transcritas las cintas, Koch editó el manuscrito y lo envió a París para que Margarita y Hasson hicieran una tercera lectura.
De alguna manera, la colaboración de Arenas con el Comité concuerda con un trabajo literario que, a lo largo de su carrera, dependió en gran medida del apoyo de amigos que fungieron como mentores, editores o incluso agentes. Pero en este caso, el contraste entre las cintas y el libro publicado es significativo, dándonos a entender que el Comité tuvo una influencia más decisiva en este caso que en el resto de sus colaboraciones. Oralmente, en las cintas, Arenas suele empezar una oración dos o tres veces, diciendo lo mismo con un fraseo ligeramente distinto. Alguien —un editor, un amanuense— eligió entre esas opciones. A veces, Arenas confunde hechos o exagera hasta el punto de inventar, y una mano invisible lo corrige en la letra impresa. Párrafos enteros son desplazados, modificados, y muchas escenas se suprimen o reducen, y los personajes que Arenas menciona por su nombre real son anonimizados.
Una diferencia notable entre las cintas y el manuscrito final es que, por razones desconocidas, el Comité omitió el relato de Arenas sobre su lucha con el sida. En la versión publicada, Antes que anochezca termina con un repaso expeditivo de su vuelo a Estados Unidos, su estancia en Miami, sus viajes por Europa y varios sueños sobre Lezama Lima, su madre y su pareja en ese entonces, Lázaro. “¡Oh, Luna!”, Arenas escribe, “Siempre has estado a mi lado, ofreciendo tu vida en los momentos más terribles […] Y ahora, Luna, estallas en pedazos junto a mi cama. Estoy solo. Es de noche”. A esto sigue su nota de suicidio, que mandó a ser impresa por “D.M.K.”, o Dolores Mercedes Koch.
Pero las cintas cuentan este episodio sólo de pasada. En cambio, la narración continúa, y en ellas la respiración de Arenas sigue empeorando durante el invierno de 1988. “Nueva York ya no era la ciudad vital, hermosa y llena de aventuras que yo había conocido”, dice. “Era un leprosorio. Las clases millonarias se habían apoderado de ella y expulsaban sin cesar a los que vivían en edificios modestos”. Arenas escribe a contrarreloj, apresurándose para terminar sus novelas antes de morir. Cuando lo asaltan visiones suicidas, se marcha a Miami en busca de un clima más cálido. Pero la tos se vuelve incesante, Arenas ingresa a un hospital de Jacksonville, y decide volver a Nueva York en lugar de quedarse en el pabellón de enfermos de sida (“donde nadie recibe atención, de todas formas”). En el avión de vuelta a casa pierde el conocimiento y un miembro de la tripulación lo declara muerto. Lázaro le coloca una máscara de oxígeno y lo revive milagrosamente.
La imagen de la luna del último capítulo del libro aparece de una forma más desoladora y fantasmal en las cintas. Cuando Arenas llega al hospital Bellevue, le conectan dispositivos para ayudarle a respirar. “Yo era un hombre en la luna, en un planeta sin oxígeno, y tenía que respirar a través de máscaras extrañas”, dice. “La Tierra se había vuelto un planeta inhabitable”. La imagen de una luna explotando aparece de nuevo más tarde, cuando Arenas explica que el servicio secreto de Castro entró por la fuerza a su casa y rompió en pedazos el vaso de agua de su mesita de noche, como la luna estallando junto a su cama. Arenas interpretó aquello como una advertencia de que todavía lo seguían. Luego, una segunda vez, el servicio secreto entró a su casa para dejarle un sobre lleno de veneno, sugiriéndole que se suicidara. Con rencor, con saña, Arenas decide seguir viviendo: “No, mis queridos enemigos”, dice. “Si me suicido, será por iniciativa propia, no para darles el gusto”.
Muchos cubanos exiliados en Estados Unidos llegan al país para enamorarse del mundo capitalista, pero Arenas, en cambio, mantiene ideas críticas sobre las desigualdades de su nuevo país. En las cintas, denuncia al sistema sanitario con la misma audacia y descaro con que en los setenta denunció la corrupción castrista. Las enfermeras y los médicos que lo rodean, dice, se ocupan de manera adecuada sólo de los pacientes ricos, mientras dejan a los pobres agonizar. (Un paciente, incluso, recibe veneno de un amigo). Cada mañana preguntan por su seguro de salud, pero no por su estado físico o emocional. “Me preocupaba morir por su negligencia voluntaria”, dice.
La última cinta, numerada 11.2, se grabó el 4 de julio de 1990. En ella, Arenas delira. Imagina que el diablo busca sus escritos mientras que mujeres glamurosas bailan sobre las máquinas que miden los latidos de su corazón, ataviadas para su funeral. Su voz se está apagando, se escucha como a la distancia. Incluso entonces, Arenas sueña con subirse a un barco en el Hudson para celebrar la independencia de Estados Unidos, rodeado de hombres hermosos:
Veré la isla de Manhattan desde lejos, como si siguiera siendo la isla de mis sueños. Tendré fuerzas para bailar en la vorágine de los jóvenes, y la música ensordecedora entre los fuegos artificiales. Levantaré mi testamento silencioso a ese cielo: no me arrepiento de nada de lo que he hecho […] y si el tiempo me concede la gracia de unas semanas más, unos meses más, unos años de vida, intentaré mantener, como uno de los personajes de mis novelas, hasta las últimas horas, la ecuanimidad y el ritmo.
Lo último que escuchamos es a Arenas sacando la cinta, con dificultad. “Bueno”, dice con su humor característico, “¿y ahora?”.
Julia Kornberg
Es la autora de Atomizado Berlín (Scaraboquio), traducido al inglés por Astra House Press, y candidata doctoral en Literatura Latinoamericana en la Universidad de Princeton.
Publicado originalmente como “The Basement Tapes” por The New York Review of Books.



